El suscitador. Apuntes sobre Francis Ponge, de Alfonso Barguñó Viana (Hurtado & Ortega) | por Óscar Brox
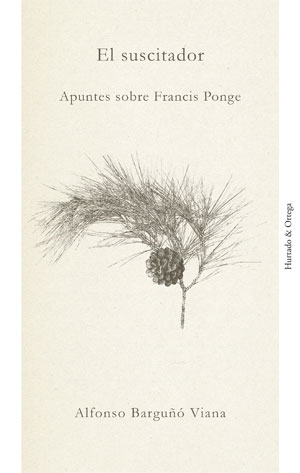
Un dato bastante elocuente: ha pasado una década desde la última edición de un libro de Francis Ponge (y era El sabó, publicado en català por Días Contados). 10 años… o un siglo, que es lo que aproximadamente viene a ser en términos editoriales. Nada raro, si tenemos en cuenta que ahora mismo es un rato difícil encontrar unos cuantos libros de Pierre Michon, no digamos de algún que otro escritor secreto (¿verdad, Antoine Volodine?). Pero aún más raro es constatar, tras la lectura de El suscitador, el papel nuclear que Ponge jugó en un momento dado de la literatura francesa del siglo pasado.
Empecemos por el principio: una Guerra, la primera, en la que se alista poco después de conocer la muerte de su primo. En vano, pues en 1916 sufre una apendicitis que le libera de la obligación y en 1918 le toca la difteria. Por el camino, un joven Ponge declara a su padre que su futuro está ligado a la literatura. Sin embargo, la afasia le priva del habla durante unos cuantos años (hasta aquí el cuadro médico) y de otros tantos exámenes que no superará por su incapacidad. Entretanto, acaba una Guerra, el mundo recupera una pizca de la euforia perdida y, también, mira de refilón la contienda que está por venir. Ponge, en cambio, traba amistad con Jean Paulhan, factótum de la NRF y algo parecido a un mentor, en un clima literario de odios y pasiones con Breton y Aragon como principales focos de la inquina. Y, de paso, tiene tiempo para enamorarse y trazar las líneas de una futura familia.
Alfonso Barguñó nos sumerge con soltura en la vida, el ambiente y la obra de Ponge. Los datos, o los hechos, se reúnen en cada línea sin caer en la tentación del resumen ni de la hagiografía; al contrario, pues el autor sabe cuándo explicar y cuándo relatar; cuándo se habla de estilo y de una forma de escritura y cuándo se evoca una imagen para concentrar la fuerza del personaje Ponge. Un ejemplo bastante revelador: para ganarse los cuartos, más allá de lo que le proporcionaban sus colaboraciones con la NRF, Ponge entra a trabajar en un centro de distribución de papel impreso, o sea, “en una prisión de primer orden”, y entre resmas de papel y la mirada escrutadora de sus patrones, que seguramente eran unos gilipollas, trabaja codo con codo con otro poeta, Jean Tardieu. ¿Cómo pueden dos poetas como ellos trabajar en eso? La pregunta flota en el ambiente.
Más allá de la influencia de Paulhan, que daría para otro libro, Ponge entra y sale, eso sí, por amor, del Grupo Surrealista; hace buenas migas con Albert Camus y trata con Sartre, todo lo que este, por cierto, se permitía (esto también daría para otro libro, aunque Félix Ovejero ajustó no pocas cuentas con él a propósito de sus críticas a Camus). Y con no poca ironía, Barguñó explica cómo en un principio toda la intelligentsia francesa pensó que Ponge solo podía ser un seudónimo de Paulhan, que no había nadie detrás de aquellos escritos. De aquella literatura breve. De aquel estilo. Y en esas que estalla otra guerra, aún peor, y las leyes raciales persiguen a media Europa mientras la otra media se inclina por un fascismo con guante de seda (o sea, el que señala a quien hay que apedrear). Ponge se involucra en el sindicalismo y el comunismo, relaciones tan fugaces como su primer compromiso surrealista. Francia cae, se levanta, se reconstruye y se deconstruye. Algunos desaparecen, como su amigo Michel Pontremoli, y otros se venden como lo que no fueron en tiempos de guerra, como Sartre.
La obra de Ponge crece lenta, con la paciencia que le conceden los largos periodos de tiempo en los que escribe y publica cada cosa (El jabón, por ejemplo, no llegará hasta 1967). Sin embargo, como señala Barguñó, los años también apremian y Ponge parece navegar entre corrientes. De pronto, se aleja de la constelación de la NRF para dejarse llevar por la euforia del estructuralismo capitalizada por Tel Quel y Philippe Sollers, más que un amigo, un hijo (eso no evitará que acaben separando sus caminos, por unas cuantas cuitas personales). Los jóvenes, que huyen de los presupuestos ideológicos en los que ha caído cierta literatura francesa, encuentran en Ponge un mutuo amor por las palabras, el lenguaje, la escritura y sus formas. Por ese mundo en el que se escribe sobre un pinar para decir algo más. Algo diferente. Algo que requiere esfuerzo. Y eso que Ponge, ya más que maduro, se ha escorado a la derecha con el paso del tiempo, junto a De Gaulle y Pompidou y muy pronto, también, junto a Giscard. En breve, todo lo contrario a lo que impera en la época de la rebelión y las revoluciones estudiantiles. A contracorriente, como ejemplifica el personaje de Malherbe y el papel central que juega, hasta descolocar a todo el mundo, en su obra.
Con este libro de Alfonso Barguñó, que concluye en la misma línea irónica que aquel Hacedor de Fernández Mallo y Borges, no solo se pone en valor la obra de Ponge (si uno no sale pitando en dirección a las librerías de lance, no sé muy bien a qué espera), sino que también se aporta contexto, dimensión y, sobre todo, energía. Para capturar una personalidad tan compleja, tan completa, como la del autor de La rabia de la expresión. Para atrapar, también, cada modulación de la literatura francesa, de los primeros coletazos del surrealismo al trabajo con la escritura del estructuralismo. De ismo en ismo sin perder, por ello, perspectiva a la hora de consignar la evolución de Ponge. Esa misma que, de manera precisa, define al propio autor en una nota de François de Malherbe: Donde hay gran peligro, allí me esfuerzo. Si es fácil, si no cuesta, dejo de brillar. Y ahí es donde empieza todo.



