La Marcha Radetzky, de Joseph Roth (Alba) Traducción de Xandru Fernández | por Juan Jiménez García
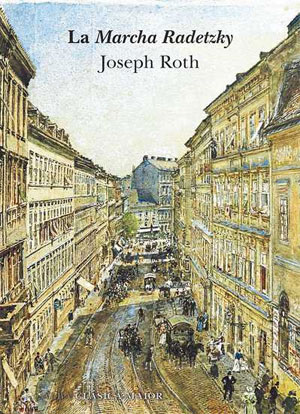
Tuvo la impresión de estar hablando con un pájaro viejo y seco que no entendía el lenguaje humano. Hay veces que, en nuestras lecturas, quedamos inmóviles ante una frase. No sabríamos dar una explicación mejor que ninguna explicación. Simplemente estamos ahí, detenidos. La Marcha Radetzky apareció en 1932. Lejos quedaba aquel imperio austrohúngaro, roto en mil pedazos, pero no para el escritor, que se quedó ahí. Murió poco antes de que comenzase una nueva guerra mundial, una guerra que como periodista supo que sería inevitable, aunque incapaz, como tantos, de imaginar tanto horror. Su alcoholismo acabó con él, pero quizás solo se adelantó un poco a su destino. Judío, su familia moriría en campos de concentración. Frente a ese mundo heredado del fin de aquel otro, cómo no sentir nostalgia… Aún con todos sus errores, el imperio austrohúngaro fue el sueño de la posibilidad de la convivencia entre gentes de todos los orígenes e incluso creencias. Y eso es algo que ni olvidó él ni gente como Stefan Zweig o Franz Werfel. Ese mundo de ayer.
El teniente esloveno Trotta salva la vida al emperador Francisco José en la batalla de Solferino. Estamos en 1859 y, más adelante, el emperador pensará si no hubiera sido mejor quedarse ahí, en esos veintinueve años, bien muerto. Para Trotta esto supone un título nobiliario y aparecer en los libros de textos para niños, de una manera en la que para nada está conforme. No deja de ser un campesino convertido en barón, barón de Sipolje. Con él empieza un breve linaje y también el viaje hacia su final de los viejos tiempos. Tendrá un hijo, Franz, al que no dejará que entre en el ejército y que seguirá una brillante carrera de funcionario, hasta llegar a capitán de distrito, suerte de representante de la monarquía en las regiones del imperio. Y este, a su vez, tendrá un hijo, Carl Joseph, que seguirá, él sí, la carrera militar. La vida de padre e hijo, bajo la sombra alargada del abuelo, de aquel héroe de Solferino, marcará sus vidas y la novela, siempre con el emperador ahí, tan presente en todas partes como su retrato.
Para Joseph Roth, el destino de los tres es la explicación perfecta de la caída de ese mundo que, de una manera u otra, representan. Un mundo extremadamente codificado en el que cada uno tenía un papel que representar, y en el que Dios, a través de su representante en la tierra, el emperador, marcaba los días y los años e incluso los siglos. Pero un día algo empieza a cambiar. Dios ha abandonado al Imperio y, con ello, todo empieza a resquebrajarse. Incluso la rígida vida del capitán de distrito, con todos sus tiempos marcados, empieza a derrumbarse y las visiones de que todo se acaba, de que se es irremediablemente viejo, de que todo ha envejecido y, más que todo, ellos mismos, ya no les abandona. También a Francisco José, antiguo como el mundo. Y dentro de ese destino, sus vidas, unas vidas entregadas, perdidas, en las que solo el último de ellos, Carl Joseph, llega a pensar que tal vez hay otra cosa, más allá, sin que sepa muy bien qué ni como materializarlo. Todas esas señales de cambio de dirección acaban por llevarle a ningún sitio, como si el único lugar posible fuese morir en ese final del tiempo pasado, él también otro de esos pájaros viejos y secos a los que el lenguaje humano resulta ya incomprensible.



