Óliver VII, de Antal Szerb (Greylock) Traducción de Fernando de Castro García | por Juan Jiménez García
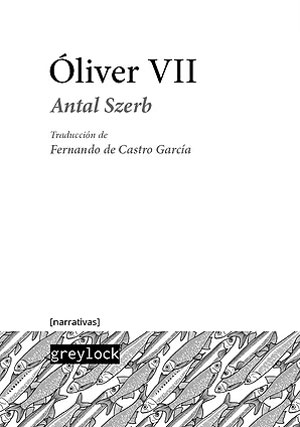
Para aquellos de nosotros que somos profundamente pirandellianos (y por tanto, amamos a Leonardo Sciascia y a Alberto Savinio), un libro que promete serlo (y lo cumple) es ya un regalo. Óliver VII no deja de ser un pariente lejano (o no tan lejano) de Enrico IV, únicamente confrontados en su idea de volver o de no volver ya nunca más. Una simple cuestión de apego por la sociedad o desapego por ella y aquellos, entre los más próximos, que la comprenden. Solemos reducir, sin que sea descabellado, todo a una cuestión de identidad, aunque tenga algo de quedarse con la forma y no con el fondo. Un fondo extraordinariamente rico en Pirandello y también en Szerb, cada uno a su manera. Pirandello se ahorró una guerra y murió a una cierta edad, Szerb no se ahorró nada y acabó destruido (y no es una palabra elegida al azar). Un judío más. Un escritor más.
Entre Enrico IV y Óliver VII está la distancia entre un hombre que creó su reino sobre su locura frente a otro que construyó un reino verdadero desde la falsedad, todo bajo el telón de fondo de los equívocos, no exento de ese humor trágico pirandelliano o ese humor más juguetón, de niño en busca de emperadores desnudos, de Szerb. Pero ¿quién es Óliver VII? Óliver VII reina sobre un verdadero país imaginario, un país centroeuropeo cuyos únicos recursos son el vino y las sardinas (una curiosa producción hedonista que parece haber afectado profundamente a su población, pobre pero no especialmente deprimida). Esto atrae la atención de su país vecino, en especial de un empresario acostumbrado a tenerlo todo al precio necesario. La solución es sencilla: si unos tienen el dinero y los otros el vino y las sardinas, los primeros pagan por lo segundo, comprando el país. Los ministros no tienen ningún problema, desde el momento en el que la corrupción es algo que ven con agrado y el dinero llega a sus manos. Y a Óliver VII le entregan una princesa y la posibilidad de no ser nadie en especial, lo cual encaja bien en su idea de rey y su hastío existencial.
Pero, como suele ocurrir, una cosa es ser pobre y otra que el país de al lado te quite el vino y las sardinas. Eso ya es motivo para una revolución. Una confusa revolución que acaba con Óliver VII arrojado al mundo. Y el mundo tiene más chicha que su castillo. Las princesas están por todos lados, aun con aspecto de mujer liberada, y los estafadores pueden ser más ingeniosos y divertidos que sus ministros, aunque compartan ese gusto por el dinero. El caso es que la vida estaba en otra parte, pero como las cosas nunca son tan sencillas (o, para ser más exactos, cuando lo son sentimos una necesidad total y absoluta de complicarlas), la historia no acaba ahí.
Así, la forma es una disparatada y divertida trama sobre la identidad en el que solo los estafadores parecen honrados y en la que para ser un buen rey tienes que dejar de serlo. Pero el fondo es una reflexión sobre qué es gobernar y qué sentido tiene hacerlo sin una determinada convicción y sin la certeza de que el poder solo puede ser una expresión de la voluntad de los otros. Y esos otros no son unos pocos privilegiados, sino el pueblo. Y esto, comedia y reflexión, lo escribía Szerb en 1943, un judío húngaro con pocos motivos para reírse pero muchas ganas de vivir. Y de esto seguimos hablando ochenta años después. Con todo ese fondo de comedia del arte italiana, los personajes desfilan intentando encontrar una razón de ser en ese mundo grotesco. Con muchas o ninguna pregunta. Hasta que todos, reyes, súbditos, estafadores y amantes, encuentran un lugar. Quién sabe si aquel que buscaron.



