Confesiones de un filósofo desaparecido en combate, de Enrique Ocaña (Pre-Textos)| por Óscar Brox
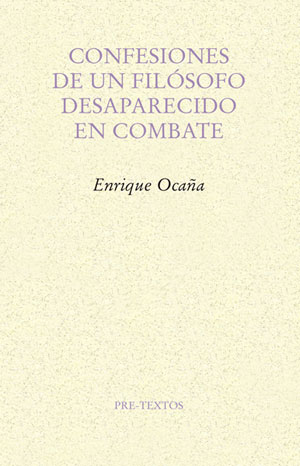
Más que como filósofo debo decir que el primer contacto con el trabajo de Enrique Ocaña fue en calidad de traductor. En aquel momento, en torno a 2005, había que correr detrás de cualquier ejemplar disponible de Más allá de la culpa y de la expiación, de Jean Améry, prácticamente desaparecido de las librerías. Cualquiera que haya leído a Améry compartirá ese primer impacto, agigantado una vez se profundiza en sus textos, tanto da si se trata de una lectura de Flaubert (Charles Bovary, médico rural) o de una novela de juventud (Los náufragos). Y Ocaña, que era su traductor, se encargaba también de presentar el caldo de las reflexiones del autor austriaco con esa capacidad para anudar cada paso de Améry a otros tantos autores, de Eugen Kogon a Elaine Scarry, proporcionando al lector una pequeña constelación de nombres desde los que continuar tirando del hilo. De ahí que el siguiente paso fuese leer al traductor, ya filósofo, y su Sobre el dolor, y empezar a anotar otros nombres que se comenzaban a repetir una y otra vez; los de Ernst Jünger y Odo Marquard.
Confesiones de un filósofo desaparecido en combate se podría considerar un informe en el que Enrique Ocaña expone no tanto los motivos de ese hiato intelectual de más de una década como un intento por trasladar las impresiones recabadas durante esos años. Y digo informe porque el autor decide comenzar la obra con sendos informes tomados tras su paso por la Sanidad Pública para, de alguna manera, retomar todo aquello que quedó eclipsado por dos diagnósticos: el de la bipolaridad y el de la politoxicomanía. Conviene decir que Ocaña dedica más páginas a este último, entre otras cosas porque los enteógenos han sido parte sustancial de su trabajo filosófico. Y si bien es verdad que en sus confesiones, ese concepto de corte agustiniano, abundan los momentos complicados, con el retrato de una Valencia más marginal y solitaria marcada por las relaciones del autor con el mundo de la droga, la bancarrota que trastocó a su familia y la muerte de uno de sus amigos del alma, me inclino a pensar que sus Confesiones de un filósofo desaparecido en combate son, también, una puesta en práctica de aquello que queda de su filosofía.
Ocaña delinea un mapa filosófico bastante alejado del marco que plantea el ámbito universitario, a menudo bajo esa máxima de Odo Marquard que reza que “la filosofía sin experiencia es vacía, la experiencia sin filosofía es ciega”. De manera que uno puede seguir las huellas de su biografía intelectual a través de las obras de Elias Canetti o de Sánchez Ferlosio, tras los pasos del soldado filósofo Jünger o de una literatura que, en fin, ha sido y continúa siendo sustancia del pensamiento. Hasta el punto de reclamar una transfusión de sangre a unas instituciones conformadas con su rol como garantes de la permanencia de la filosofía en el panteón intelectual. Entre otros motivos, porque Ocaña busca transmitir una filosofía sin utilidad, en estos tiempos de pensamientos prácticos y aplicados, como fin en sí misma. Con todo, me parece más interesante, de más hondura, su hermosa coda a ese análisis de su experiencia como psiconauta, cuando al hilo de una lectura sobre Kant se pregunta cómo puede aceptar un sujeto autónomo convertirse en heterónomo. Cómo la experiencia con las sustancias alucinógenas puede constituir una manera de comprender los laberintos del alma, aun a riesgo de perderse en ellos.
Más que un recurso poético, diría que Ocaña juega con las personas del singular en busca del mismo extrañamiento que Jean Améry empleaba para narrar su experiencia como víctima del Holocausto. Para situarse, casi simultáneamente, dentro y fuera de ese relato que abarca más allá de sus años de silencio; que se retrotrae a su adolescencia, al encuentro fulgurante con Antonio Escohotado, a la amistad indestructible con Miguel Ángel Velasco o a sus años de peregrinar por las traducciones de autores, cuando todavía era considerado como una promesa de la filosofía española. En apariencia modesto, sencillo, diría que el libro de Ocaña no elude su ambición a la hora de transcribir, con pelos y señales, su experiencia por el lado oscuro de la luna como, prácticamente, un ejercicio de filosofía radical. En el que el filósofo entabla un diálogo con su interlocutor más cruel, él mismo, para poner en claro ese trayecto que le ha llevado hasta la redacción de este libro. Libro en el que, una vez concluido, reverberan las palabras de Odo Marquard, la fragilidad de Jean Améry, las lecturas de Nietzsche y Kant y el derecho a explorar la filosofía como fin en sí mismo. La filosofía como algo vivo, palpitante, en unos tiempos marcados por el empeño en convertirla en otro instrumento práctico para la nada.



