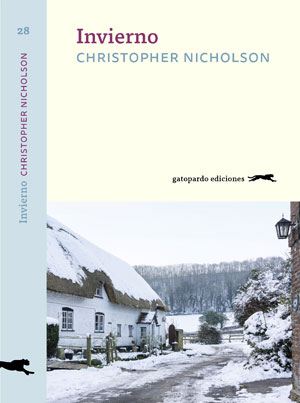
Un hombre pasea por la avenida. Le sobrevuela la vejez, la muerte: un peso que le empuja los hombros. Sabe, también él, que le queda poco tiempo en este mundo. Que pronto, sus pasos serán huellas mudas, una sombra pálida sobre la tierra. Que sólo quedará lo escrito, las novelas, los poemas que aún compone en su estudio.
Tal vez, por eso, siente la voracidad cuando aparece la muchacha. La joven actriz que se parece tanto a su querida Tess, que se refleja en sus rasgos, en el cabello salvaje y largo, en el centro mismo de los ojos. Sabe que los separa una vida completa. Sabe, este hombre, este anciano, que no puede tenderle su mano para que ella la recoja. Soy un viejo, piensa, y el temblor sacude sus piernas flacas, el pecho que se hunde. Su aliento a punto de agotarse.
También Florence, la esposa, la otra, puede verlo. Esa muchacha exuberante. Una reencarnación de la criatura escrita tantos años atrás, esa Tess que es realmente la mujer idealizada. Florence se mira en el espejo. En el cuello, una cicatriz indecorosa. Los labios pálidos. El rostro de las mujeres que enferman a fuerza de no existir. ¿Cómo competir con ella? Florence, que tiene cuarenta y cinco años, que, también ella, es vieja. No anciana como su marido, pero vieja, ajada, invisible. Oculta tras la voz del escritor, tras el peso del hombre que es alguien en el mundo. ¿Quién es ella? ¿Existe? ¿Puedes verme?, se pregunta.
Nosotros podemos verla. De los tres, es Florence quien nos seduce. A quien deseamos salvaguardar de la sombra hostil que proyectan los árboles. Reconocemos en ella a las mujeres cuya voz ha sido silenciada. También ella escribía, en el pasado. Tenía una vida, o habría podido tenerla. Ahora, diez años después, es tan solo la señora Hardy. La esposa del escritor, su secretaria. Ella pone la comida sobre la mesa. Responde sus cartas con la voz de él: una voz imitada, perfecta. Conoce el mecanismo de su pensamiento. Sostiene el peso del artista: él, el escritor, no debe ser perturbado. Sólo la escritura puede poseerlo. Lo demás, las minucias, es cosa de Florence. Ese es su lugar en el mundo. No hables. No sientas. No me perturbes.
Y al otro lado, y sin embargo dentro, está Gertie, la muchacha. La actriz, inocente y víctima. La luz sobre una vejez que se resiste a consumirse. Thomas Hardy le ha tendido su mano amiga. A ella, una muchacha provinciana casada con un carnicero. Hay en Gertie admiración, pero también un deseo genuino de ser alguien por sí misma. De llenar un escenario. Es, de algún modo, una Florence pasada, joven: el futuro entero por delante. Su voz es todavía fuerte, pero el lastre acecha, la misma enfermedad de todas las mujeres.
Porque Invierno sigue los últimos pasos en la vida del escritor Thomas Hardy, pero realmente nos habla de las mujeres. De aquello a lo que tenían que renunciar, de cómo permanecían ocultas, mudas, quietas como criaturas inanimadas. En su propia casa, Florence no tiene voz. Desea algo tan sencillo como que se poden los árboles, y ni eso consigue. El hombre, brutal en su distancia, la invisibiliza. ¿Por qué no eres como al principio?, se pregunta él. Callada y sumisa, adorando cada uno de mis pasos. Por qué te empeñas en tener voz y deseos. Y vuelve la mirada hacia Gertie, olvidando que una vez miró así a Florence, y que, seguramente, si Gertie tomara su mano, con el tiempo también la silenciaría. Porque ha sido así durante siglos, el deseo de ellas se sofoca pronto, se estrangula bajo las manos de una sociedad que las quiere calladas, madres, esposas, isombras. Aunque ellas, años después, aún sueñen con rebelarse y escapar de la sombra hostil que proyectan los árboles.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.



