Subsuelo, de Marcelo Luján (Salto de página) | por Óscar Brox
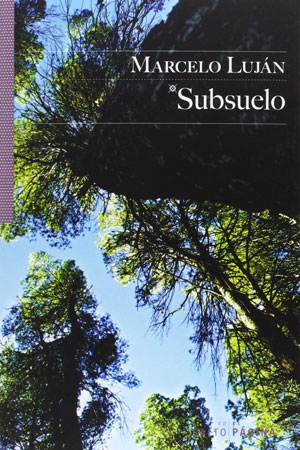
Ruido de fondo. Murmullo. Una colonia de hormigas invade lentamente la parcela de una familia. Se cuela entre su hierba, trepa por sus árboles y descansa en el bordillo de la piscina. En verano los insectos funcionan como los antiguos presagios, arrojan luz sobre esa zona que preserva lo más íntimo; el lugar en el que decidimos esconder nuestros secretos. Lo acechan, lo atacan y lo desnudan, en busca de esa herida que la distancia con respecto al pasado no ha conseguido mantener oculta. O sí, al precio de recuperar obsesivamente un nombre, una persona y un instante; un momento traumático que la tenacidad del olvido no ha sabido borrar de la memoria, cuyo efecto es más devastador a medida que percibimos que nunca podremos desembarazarnos de él. Abandonarlo. Porque, después de todos esos años, se ha mezclado con nuestra sangre y una pizca de ese dolor silencioso contagia, envenena, cada nueva vivencia que añadimos.
Subsuelo empieza con tres adolescentes que intentan engañar al calor de la noche en la piscina de la finca mientras sus padres comparten confidencias en la otra punta del jardín. Aislados, todavía inocentes, los jóvenes apuran los últimos coletazos de su adolescencia en juegos de amor, competición y celos. En el roce de sus piernas, piel con piel, que despierta un deseo, que precipita un ansia de intimidad. De estar solos para intentar ese primer beso, ese sexo rápido y torpe, esa sensación de vitalidad que marca la distancia con respecto al grupo de adultos. Marcelo Luján describe la escena con pocas imágenes y frases breves, cortantes y directas. Consciente del aciago destino de sus criaturas, de su incapacidad para protegerles de una madurez que se impondrá a través del daño (el propio y el ajeno) y del aprendizaje de la crueldad. Cuando unos y otros, adultos y adolescentes, compartan su futuro malogrado.
Eva y Fabián, los mellizos, sobreviven al accidente de coche que acaba con la vida de Javier. En adelante, todo se desarrollará como si necesitasen respiración artificial; sin ánimo, sin juventud. A merced de una crueldad que cegará sus limitadas opciones. Con un Fabián impedido que busca en el sufrimiento de su hermana, en la tortura a la que la somete, el último elemento para permanecer atados. Unidos. Contagiados por una misma sangre envenenada. Por mucho que Eva trate de zafarse, de huir de su dominación en busca de ese otro hombre que le devuelva todo lo que murió aquella noche de verano. La inocencia perdida, el encanto de aquel primer roce que podía transformar el mundo adolescente, el deseo de descubrir las emociones desconocidas que su cuerpo escondía. La escritura de Luján ata a sus personajes hasta ahogarlos, volviendo una y otra vez sobre ese instante fatal, esa realidad trastornada y esa tortura que no cesa. Que no se acaba, que se enrolla sobre un párrafo y se desenrolla sobre el siguiente solo para regresar con más ímpetu, con mayor virulencia. Testigo del daño profundo que se abate sobre los hermanos. Presagio de la herida que ambos portan sin saberlo.
Mabel es el tercer eje del relato, la madre de los mellizos. Exiliada, no ha podido dejar atrás lo que precipitó su marcha del hogar. Aquel terror, aquella muerte, el abandono forzoso, el breve adiós. Pese a cambiar de vida, la violencia de su pasado ha avanzado lentamente en su interior, demoliendo cada fragmento de su presente mientras le obliga a recordar obsesivamente todo aquello que tanto ha buscado negar. Esa memoria que Luján identifica con la colonia de hormigas, con el mal que envenena la sangre y que, en adelante, contagia con cada nueva transfusión a lo que se encuentra a nuestro alrededor. El hogar, los hijos, la intimidad, el matrimonio. Todo. De una manera tan poderosa que no hay forma de aislar la enfermedad, de impedir que extienda su rango de incidencia. Que devore cada parte de su vida hasta que no quede nada. Que devore a los hijos con la crueldad más inhumana, que torture a su hija hasta forzarla al suicidio, que machaque su sola existencia devolviéndole las fotografías que ocultó en su mente. Al hombre, al marido, que no pudo ser; al hijo que no pudo ser; al hogar que no pudo existir. Y a aquellos que se sacrificaron para que Mabel tuviese otro hombre, otro hijo, otro hogar. Sin saber que era imposible, que ella era también una muerta en vida y que arrastraría su condena hasta infectar aquello que más pudiese querer.
En Subsuelo, Marcelo Luján lleva a cabo una disección de aquellos silencios, de estos dolores y de esta soledad, de los que pensamos que el paraguas de la familia sabrá protegernos. Y es mentira. El mecanismo de la novela opera como una bomba con efecto retardado, parándose sobre la crueldad de sus personajes y la soledad que los invade, incapaz de proporcionarles ayuda, pues Luján es, ante todo, cronista de su caída al precipicio. De esa muerte que se extiende por todos los estratos, desde la inocencia hasta la maternidad, en una narración devastadora sobre aquellas heridas que nunca sanan. Que no somos capaces de curar. En la que las palabras avanzan como ese ejército silencioso de hormigas por el jardín. Como un ruido de fondo, un murmullo que aniquila las descripciones, los diálogos, los sentimientos y a los mismos personajes. Un murmullo que borra cualquier otro sonido para repetir obsesivamente ese dolor que su protagonista ha tratado de mantener en lugar seguro. Que se abalanza sobre cada cosa para destruirla. Que nos deja sin habla mientras leemos las últimas líneas de la novela. Sin paz, sin lugar seguro. Ahogados en la mala sangre con la que el pasado ha contagiado al presente. Como si, en definitiva, sus personajes llevasen demasiado tiempo muertos, pero todavía no se hubiesen dado cuenta. Los malogrados.



2 thoughts on “ Marcelo Luján. Los malogrados, por Óscar Brox ”