Antón Chéjov, vida a través de las letras, de Natalia Ginzburg (Acantilado) | por Ferdinand Jacquemort
U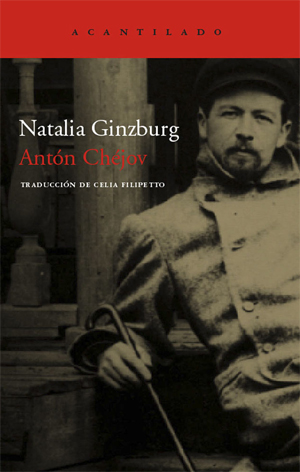 n libro que se lee en un par de horas y se recuerda toda una vida… Ahora que se nos imponen las frases cortas, aquellas en las que nada puede sobrar, Antón Chéjov, vida a través de las letras, de Natalia Ginzburg, podría ser simplemente eso. Hablar de alguien, contar su vida, escribir sobre él puede ser algo extremadamente complejo, con miles de páginas y visitas exhaustivas a archivos de medio mundo, además de entrevistas con cientos de personas o simplemente un pequeño librito. Para los que no creemos demasiado en biografías, la ligereza, la belleza de las cosas pequeñas, se impone. Ginzburg busca en las palabras al escritor ruso. Su vida desfila a la par que su escritura, sus interminables desplazamientos, los personajes que cruzaron por su vida, que la atravesaron, son parte de sus relatos, sus obras de teatro son parte de su vida, todo es parte de algo más complejo, vivir, escribir es parte de esa complejidad de cada día. Chéjov no pensaba escribir toda la vida. Las líneas de sus relatos tenían un precio en rublos y el tiempo era espeso, entre verano y verano, más espeso conforme su enfermedad, la tuberculosis, avanzaba, hasta poderse cortar, hacer pedazos hasta el infinito, en una sucesión de estancias, de viajes, de casas, de personas, de encuentros y desencuentros.
n libro que se lee en un par de horas y se recuerda toda una vida… Ahora que se nos imponen las frases cortas, aquellas en las que nada puede sobrar, Antón Chéjov, vida a través de las letras, de Natalia Ginzburg, podría ser simplemente eso. Hablar de alguien, contar su vida, escribir sobre él puede ser algo extremadamente complejo, con miles de páginas y visitas exhaustivas a archivos de medio mundo, además de entrevistas con cientos de personas o simplemente un pequeño librito. Para los que no creemos demasiado en biografías, la ligereza, la belleza de las cosas pequeñas, se impone. Ginzburg busca en las palabras al escritor ruso. Su vida desfila a la par que su escritura, sus interminables desplazamientos, los personajes que cruzaron por su vida, que la atravesaron, son parte de sus relatos, sus obras de teatro son parte de su vida, todo es parte de algo más complejo, vivir, escribir es parte de esa complejidad de cada día. Chéjov no pensaba escribir toda la vida. Las líneas de sus relatos tenían un precio en rublos y el tiempo era espeso, entre verano y verano, más espeso conforme su enfermedad, la tuberculosis, avanzaba, hasta poderse cortar, hacer pedazos hasta el infinito, en una sucesión de estancias, de viajes, de casas, de personas, de encuentros y desencuentros.
Chéjov vivió rápido y todo en él fue breve, como sus relatos. Y trágico o triste, como sus obras de teatro. La escritora italiana, como dice de Chéjov, no juzga a su personaje, sino que deja que sus acciones, su vida, hablen por él, o mejor, que sus palabras nos vayan dejando algo, un poso apenas, pero que llegados al final entendemos que no podía haber más, que hemos asistido a todo, que nada quedó fuera de esas ochenta y pocas páginas.
Durante años amé a Chéjov sobre todas las cosas. Sus libros en infinitas ediciones ocupan una estantería. Grandes, pequeños, mal o lujosamente editados, forman un rincón de mi memoria, un rincón al que volver, una y otra vez, cuando creo que ya toda la literatura se ha agotado y ninguna palabra podrá decirme nada nuevo. Ni tan siquiera son libros de cabecera… Es algo más profundo, mucho más íntimo. Si existiera el alma (eso tan ruso), si existiera ese espacio en algún lugar de nosotros mismos, formarían parte de ella, como algo inseparable. Pensaría que sin Chéjov hubiera sido otro y que no hubiera podido vivir sin él, y la maravillosa belleza del libro de Natalia Ginzburg solo hace que acercarnos a ese misterio compartido…
Mao II, de Don DeLillo (Seix Barral) | por Óscar Brox
E ntre los diferentes rostros de sus serigrafías, Andy Warhol dedicó una de las piezas de su colección al líder chino Mao Tse-Tung. Sin embargo, la superficialidad del arte pop, tan predispuesto a explotar la fascinación por los iconos contemporáneos, tiene una lectura diferente en la novela de Don DeLillo. Aquí es el rostro de Bill Gray, novelista perdido, el que aparece retratado por una fotógrafa sueca. Los surcos, hendiduras y señales de su cara adquieren, foto a foto, una profundidad cada vez mayor, como si la precisión de cada retrato nos sumergiese un poco más en el microcosmos de Bill. A veces pienso que la virtud de DeLillo consiste en la precisión, en su manera de profundizar una y otra vez en ese punto intermedio que une al creador y lo creado, al lector y a la obra de arte. En este caso, Mao II es una inmensa reflexión sobre el poder: de una imagen, de un texto o de un rostro. La obra de Bill Gray, obsesiva e inacabada, gravita sobre las vidas de sus protagonistas, individuos extraviados de su entorno. Tan intensa como la extenuante prosa de un Bernhard, la existencia hermética de Bill y sus impresiones sobre la escritura revelan un terror latente en las raíces de la sociedad que, paulatinamente, encontrará su lugar y su cuerpo. La narrativa, nos dice DeLillo, interpreta/comprende ese terror casi invisible que acabará con las estructuras sociales, económicas y morales apenas una década más tarde, nada más nacer el Siglo XXI. Hay una extraña intimidad entre el terror y el escritor, su perfecto oráculo. Y Mao II, como si se tratase de una pintura pop, profundiza en el poder de ese icono retratado, en su agotada existencia y las visiones de horror que, desde los márgenes, parece advertir. El de DeLillo es, así, un informe desde el ojo del huracán del malestar contemporáneo que a principios de los ’90 era una larva en medio del éxito efímero. Un prólogo para entender el horror.
ntre los diferentes rostros de sus serigrafías, Andy Warhol dedicó una de las piezas de su colección al líder chino Mao Tse-Tung. Sin embargo, la superficialidad del arte pop, tan predispuesto a explotar la fascinación por los iconos contemporáneos, tiene una lectura diferente en la novela de Don DeLillo. Aquí es el rostro de Bill Gray, novelista perdido, el que aparece retratado por una fotógrafa sueca. Los surcos, hendiduras y señales de su cara adquieren, foto a foto, una profundidad cada vez mayor, como si la precisión de cada retrato nos sumergiese un poco más en el microcosmos de Bill. A veces pienso que la virtud de DeLillo consiste en la precisión, en su manera de profundizar una y otra vez en ese punto intermedio que une al creador y lo creado, al lector y a la obra de arte. En este caso, Mao II es una inmensa reflexión sobre el poder: de una imagen, de un texto o de un rostro. La obra de Bill Gray, obsesiva e inacabada, gravita sobre las vidas de sus protagonistas, individuos extraviados de su entorno. Tan intensa como la extenuante prosa de un Bernhard, la existencia hermética de Bill y sus impresiones sobre la escritura revelan un terror latente en las raíces de la sociedad que, paulatinamente, encontrará su lugar y su cuerpo. La narrativa, nos dice DeLillo, interpreta/comprende ese terror casi invisible que acabará con las estructuras sociales, económicas y morales apenas una década más tarde, nada más nacer el Siglo XXI. Hay una extraña intimidad entre el terror y el escritor, su perfecto oráculo. Y Mao II, como si se tratase de una pintura pop, profundiza en el poder de ese icono retratado, en su agotada existencia y las visiones de horror que, desde los márgenes, parece advertir. El de DeLillo es, así, un informe desde el ojo del huracán del malestar contemporáneo que a principios de los ’90 era una larva en medio del éxito efímero. Un prólogo para entender el horror.


