El hogar eterno, de William Gay (Dirty Works) Traducción de Javier Lucini | por Óscar Brox
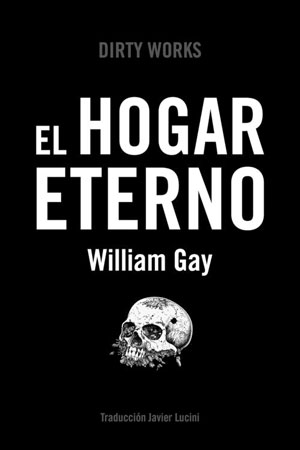
En el comienzo de Dura la lluvia que cae, Don Carpenter evoca una América de tiempos precarios en la que el amor, casi, caníbal entre sus dos protagonistas arrastra consigo un remolino de deseo, dolor y muerte. De tristeza terminal, apuntalada por unas vidas difíciles y marcadas, pero por encima de cualquier otra cosa, de intensidad. De pasión humana absolutamente desbordada. Esa América salvaje, en la que las cuitas se dirimen con el primer objeto cortante a mano, en la que cada hombre, cada hogar, se erige como una frontera moral, es la que William Gay escoge como escenario para su El hogar eterno. Paisaje violento que, nada más iniciar el relato, nos sumerge de bruces en el asesinato de Winer a manos de Dallas Hardin. Más que una lucha entre el bien y el mal, su autor la describe como de poder a poder, posicionando así a Hardin como la figura que se colocará en el centro; un cacique, otro padre para el hijo de Winer, la encarnación de ese mal humano enraizado en la tierra que pisamos.
Para Gay, su novela no trata tanto de las cicatrices que dejan las heridas del pasado, como de la imposibilidad de cerrar ese pasado sin caer en una espiral de violencia aún mayor. Como si, de alguna manera, uno no pudiese escapar a ese destino. A la llamada de la sangre. A una venganza que está igualmente enraizada en la tierra por la que caminamos. De ahí que durante toda la novela haga una suerte de contrapeso entre la figura de Hardin y la de William Tell Oliver; entre esos dos personajes que conocen el pasado y han elegido formas diferentes de silenciarlo para tratar de mantener ese delicado equilibrio en el lugar. Ambos son figuras paternas postizas para un Nathan atrapado por su destino. Por ese deseo que encuentra en el cuerpo de Amber Rose, y que Gay describe con toda la intensidad que le permite evocar el pasaje más vivo de su novela. Por la picaresca con la que se manejan personajes como Bocazas, a los que la vida les ha pasado tantas veces por encima que ya no saben qué hacer para atrapar ni que sea una brizna.
La voz de Gay no aspira a infundir belleza a un paisaje de perdedores, justicia a un escenario de corrupción -es muy elocuente su retrato de las fuerzas locales, casi al servicio de Hardin; al contrario, se diría que su intención es trazar una especie de aprendizaje sentimental para su protagonista, ese muchacho zarandeado por un pasado que no ha conocido, espoleado por la llamada de una sangre que prácticamente no ha compartido, al que todas las figuras adultas parecen decirle cómo debe actuar. Se puede ser pragmático, como le recomienda Hardin, o refugiarse en ese cultivo del ginseng de Oliver, pero qué difícil resulta negar la propia naturaleza humana que Gay hace irrumpir a través del personaje de Amber Rose. La revocación de esas voces adultas que, más que preocuparse por el futuro del chico, tratan de zanjar cuentas con el pasado que desconoce.
Entre emboscadas, desapariciones y ajustes de cuentas, El hogar eterno se desliza por sus páginas hasta convertir a Hardin en lo más parecido al mal absoluto; más que un personaje, un ambiente. El tenor moral con el que los personajes tratan de reconducir sus pasiones, el cacique que devora cada parte del pastel sin repartir siquiera las migajas que sobran o el padre tiránico que observa en Winer la madera para otro futuro posible. De hecho, pocas veces una novela refleja tan bien cómo envejece ese Mal. Cómo se acompasa con el tiempo. Cómo corrompe hasta el último trozo de tierra. Y cómo, en definitiva, la única elección posible descansa en la violencia. En el instinto. En esa brutal naturaleza humana que corre sin freno. Quizá por eso, resulte más elocuente el enfrentamiento de tintes bíblicos entre Hardin y Oliver, últimos supervivientes de un tiempo al que se resisten a dejar escapar. Tal vez porque, en cierto modo, es el que les proporciona la medida de las personas que son. O que fueron. O que no pueden dejar de ser, como Hardin cuando no puede evitar sumir en la degradación a Amber Rose para asegurarse de que nadie pueda gozarla, amarla o desearla como, en fin, la desea él.
La lectura de El hogar eterno es como la de aquellas parábolas, un ejercicio moral que nos pone frente a frente con la sustancia de nuestra humanidad: la sangre, las lágrimas, el dolor y la brutalidad de unos sentimientos descarnados. Todo lo que sucede en sus páginas deja marca, una huella indeleble que acompaña las peripecias de sus personajes, pero que nos enseña esa América antigua que miraba desde el precipicio el nacimiento de un nuevo mundo. Feroz, de otra manera; competitivo, también de otra manera. En el que hombres como Hardin u Oliver no tenían lugar. De ahí que Gay se esfuerce por hacer de ese enfrentamiento, de esa educación del muchacho Winer, algo similar a una travesía por el purgatorio. Triste, solitaria y final. Arrebatadoramente hermosas, como todas esas cosas salvajes cuyo latido va acompañado al de la propia tierra, que han enraizado por derecho propio y cuesta tanto poder separarlas. Porque, en verdad, son casi la misma cosa. El paisaje es el personaje, y viceversa. Y ese hogar eterno de la novela de Gay es, en definitiva, lo que las arrugas de los rostros, los pliegues del tiempo y de los secretos de Hardin y Oliver proyectan sobre la trama. Cuestión de sangre.



