La herencia, de Vigdis Hjorth (Mármara y Nórdica) Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo | por Óscar Brox
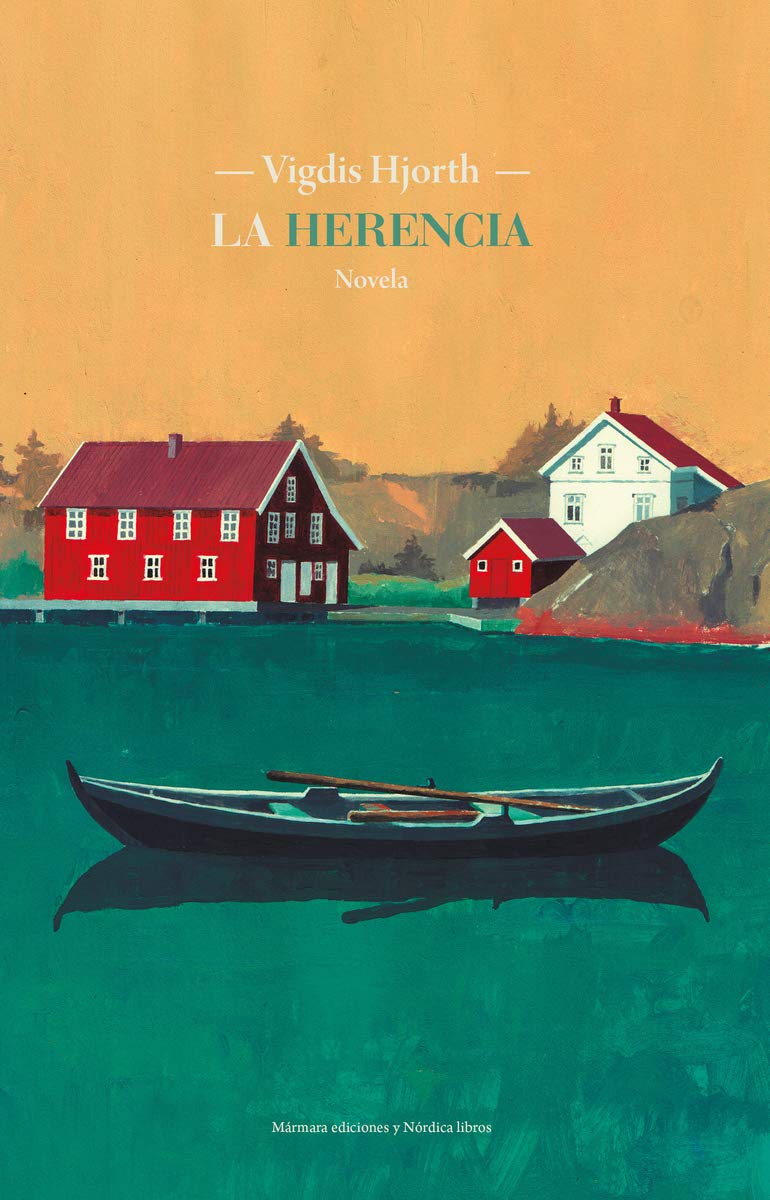
Hace unas semanas, a propósito de Stig Saeterbakken y de cierta literatura noruega, comentaba que resulta llamativa la habilidad del autor de Siamés a la hora de hurgar en las entrañas de su sociedad. O, mejor dicho, de su moral. De sus preceptos. De su forma de explorar el complicado territorio emocional. Hablaba de Saeterbakken y también de Kjell Askildsen y Dag Solstad, que elegían la ironía y el sarcasmo, las pequeñas miserias y tragedias, como herramientas para convulsionar el tranquilo paisaje noruego. Para zarandearlo y mostrar, en toda su complejidad, a una sociedad (casi) obligada a inventarse problemas, como un paciente hipocondriaco, para sortear ese vacío existencial que salpica a unas vidas más o menos banales. Tranquilas, ordenadas, felices. Definitivamente, Vigdis Hjorth camina en otra dirección, sin dejar de mirar de reojo a todos estos autores. Por ejemplo, si en Saeterbakken uno puede apreciar esa mezcla de rencor y compasión hacia una sociedad que lo empuja a la soledad –Siamés, en su crudeza, son dos monólogos sobre la soledad radical-, Hjorth concentra ese pensamiento alrededor de la familia.
Tal vez, sin la exploración biográfica de Karl-Ove Knausgaard, todo sería diferente. No se trataría solo de llevar a cabo una radiografía del Yo, un monumental ensayo sobre la primera persona literaria, sino de convertirlo en una performance en la línea de los trabajos artísticos de, digamos, Sophie Calle. Una obra en la que los límites entre pudor y ficción permanecen, en el mejor de los casos, algo borrosos. Desde una perspectiva mucho más modesta, Hjorth concibe La herencia como un ajustado drama familiar. En él, el lector puede encontrar una familia de la burguesía noruega sacudida tras la muerte del patriarca, eternamente dividida a causa del distanciamiento de dos de los hijos, Bergljot y Bard, y de un pasado turbulento silenciado por conveniencia. Ese es, aproximadamente, el esqueleto de la novela. Hjorth, sin embargo, elige un frente, el de su protagonista, y convierte su narración en un relato sobre una intimidad herida y una separación, cuando no expulsión, forzosa.
Con La herencia uno tiene la impresión de que, más que capítulos, está leyendo pensamientos breves, fragmentos casi diarísticos que la autora ensambla bajo la apariencia de un drama. Así, esa herencia del título adquiere un cariz ambiguo. En lugar de referir a la casa de la playa y el reparto entre hermanos, Hjorth parece referirse al legado de dolor y cicatrices que ese entorno familiar le ha proporcionado antes y después de su ruptura. A través de una madre que ha callado, consumida por una relación extramarital que nunca pudo tener y por una hija a la que siempre vio como su rival; a través de una hermana que supo borrar de su cabeza hechos y palabras inculpatorias; y a través de un padre terrible, pedófilo y abusador, que construyó una gran familia para después reducirla a cenizas. En todo esto, Hjorth siempre está del lado de Bergljot, con tal grado de intimidad que convierte al personaje literario en un disfraz para cobijar la verdad de su autora: el proceso de descomposición familiar, la identidad quebrada, la intimidad vulnerada y la necesidad de exponerla para dejar constancia de esa separación brutal, del exilio al que ha sometido a su familia.
Hjorth describe con intensidad cada aspecto de su personaje, ya sea desde lo profesional (he ahí esas conversaciones con Bo) hasta aquellos detalles que sobrepasan la intimidad. Leer el texto, en ocasiones, nos traslada la imagen de alguien que se contempla frente a un espejo mientras intenta capturar cada uno de sus rasgos. Así, Bergljot reflexiona sobre la madurez, sobre el psicoanálisis, Freud y Jung, sobre el ecosistema familiar y sobre esos secretos (todos tenemos alguno) que erosionan la confianza en el mundo a fuerza de salvaguardar la estabilidad de una institución -y la familia, qué duda cabe, lo es. De ahí la dureza con la que la autora alarga situaciones como la lectura del testamento o el duelo materno; el silencio y la gelidez con la que se producen las escasas conversaciones con las hermanas; o la sensación de que ese autodescubrimiento que abarca parte de la novela es, en el fondo, la venganza frente a todos esos años de silencio en los que su intimidad fue vulnerada, vejada y olvidada.
Nada de todo esto tendría sentido sin hacer mención a la hermana de Hjorth, Helga, también autora, y a esa pirueta metaliteraria mediante la cual ha escrito una novela-respuesta-venganza a rebufo de la publicación de La herencia. Una novela en la que su protagonista trata de reaccionar al golpe psicológico tras descubrir que su hermana la ha convertido en personaje de ficción de un drama familiar con el incesto (inchesto, que dirían los personajes de La herencia) como telón de fondo. Antes decía que uno puede leer en Saeterbakken esa mezcla de rencor y compasión hacia la sociedad noruega. En Hjorth, sin embargo, todo es más ambiguo y, a su manera, terrible. Y quizá su habilidad literaria reside en ser capaz de escribir desde las entrañas con lengua de hielo. Con esa tranquilidad que nunca enmascara el rencor infinito. Desde esa voz, ese yo, su primera persona, que se afirma, conquista y devora cada página con la necesidad de mostrarnos una intimidad herida, ocultada entre tantos secretos, con la que descalabrar la imagen segura y confiada del estamento familiar.



