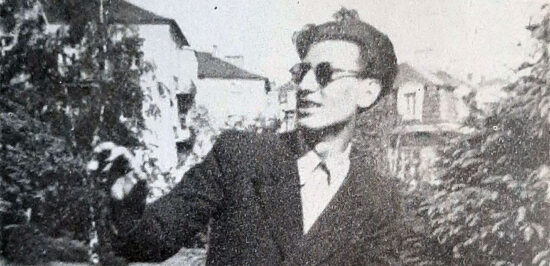La garçonne, de Victor Margueritte (Gallo nero) Traducción de Marta Cabanillas | por Óscar Brox

París, años 20. La calma después de la tormenta. Francia ha abandonado las trincheras de la línea Maginot y los árboles cubren las cenizas de los aeroplanos derribados en los bosques de Verdún. Mientras André Breton rompe y rasga las bases del dadaísmo, con el futuro surrealista a la distancia de un puntapié, la burguesía parisina celebra su alegría de vivir sin más preocupación que la del hedonismo que le sirve de combustible. Para las clases altas, la geografía de la ciudad se divide entre las estancias de sus viviendas, el teatro y las visitas de sociedad, dos o tres casillas de las que saltan rutinariamente mientras llevan a cabo los movimientos justos para perpetuarse en el tiempo. Los dimes y diretes de Salón a los que Proust dedica tantas páginas de En busca del tiempo perdido protagonizan el hábitat natural por el que se mueve el personaje central de La garçonne, de Victor Margueritte. Esa opulencia banal, ese contrato social que liga a la élite con la élite, en un presente continuo, mientras las vanguardias creativas alumbran un futuro entre la bohemia de Montmartre.
Conocemos a Monique Lerbier en su infancia, alejada de París. En un prólogo minúsculo, Margueritte explora esa melancolía por una pureza de espíritu que no encuentra dónde echar raíces en la capital de Francia. Enamorada del que se convertirá en futuro socio de su padre, Monique se de llevar por el vaivén burgués que hace de la vida una carrera de pocas etapas: un poquito de caridad, otro poquito de vanidad y un buen trago de “ver, oír y callar”. A diferencia de su juventud en Hyeres, París es una ciudad corrupta, obnubilada en su cosmopolitismo, la trampa perfecta para una muchacha en edad de casar. Frente a esa educación sentimental marcada por el lastre de la vana burguesía, Margueritte rompe con la figura de la mujer entregada al lujo y a la adoración masculina para colocar a su protagonista ante la posibilidad de rebelarse. Si su familia le ha robado esa pizca de inocencia que le grabó su tía en los años de infancia, es justo que luche contra su futura vida en una casa de muñecas para poder encontrarse con una identidad femenina desconocida.
El mérito de la novela de Margueritte reside, precisamente, en que plantea abiertamente la emancipación de la mujer desde un punto de vista ético, estético y social. La garçonne, como reza el título, despoja a Monique de su aire sometido para conferirle un aspecto propio: el flequillo, la voluptuosidad y la seguridad que concede cada paso que se da en la vida. Así, de golpe y porrazo la niña Monique huye de la casita de cristal de sus padres para sumergirse en las profundidades de la bohemia parisina. Descubre el arte, la intelectualidad, el sexo y toda esa compleja maraña de sentimientos que, ahora sí, le pertenecen. Para los que no debe dar cuentas a nadie más que a ella. Mientras la burguesía vive ensimismada, bajo esa fachada de virtud que se esfuerza en esconder la depravación, Monique escoge el camino inverso: devorar, con los ojos bien abiertos, cada metro de una ciudad iluminada por su efervescencia, tomar la depravación como fachada para así proteger su más íntima virtud. Y vive, vive cada instante, cada capricho, cada arrebato que sacude su corazón mientras baila junto a otra mujer o siente el deseo de poseer a un bailarín desnudo.
Para la sociedad de la época, el quiebro moral del personaje de Margueritte debía sonar a anatema. No en vano, como señala una de las figuras secundarias de La garçonne, el progreso de Francia tenía mucho de boquilla cuando ni siquiera se proponía permitir el sufragio femenino. Tal vez consciente de las dificultades de franquear esa barrera, Margueritte plantea la odisea de su heroína como un intenso folletín en el que las bajas pasiones gobiernan su vida de manera más poderosa que la razón. Monique vive, sí; se enamora, también; se pierde entre los fumaderos de opio, en ese interior suyo que nota vacío tras haber exprimido a conciencia la vida bohemia, en los fantasmas de una vida familiar que no llega, en la pesadumbre de una pureza que su retorno a París destruyó definitivamente, en la violencia de sus diferentes amantes. Para llegar a ser quien desea ser, una mujer independiente, necesita superar una serie de situaciones a cada punto más sórdidas que desdibujan los ideales con los que nació la modernidad francesa. Que entumecen su aspiración de igualdad, que degradan su anhelo de progreso. Que contemplan a Monique con los grilletes de una masculinidad herida, que no soporta rendirse ante ese objeto del deseo cuyas formas, simplemente, no se ajustan al molde social que el hombre ha encasquetado a la mujer. Ahí está el primer novio que la engaña, más interesado en cerrar un negocio redondo con su familia; el bailarín extranjero que no soporta que la fogosidad de su amor se consuma en su misma espontaneidad; o ese escritor que, por mucho que lo intenta, no puede más que abandonarse al demonio de los celos cada vez que advierte que Monique no será de su eterna propiedad.
En un tiempo en el que se vivía deprisa, en el que las reservas de hedonismo intentaban ahuyentar el recuerdo de la Guerra, la mujer parecía subordinada al secreto papel de musa o al público rol de esposa, secuestrada en el interior de un palacete o exaltada en su efímera gloria en un café de Montparnasse. La garçonne nos cuenta, desde la literatura, cómo se gestó esa figura fuerte, masculina, que devolvió a la mujer el ansia de una emancipación largamente esperada. Las penas de Monique Lerbier, nos dice Victor Margueritte, responden a eso tan humano como el deseo de una vida propia, de una identidad propia, de una razón propia. Tras ese denso folletín que apenas abarca un suspiro en la madurez de su protagonista, La garçonne dibuja a una mujer adelantada a su tiempo; tierna, decidida y femenina, de grandes y bajas pasiones, con instinto y esa sensibilidad que su autor captura capítulo a capítulo. Como un punto de ruptura con la novela decimonónica, La garçonne supone, en definitiva, el despertar de una Francia que abría la ventana para callejear por su ciudad, en la que la belleza y la fealdad, acompañadas de la mano, reflejan otro mundo. Más vivo, más propio. Ese en el que la mujer despertaba emancipada del sueño de la razón masculina. Ese en el que, por fin, tenía sentido hablar del progreso.