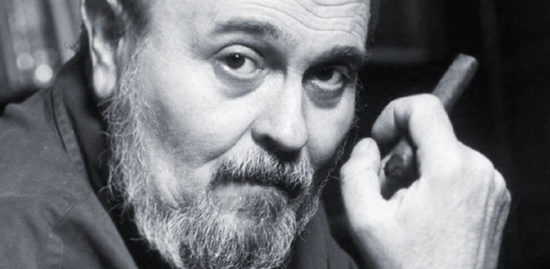En el lado salvaje, de Tiffany McDaniel (Hoja de Lata) Traducción de Ignacio Gómez Calvo | por Gema Monlleó

“Una mujer difícil de domar es una mujer difícil de culpar”
Poeta Narciso
“El primer pecado fue creer que nunca moriríamos. El segundo fue creer que estábamos vivas”. Con esta doble frase comienza En el lado salvaje, la tercera novela de Tiffany McDaniel (Cicleville, Ohio, 1985), una ficción en la era del true crime que homenajea a Las Seis de Chillicothe (la antigua tierra llamada Chala-ka-tha), seis mujeres desaparecidas en 2015 en esa localidad de su Ohio natal al abrigo de la cordillera de los Apalaches (“todas las carreteras de esta ciudad no están cubiertas de piedras sino de cicatrices de mujer, porque solo las cicatrices de una mujer son lo bastante fuertes para soportar algo que pasa por encima de ellas una y otra vez”).
Las protagonistas de En el lado salvaje son las hermanas gemelas Cisi y Arc Doggs. Cisi y Arc, mujeres, jóvenes, niñas. Cisi y Arc, hijas de la droga y la prostitución, hijas de la pobreza, hijas del desamparo, crecidas bajo la niebla del humo de la fábrica de papel. Cisi y Arc, fatalmente predestinadas a la repetición, a caer o entregarse al espejismo del abrazo de una jeringuilla de heroína. Cisi y Arc, huérfanas de padre, madre y tía (aunque estas dos estén vivas y presentes y en casa), y nietas de la abuela Asclepia, la luz que las sostiene gracias al poder de la imaginación (“Nuestra abuela era quien siempre nos traía rotuladores para asegurarse de que siempre teníamos suficiente rojo para pintar la espalda de la mariquita, suficiente azul para el cielo, suficiente verde para dar vida a las colinas. También dibujábamos a nuestra madre y nuestro padre. Les poníamos sonrisas porque eran dibujos y en los dibujos no hace falta decir la verdad”). Cisi y Arc, un ojo verde, un ojo azul, heterocrómicas, “canicas de bruja”, cada una parte de la otra, más que hermanas, más que gemelas, más que dos que son una, más que dos destinos que confluyen y que apuntan al río (“todas las cosas que una acumula en la vida antes de que la vida acumule barro”).
Porque el río es la canción que agita y mece toda la novela, el río es lugar de juego y lugar de horror, el río es la cuna desde la que escapar y la tumba fatal. El río Ojo de Dios, el río que es corriente y erosión y agua en los pulmones y peces mordiendo la piel. El río que es remolino con medusas de cabello de mujer y corazones empapados. El río que es maleza y gases y piedras que rompen la caja torácica de las mujeres hundidas. El río, madre de insectos y arrullo de sangre negra. El río, almacén de pedazos y reliquias. El río, caos que se agita detrás del cielo. El río, mutilador de verdades. El río, escanilla de criaturas de ondas. El río: “el cuerpo se sumerge y asoma, las venas se disuelven, y la clavícula es un reflejo del cielo entero”.
Y Arc, desde el río, porque Arc está muerta (“Mi cuerpo desnudo fue arrojado al río un domingo. El agua formó ondas a mi alrededor cuando él me dio el último empujón con el pie”), nos narra la historia, su historia, la historia de Arc y Cisi y sus amigas, la historia de estas mujeres contenedoras de dolor, abusadas por la vida, lastradas por la heroína y la violencia de los hombres. Arc, Arcade (“me llamaron así por las luces brillantes de la máquina recreativa a la que mi madre jugaba con mi padre cuando estaban lo bastante sobrios como para acordarse de cómo se jugaba”), Arc, la pequeña arqueóloga, la que todo lo desenterraba, la buscadora de huesos de dinosaurio, la que quería liberar a los caballos hundidos en la tierra que galopan sobre su madre. Arc, veinte años en los noventa, cinco en los setenta, “dos mitades de la misma boca” con su hermana Cisi. Cisi, Cisi corazón de pez, Farren Dogs de nacimiento, Poeta Narciso por su forma de arreglar los narcisos en casa de la abuela Asclepia, Narciso, Ciso, Cisi. Cisi y Arc, pelirrojas (“tenemos el pelo del color de las brujas. Del color del fuego con el que intentaron quemarnos”), misma risa, mismos miedos, mismo fatum. Cisi y Arc al ritmo elegíaco de Amazing grace.
En el lado salvaje ellas, las mujeres, Arc y Cisi, y Jueves, y Violeta, y Nell Salvia, y Índigo (y también, aunque de modo distinto, Adelyn, la madre, Trébol, la tía, -“mujeres que podrían haber sido reinas en otro desfile si no hubiesen estado tan a gusto en el agujero que parecían hacer más hondo cada día que pasaba”-, Asclepia, la abuela) son cuerpos agredidos por unos hombres que tienen la violencia contra las que no consideran sus pares como lenguaje y acción (“A veces pienso que la tierra está inclinada para nosotras, y que todas vamos cuesta abajo. Somos como las mujeres que nos han precedido. Cargamos con grandes terrores a las espaldas. Nos los llevamos a la cama y nos levantamos con los mismos demonios”). Ellas, mujeres libres pero encadenadas. Ellos, opresores, violadores, asesinos (“Bañado en maldad” tatuado en el pecho de uno de ellos). Ellas, deseosas del lado bonito de la vida y fatalmente ancladas al lado salvaje (“Mi madre murió con el cristal del parabrisas en la cara. Después de eso, yo encendía el horno solo para notar el calor que salía”). Ellos, brutalidad y barbarie (“hay hombres cuya ropa cuelgas de las ventanas de casa y otros que no tienen nada más que ofrecer que la violencia que infligen”). Ellas, reinas de Chillicothe, coronadas en cada chute de heroína. Reinas yonkis, reinas putas, reinas hermanas y amigas y sostén aunque también castigo; y esperanza aunque también determinismo; y faraonas y diosas aunque también ofelias violadas y golpeadas (“metíamos en silencio la cara en el congelador porque según la tía Trébol, ayudaba a ahuyentar el dolor”). Las mujeres de McDaniel son ellas y somos todas, son ellas y son Las Seis de Chillicothe, son ellas y son las mujeres de Sonora y las del vertedero de Ciudad Juárez, son ellas y son las mujeres lapidadas en oriente, son ellas y son el silencio de cada casa en la que se comete una violación a una niña (“Entonces comprendí que una mujer guarda la mayoría de las cosas en el fondo de la garganta. Y esas cosas salen en forma de vómito, gritos, alarido”). Arc y Cisi, y Jueves, y Violeta, y Nell Salvia, y Índigo, hijas de la luna, diosas del río, atrapadoras de brisas, guardianas de sueños, buscadoras de caballos, mujeres vivas que también son heridas y cristales y palizas y temblor… y chapoteo anegado porque son carne río (“No fue el viento lo que la empujó al río. Fue el soplo de un hombre”).
“La creación termina como empieza. Con hambre”. Y En el lado salvaje el hambre es el deseo, vano, de otro mundo. Violenta y lírica (“Somos dolor hasta que el motor se apaga. Luego somos tierra, nuestros cuerpos indistinguibles de otras cosas caídas”), cruel aunque compasiva, la novela se vale del escapismo de la imaginación (¿el realismo mágico de los Apalaches?) como agarradero a unas vidas que rabian y se alienan con las drogas. La leyenda de las vietnamitas hermanas Trung, las tartas de cumpleaños dibujadas en el suelo, las cuentas de plástico de las pulseras lucidas como zafiros y esmeraldas, los versos de Poeta Narciso en el salpicadero de la camioneta (“hasta la muerte pesca en los pétalos de las flores frescas”), el pintauñas azul para tapar el óxido de la máquina del tiempo de Cleopatra, los pañuelos al viento de las mujeres que viajan sin miedo en el último vagón de los trenes, la cápsula con los tesoros, las gatitas mitad pájaro, la Revolución de las Enaguas, los arcos de luz del universo y la tristeza del cielo. Oralidad y fantasía, leyendas y ensueños, mitos y utopías que amabilizan la letanía de unas mujeres para las que la depredación y la rapiña puede ser un hombre o una tortuga fluvial, una madre encerrada en su habitación mientras un putero abusa de su hija (“No se si puedo seguir siendo Adelyn. Si no soi ella, ¿¿sigo siendo una madre??”), un tatuador sádico o unos padres incapaces. Mujeres con la boca salvaje (sabor a tierra en la boca, sensación de piedras en la lengua) una vez testada la muerte.
En el lado salvaje no es un noir rural, aunque hay asesinadas y sospechosos (el coleccionista de lágrimas, el camello tatuador, el hombre del Blue Hour, el violinista). Como en La Antártida del amor (Sara Stridsberg, Nórdica, 2023) la resolución de quién es el Hombre del Río que mata a las chicas no es el objetivo de la historia (“las chicas muertas en el agua solo son lo que pasa cuando le permiten ser quien es”) sino la denuncia de unas muertes que por ser de mujeres pobres, yonkis (“quienes nosotras éramos como mujeres se perderá en favor de una conversación sobre la propia dependencia”), putas, son consideradas por las autoridades como despojos de mujer ya antes de muertas (“tengo miedo de que mi destino sea ser un animal sin alas”). Narradas ambas con la voz de la protagonista asesinada, abogando por la sororidad (“Puede que algún día te pida un favor. Que me abraces mientras desaparezco”) y la belleza interior como únicas fuerzas centrípetas desde las que cabalgar la vida hasta el momento del fin. Porque no hay salvación, ni expiación, ni puerta de atrás por la que escapar en el lado salvaje (“ojalá viviéramos en una casa con nuestras iniciales en las toallas y billetes de avión en los cajones y una forma de escapar unos de otros sin irnos”), porque las mujeres de la novela (y Las Seis de Chillicothe, y las de Sonora, y las de…) están irremediablemente amarradas a los cazadores desde su concepción y nacimiento y el texto de McDaniel es una cerradura desde la que ver ese mundo y un grito literariamente hermoso exigiendo justicia.
“Bajo las nubes de Ohio, un río seguirá discurriendo y una madre gritará. En las corrientes avivadas por la lluvia y la niebla, ¿cuánto se alejará un cuerpo de casa?”