El malogrado, de Thomas Bernhard (Alfaguara) Traducción de Miguel Sáenz | por Juan Jiménez García
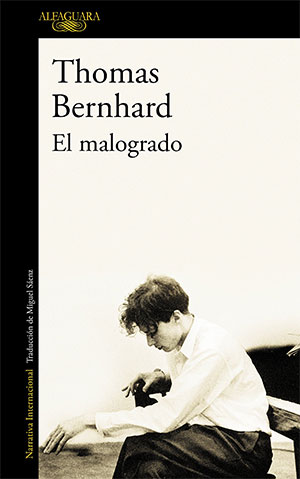
Literaturas del yo, del otro, de nadie. Leer El malogrado es entrar en un mar de repeticiones y dudas, del escritor (tal vez) y del lector, empujado por una escritura rabiosa, feroz, que salta entre las ideas y las impresiones, entre los vacíos y, de alguna manera, tal vez siempre, entre la soledad y el silencio. Porque hay silencio en la escritura de Thomas Bernhard. En esa escritura de líneas apretadas, de único párrafo, de voz única que se convierte en voces, ecos del pasado siempre en presente, hay silencios. Espacios sin nada. Sin voces, sin espacios, en los que el tiempo se ha convertido en algo imposible de medir. Tiempo líquido. En la narrativa monolítica del escritor austriaco, todo fluye. Y entre ese todo, el tiempo y el silencio. Cuando escribe sobre él mismo (que tal vez no es él mismo, pero tiene puntos en común con él mismo, y podría ser él mismo, no siempre), o sobre ese compañero del Mozarteum, el malogrado, Wertheimer, y ese otro compañero, Glenn Gould, es una ceremonia de una confusión buscada, cultivada con esmero. Podría ser una biografía de Glenn Gould, una biografía incierta, una biografía que espera nuestra complicidad, nuestra complicidad de no hacernos demasiadas preguntas: es así, todo es así, podría haber sido así, esa no es ni tan siquiera la cuestión. La cuestión, aquello sobre lo que giran las vidas de los tres, de aquellos que coincidieron en el Mozarteum, la escuela superior de música más prestigiosa del mundo, bajo las clases de Horowitz, siempre Horowitz, nunca Vladimir Horowitz, como si fuera necesaria una distancia, un subterfugio, la cuestión, decía, es el genio, es la inutilidad del segundo lugar. Porque Glenn Gould siempre será insuperable, lo es desde el primer instante, desde la primera vez que lo vieron al piano. Era así. Y ellos podrían haber estado entre los mejores, sus dos compañeros, y ser mejores que los mejores que andan por las salas de concierto más importantes, y luego por otras no tan importantes, y acaban por los peores sitios, o sitios que son poca cosa, pasados los años. Pero no podían. No después de Glenn Gould. El narrador renuncia, se deshace de su maravilloso piano Steinway, se dedica a escribir. No necesita nada. Los tres vienen de familias con dinero, con mucho dinero, lo tienen todo. El narrador abandona incluso su odiada Austria, y ni tan siquiera por otra odiosa Suiza. Se va a Madrid. Allí está bien y desde allí piensa escribir sobre Glenn Gould, pero no, no funciona. En cambio, el malogrado, Wertheimer, no puede superarlo. No puede superar esos cincuenta y un años, esos cincuenta años, que tampoco pudo superar Glenn Gould, que murió junto a su piano, de muerte natural, cerebral. Wertheimer no puede superar ese segundo lugar, nunca pudo. Se encerró con su hermana, encerró a su hermana, hasta que esta logró escapar de sus caprichos de perdedor, de sus amarguras, para casarse con un rico industrial suizo, aún más rico de lo que ellos, inmensamente ricos, ya eran. Wertheimer decide suicidarse. Ir hasta la hermana para suicidarse. Que su suicidio la persiga, como Glenn Gould lo ha perseguido a él. Wertheimer, dice el narrador, era un hombre de callejón sin salida, no siempre el mismo, un callejón sin salida, y luego otro callejón sin salida, y así. Y en la historia de estos tres alumnos del Mozarteum, tres compañeros, pero uno de ellos Glenn Gould y no los otros, Bernhard cruza una y otra vez esa literatura del yo, porque ese yo no está, solo es un espectro, un fantasma más de su narrativa, el doble de otro doble. El doble de alguien que no existe, una construcción, a la que se le ha insuflado un soplo de vida, suficiente para que sea ese yo, plenamente ese yo, más yo que ese otro yo. E irónicamente le entrega sus doscientos pares de zapatos al malogrado Wertheimer, y no deja de ser una chanza, un nuevo cuestionamiento de esa primera persona. Y también está la literatura del otro, de Glenn Gould, que él sí, existió, pero no así, seguramente no así, pero profundamente así. Ningún intento de biografía, porque la biografía es tan imposible como la autobiografía, o aún más, cierto que más. Y Thomas Bernhard, que venía de escribir Hormigón e iba a escribir Tala, ahonda aún más en esa herida narrativa, en ese yo es otro, otro es yo y otro no es necesariamente ese otro.



