El triunfo del huevo, de Sherwood Anderson (Greylock) Traducción de Paula Zumalacárregui Martínez | por Juan Jiménez García
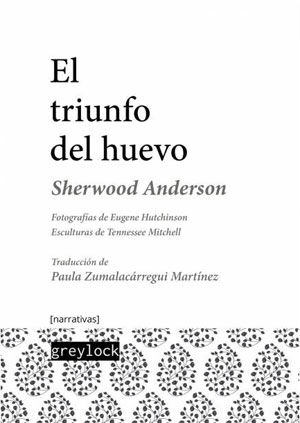
Como si fuera un personaje de sus propios relatos, Sherwood Anderson no tuvo una vida fácil. Uno entre siete hijos, a los catorce años abandonó el colegio, al que tampoco es que tampoco podía ir en condiciones. Acabó el siglo XIX como pudo y se pasó al siglo XX, y entre tanto empezó a escribir. Primero cualquier cosa, luego relatos y novelas. Había encontrado lo que quería ser. No era poco. El triunfo del huevo es una reunión de relatos, publicada ahora por Greylock. Al terminar el libro pensé en una tenue lluvia que acaba por dejarte empapado. Y es que la escritura de Anderson (que se convirtió en una influencia para escritores como William Faulkner o Ernest Hemingway) tiene esa ligereza en la forma y ese peso en su contenido.
La América de Anderson (que era también la suya propia) es la América de los perdedores. De aquellos protagonistas perplejos de un tiempo que los dejaba de lado, que los convertía en personas obsoletas. Un progreso que no entendían. Lo que entendían, en realidad, es que querían vivir. No de un determinado modo y con unas determinadas aspiraciones, sino vivir. El padre protagonista de El huevo es un perdedor ejemplar. Empujado por su mujer, busca ese sueño americano de triunfar, intentando construir algo desde la ingenuidad. Criar gallinas, enfrentarse a sus enfermedades. Escapar de ellas, para montar un café o lo que sea en un lugar remoto al que solo llega el tren fugazmente. Improvisar excusas para ese fracaso permanente, pegajoso. No saber retirarte a tiempo, porque tampoco sabes dónde retirarte. Vivir en la ceguera del milagro que nunca llega. El tremendo esfuerzo que requiere perder. Perderlo todo.
De la nada, hacia la nada es el título del relato más extenso del libro, una novela corta, realmente. También podría haber sido el título del conjunto de relatos. Nos cuenta la vida de Rosalind, que escapa de su pequeño pueblo, de sus pequeños padres y de un inquietante pretendiente, para trabajar en una oficina en Chicago. Ser alguien. O mejor: ser otra, aquello que no esperan de ella. Huir de esa tela de araña pegajosa de la rutina, del todo tiene que ser así. Entonces llega a un punto decisivo, en el que se enfrenta a la posibilidad de ser la amante del director de su empresa. Vuelve al pueblo. Pregunta a la madre. Y se alcanza ese punto de ebullición que hace desbordarse el agua, ese instante en el que toda tu vida acude a ti y ni tan siquiera vas a morir.
El protagonista de Necesita saber por qué es capaz de encontrar en los caballos, con solo verlos, ese estado que les llevará a ganar en las carreras, pero es incapaz de entender a un entrenador, su ídolo. En Semillas se aspira a ser una hoja arrastrada por el viento, como si el viento no fuera ese impulso que los lleva a todos, caprichosamente, a través de esa América al encuentro de sus fantasmas. La lluvia sigue cayendo. Como decía James Joyce en aquel último relato de Dublineses, sigue cayendo sobre los vivos y sobre los muertos. Caía sobre aquella tierra de Sherwood Anderson y caía sobre sus relatos. Caía sobre un tiempo que, entre lejanas guerras, dejaba a víctimas aquí y allá. Solo había que mirar alrededor con una mirada limpia, cristalina. La mirada del escritor.



