Invitación al baile, de Rosamond Lehmann (Errata naturae) Traducción de Regina López Muñoz | por Almudena Muñoz
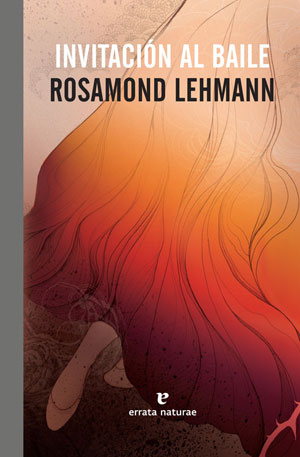
Llega un sobre color crema a sus manos, sobre una bandejita de plata. Antes de abrirlo, su emoción o la reticencia ya ha disparado la maquinaria: imagina lo que sugerirá la caligrafía del interior, si habrá un membrete o un sello distinguido, si las líneas contendrán muchos detalles o serán partícipes de un halo de misterio. Qué clase de evento se expone después de la hoja en blanco, si estará preparado para aceptar con un sí rotundo y seguir sin perderse el mapa de suelas negras sobre un papel de calidad. Abrir un libro del que se sabe poco, y aun del que se sospecha todo, entraña la misma actitud que un par de hermanas frente a las primeras invitaciones de su vida. Atrás quedaron los tiempos en que un cortaplumas rasgaba las páginas de un volumen virgen, pero algo continúa rompiéndose cada vez que empieza el duelo con un libro desconocido, y este ritual es la brújula de Lehmann.
Enseguida, no obstante, se le olvida el propósito. Es una chica todavía joven cuando escribe Invitación al baile (1932), aunque en su voz se van entremezclando los dejes de dama y la ingenuidad de los diarios de una chiquilla, como si temiese profundamente convertirse en lo primero y no se avergonzase en absoluto de haber madurado poco desde lo segundo. En todo caso, es difícil adivinar si a Lehmann le gustaba sentirse como Olivia, la hermana menor, torpe, observadora y tirando a feúcha, o como Kate, la hermana mayor, bellísima, cínica y curiosamente pía. La invitación al baile no contenía un estudio en privado ni las constantes de la odisea interna que atraviesa un ser indeciso y voluble, expuesto a su primer evento social. A Lehmann se le escurre el discurso desde una distancia prudencial hasta confesiones en primera persona, sin solución de continuidad, bien por querer insinuar un caos emocional adolescente, bien por hallarse aún a la busca de un estilo con el que sentirse cómoda.
La novela entonces se aparta de las lindes satíricas o melancólicas de autoras compatriotas de Lehmann, y salta con vigor hacia el lado de los personajes. Esa necesidad constante de justificación y empatía, entre creadora y criaturas, entre lector y protagonistas, y entre las ficciones mismas, eso que tanto detestaban Nabokov y Chéjov, es la tradición que se sitúa como pieza intermedia del desencanto de Jane Austen, la tensión como promesa en Louisa May Alcott y la nostalgia sin remedio de Dodie Smith en El castillo soñado (1949). El mundo de entreguerras en que se sitúa la acción de Invitación al baile habla asimismo de un provincianismo ignorante ante los grandes sucesos del pasado reciente y los nubarrones que se están formando en la inmediatez. Por donde pasea Lehmann brotan vecinos pintorescos, en cuyas fachadas resbala una mirada de punto burlón que pasa por alto interesantes trasteros; personas mayores que no se desprenden de sus pieles de personas mayores, apenas atisbadas sus flaquezas y lo que las hace brillantes. Es un paisaje que empieza y termina sin haber cambiado para nada, o en su apariencia, y ese no deja de ser el modo en que percibe el mundo una chica de diecisiete años que en la sexta lectura de David Copperfield (1850) continúa llorando.
Lehmann no toma el relevo de la alegría romántica de los georgianos, tampoco la tragedia cotidiana de Katherine Mansfield o Kate Chopin, pero continúa en ella algo de ese mundo en suspenso, quizá el último lapso de inocencia para la Humanidad o una literatura que desgaja sin intelectualismos la desdicha de las clases acomodadas. En las visiones de Olivia, de Kate y de Lehmann, los niños podrán ser poetas al crecer, se untará generosamente la mantequilla en el pan y los bailes representarán bazas matrimoniales, entre las que empiezan a escucharse a los primeros esnobs, tímidas rebeldías ante las etiquetas de la corrección, una grieta cada vez mayor en la bondad a destiempo, elitista, de la nobleza que habla en su propia jerga. Sin embargo, la autora no aborda estos signos de catástrofe con morbosidad, sino tal y como es el vestido de Olivia: las apariencias en el centro de los salones, dando vueltas con tonos llamativos y movimientos primerizos, buscando una impresión sincera y llana, un simple vals para el país que estaba a punto de perder las ganas de danza.


