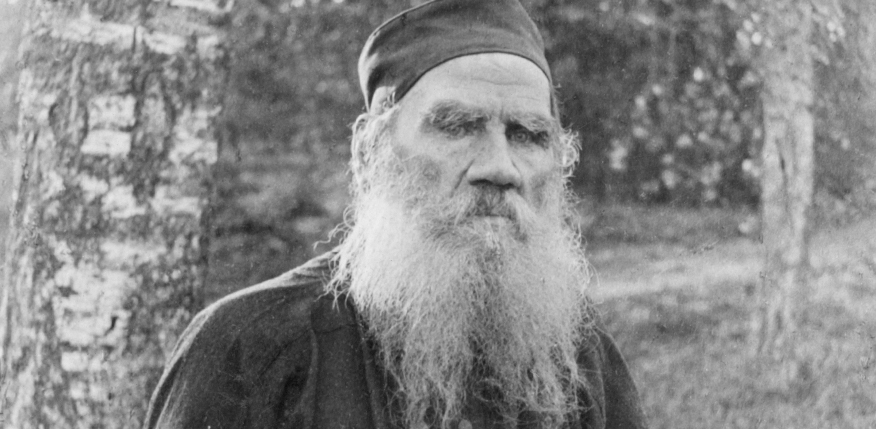La gran ciudad, de Ring Lardner (La fuga) Traducción de Manuel Manzano | por Óscar Brox
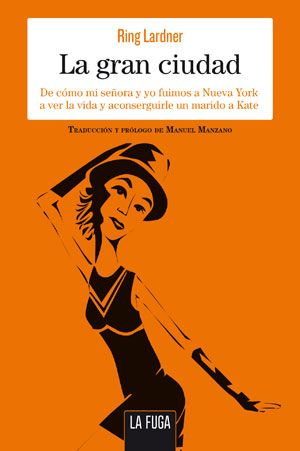
A fuerza de rellenarla con expectativas, todos hemos llegado en algún momento a la conclusión de que la felicidad debe ser algo grandioso. Vivir la vida, caray, eso no está al alcance de cualquiera; requiere un dispendio especial. Un ánimo diferente. Durante los felices años 20, la vida sonaba al ritmo de un foxtrot, se bañaba en alcohol de destilación ilegal y no regateaba en dólares o centavos si podía permitirse una casa con vistas a la gran ciudad. Para bien o para mal, la gente vivía deprisa, tal vez con la sensación de que la felicidad era como una fábula de Esopo en la que uno nunca corría lo suficiente para poder atraparla. Un tiempo de pícaros y perdedores, de alcohólicos y desgraciados, que veían en la posibilidad de aspirar a algo mejor el elixir de la eterna juventud, el quitapenas y la apuesta a ese caballo ganador que forraría con billetes los bolsillos sin blanca.
En esa coyuntura, Ring Lardner fue lo más parecido a un escritor superdotado a la hora de cazar el temperamento de aquellos que abandonaron el paisaje desgastado de la vida de provincias para abrazar el ritmo febril de la ciudad. La gran ciudad es, más que un libro, una colección de situaciones en las que Lardner refleja las entretelas de ese sueño de felicidad a través de la odisea de un matrimonio en busca de un buen partido para su cuñada. Cansada de ver día sí y día también los mismos rostros, la familia decide hacer uso de la herencia paterna y moverse a Nueva York para sentir en sus carnes la vida que todavía no ha extendido sus tentáculos hacia el interior del país. Bajo la apariencia de unos nuevos ricos, los Finch llegan a la ciudad con el ansia por devorar cada metro de hormigón, cada boutique y ambiente acomodado del que tengan conocimiento. Bueno, mejor dicho, las Finch. Tom, alter ego de Lardner, harás las veces de narrador y apuntador mordaz de los vicios pequeños de su mujer y su cuñada. A la manera de una lección moral, trufada de humor, en la que cada episodio revela un nuevo costurón de ese sueño americano que todavía no había mirado al abismo del crack del 29.
La búsqueda de Kate, la hermana pequeña, de un buen partido requiere, efectivamente, de un gasto a la altura. Y la regla del nuevo rico es que vale más la pena aparentarlo que serlo. Si puedes alquilar una habitación en el mejor hotel y desayunar con caviar, los datos de tu cuenta corriente o el acento de granjero de Kentucky son lo de menos. Así que Kate y Ella, como unas vamps venidas de la América rural, se dedican a buscar entre la fauna agitada de Nueva York al mejor soltero mientras la herencia familiar corre pareja a la ingesta de alcohol de Tom. Porque el alcohol siempre abunda, ya sea en una petaca, en un bar que se ha saltado la prohibición o en una fiesta que ha conseguido introducir un buen surtido de bebidas. ¡Y menos mal! Porque cuanto más bebe Tom, más afila su detector de cretinos de entre la nutrida nómina de pretendientes de Kate: un corredor de bolsa, un anciano millonario, un aviador o un cómico al borde del fracaso, por citar a los más ilustres. Patanes con (poca o demasiada, tanto da) pasta a los que los fastos de la gran ciudad han convertido en criaturas babosas y manirrotas, indolentes y mentecatas, que enseñan a sus protagonistas la trastienda de esa gran vida que tanto anhelan conseguir.
Radiografía de una actitud, de un comportamiento más extendido que la gripe, La gran ciudad narra, más bien, el gran fracaso; el arribismo, la amoralidad y el ventajismo a la hora de aspirar a un lugar privilegiado. En una historia en la que abundan las caras arrugadas y las dentaduras postizas, las carreras de caballos y las partidas de Rummy, Lardner se lo pasa bomba ridiculizando a todos esos personajes tristes para los que la felicidad era, más que una realidad, un juego de apariencias. Una entelequia, una propiedad inmobiliaria o el puñetero reconocimiento social. O sea, una mentira tanto o más piadosa que las que contamos para no herir los sentimientos de alguien. Pero una mentira colectiva, tan graciosa como un espectáculo de los Ziegfield Follies y tan entretenida como jugar a las apuestas en el hipódromo de Pimlico. Una mentira, al fin y al cabo. Como la historia de la blanditis canina que le cuenta Tom a Lady Perkins para marcarse un farol con su familia. Porque poco o nada tenía que envidiar esa mascarada social con una partida de cartas. En el fondo, se trataba de ahogar las desgracias de una vida que, por mucho que persiguiese conquistar la felicidad, no sabía dónde encontrarla. Así que se dedicaba a hinchar sus expectativas para que, tal vez, el chasco fuese menor y el ridículo algo más llevadero.
Podemos imaginar a Lardner como la clase de escritor de réplica ágil, con un pitillo pegado a la boca y medio trago de cualquier licor calentándole la garganta. La gran ciudad es, en ese sentido, como un combate de boxeo entre su autor y la ciudad que tanto ama/detesta, en el que los intercambios dialécticos desnudan las vergüenzas de ambos pero, asimismo, humanizan el retrato de un lugar construido a pachas entre la especulación y la más cándida ingenuidad. Por eso la obra de Lardner tiene mucho de crónica de un tiempo y de su mentalidad, donde la ironía o el sarcasmo más brutal desvisten la estupidez de ese sueño que había que ver de qué pierna cojeaba. Antes de que muchos de sus compañeros de generación emigrasen a Europa para convertirse en mitos de alguno de sus barrios bohemios, Lardner ya había muerto víctima de la tuberculosis. En cierto modo, él también vivió deprisa. Y quizá por ello sus personajes desprenden con tanta profundidad esa sensación de angustia, atenuada por la comedia, por no saber cómo vivir la vida, cómo alcanzar la felicidad. Cuesta creer que ese no fuera el mismo drama de Lardner y de tantos otros que despertaron en el siglo XX sin saber qué era lo que les depararía el destino. Sin saber, en definitiva, en qué consistía vivir.