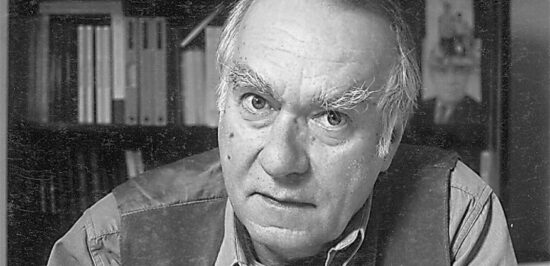La flor azul, de Penélope Fitzgerald (Impedimenta) | por Almudena Muñoz
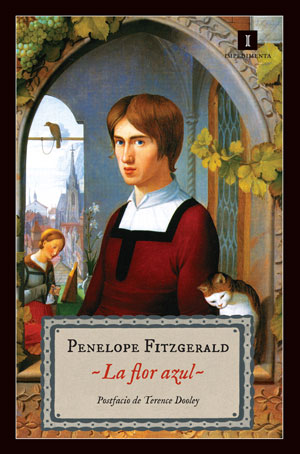
Que el tiempo se detenga hasta que este libro se consuma.
Raras veces alguien asiste, en un tiempo presente absoluto, a la forja de un momento vital que determinará la interpretación de todos los venideros, e incluso de otros previos. El recuerdo constituye el tamiz habitual cuando esa consciencia duerme y los sentidos y la agudeza descansan, puesto que no tenían previsto encontrarse con el centro de la proporción áurea de sus días en uno de apariencia ordinaria. En un símil creativo, la novela histórica retoma acontecimientos arropados, en su propio presente, por las armaduras del sentido sociopolítico, y los traslada a un pasado que probablemente nunca existiera, desnudándolos hasta la camisa de lino, hasta el significado familiar de lo que había quedado deslavazado en la memoria de los libros densos y gruesos. Al menos, eso es lo que sucede en las buenas novelas históricas. Las que, a partir de ese logro, dejan de parecer que lo son. Se transforman en novelitas ligeras y breves, porque el suspiro de lo que fue y se imaginó de nuevo no requiere de grandes discursos ni de adornos metódicos. Basta la sombra de la ropa blanca sobre la carne para insinuar la esperanza de que podemos experimentar alguno de esos momentos de congelación en un presente percibido en su totalidad. Una novela hecha enigma, o un acertijo extendido hasta las formas de la novela.
La vida que desea resolver los misterios y, a su vez, convertirse en uno de ellos encuentra acomodo en La flor azul, y en lo que representa como símbolo (im)perecedero y como coda literaria (esa insondable capacidad de Penelope Fitzgerald para rumiar sus historias durante casi tres tercios de su vida, antes de regalárselas al mundo). Se requieren muchos años de autoría y de lectura disciplinadas para encontrar en Friedrich von Hardenberg, un joven espigado e incomprensible como el paréntesis de una ecuación, a un compañero deseable y a un representante universal e intemporal de las cortas peripecias del presente (esto es, el amor, el amor platónico) proyectadas hacia un devenir interminable (el sentido último de la existencia). De esta manera dúctil y elegante, Fitzgerald ofrece un pequeño tratado de filosofía con las trazas de un poema aventurero renacentista, y recoge el testigo olvidado de unos poetas que entregaron su vida a lo inexistente para convencerse, y hechizarnos ahora con esa posibilidad, de que podía cultivarse en la Tierra.
Fritz, o Novalis antes de ser Novalis, antes de ser lino lírico de su propia carne mortal, emprende el propósito, tan ajeno a las idealizaciones de nuestro presente, de compaginar sus pensamientos más elevados con la necesidad de un trabajo físico y apegado al pragmatismo de la escala social a la que pertenece. Ese convencimiento, tan atípico del modelo de héroe juglar que resigna su herencia, su casta y sus estudios a una exhaustiva práctica del arte, podría hacer de Fritz un prototipo de hombre germano, regido por los horarios de la agricultura, la silvicultura y los tapices de los castillos, psique que logra respetar la autora sin criticarla ni yuxtaponerla a ningún otro modelo. Pues lo que adopta formas rígidas expresa, en realidad, la esencia poética de su tiempo. Fritz, el experto en minas, es como el príncipe de balada que excava las tripas de las montañas en busca de algún tesoro, de un poco de oro que pague el pan y los médicos que necesita su enamorada. Al otro lado de las montañas, entonces, aguarda la pequeña Sophie von Kühn vestida como de flores doradas y cabellos negros que el tiempo, tan cruel, ha reducido a unos pocos centímetros de retrato oval (recuperado en esta edición), pobre imitador de los Gainsborough y Reynolds que recorren Europa para capturar las más deslumbrantes bellezas. En ese sentido, La flor azul es el trayecto de un fracaso por retratar lo inasible, por probar ante el mundo la vida eterna de un concepto nacido muerto.
Los románticos alemanes se rebelan ante un incipiente industrialismo y, apreciado en su época como el acto de un bufón ante el rey y el resto de la corte, brindan una flor azul al pueblo. Fritz no sólo se está revelando a sí mismo la naturaleza de pensador y poeta a la que no puede resistirse, sino que se rebela contra la artrosis de las costumbres nacionales convertidas en ritos familiares. Al escoger a una niña de doce años como objeto de sus afectos y sus plegarias, Fritz construye a Novalis, pues no de otra manera llama a su jovencísima prometida como su filosofía. La niña, tan escueta en las páginas de Fitzgerald y en los diarios reales que la escritora realza con sus inmediaciones ficticias, tal vez no sea la flor azul, sino el portal hacia ella. ¿La inspiración? ¿La razón, ¡no!, la poesía de la existencia? ¿La muerte, esa sombra teñida desde el final de la novela y proyectada hacia su principio, hacia los recortes negros y bermellón contra la ropa interior y la colada recién tendida, tan fragante? Lo que cada uno desee; yo no lo sé y no deseo saberlo, pues he ahí un motivo para volver a leer la novela cuantas veces haga falta. Fritz ante Sophie y los versos que le inspira, los que desgarra en dos y los que conserva y lee en voz alta, se suma al afán de otros tantos héroes románticos apresados por una mujer que contiene las alegrías y el fatalismo, como en Clarimonde, de Théopile Gautier, o Amour Dure, de Vernon Lee. Alrededor de ellos, un continente, azotado por la revolución francesa, y un país hecho de bosques pardos y piedras musgosas, habitado por hombres que, como ruinas italianas, ya no sirven a las hazañas del futuro.
Humilde y a la par engrandecido por su ideal romántico, Fritz o Novalis se alza sobre ese paisaje, antes de que Fitzgerald, maestra de que el escenario devore al personaje (los abedules de El inicio de la primavera, los senderos rústicos de La librería) vuelva a enterrarlo en él con un índice amable, presa de los interrogantes. Él, y ella, nos dice:
Acepta mi libro, acepta mis versos,
ámalos y déjalos marchar.
Pero no podemos. No puedo. Que el tiempo se detenga antes de que este libro termine.