Viaje al fin de la noche, de Louis-Ferdinand Céline (Edhasa) Traducción de Carlos Manzano | por Juan Jiménez García
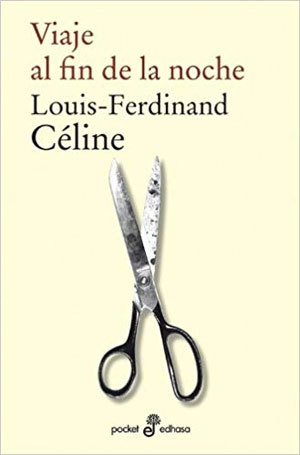
Escribir a estas alturas de la historia y con la de bofetadas que han caído (y no solo) sobre Viaje al fin de la noche, representa el momento culminante de mi carrera como falso crítico literario aunque, sin duda, atrevido. Incluso descarado. La obra que cambió la literatura, allá por el siglo XX. Aquella que cerró de una patada la puerta del siglo XIX y que miró para otro lado, cuando ahí estaban las vanguardias de entreguerra. La musiquilla de Céline, aquella que tantos sudores y miles de hojas le costaba, llegó para quedarse. Y, en estos tiempos (aquí vienen unas risas enlatadas) de discusiones entre autor y obra, el Viaje es aquel libro en con el que se puede estar de acuerdo sin ensuciarse innecesariamente las manos en las locuras, de un problema al otro, del escritor, que fueron muchas y muy gordas. El que no fueran muy exclusivas ya es otra cosa. No se puede hablar de Céline desde el sosiego ni desde la abstracción. Las cosas fueron como fueron y el que hayan pasado ya cerca de cien años poco o nada cambia. Por si teníamos alguna duda, la reciente muerte de su viuda, Lucette Destouches, a los ciento siete años de edad, y los algo más lejanos cien años del nacimiento de él mismo, insisten en ese problema que tenemos (o se tiene) con este hombre. Como lograr encajar al escritor más importante del siglo XX (sí, así) en ese canalla con todos los vicios, empezando por el de bocazas.
A nivel individual es sencillo, cuando lo has conocido sin saber nada de él, porque un día, adolescente, seguías la línea de libros de un estante de la biblioteca con el dedo y te detuviste en ese título, porque es imposible pasar de largo ante él. Solo era eso: un título. Y nada más sabías. El impacto fue brutal. El choque de una bola de fuego contra un paisaje desolado. Y ahí seguimos, muchos años después. Sabemos muchas más cosas, no somos más listos, pero, en el fondo, poco ha cambiado. Y es que, tal vez, Céline solo sea un problema de familia. El de Francia consigo misma y, también, el de una cierta Europa. Un problema personal de muchos con su pasado. En resumen: Céline era un cerdo, pero un cerdo en un mundo de cerdos. Antisemita entre antisemitas (sus famosos panfletos se vendieron abundantemente), no fue la excepción, sino la regla. Y eso es seguramente lo insoportable. Eso y que no se pegó un tiro, como Drieu de la Rochelle, y no lograron fusilarlo, como a Robert Brasillach. En definitiva, un incómodo (y parlanchín) superviviente. Pero, entonces, ¿y el Viaje?
Viaje al fin de la noche aparece en 1932. Céline ya está cerca de los cuarenta años y es su primera novela. Médico de profesión, podemos decir que ha vivido su vida para poder escribir este libro, como Orson Welles vivió la suya para interpreta a aquel Falstaff de Campanadas a medianoche. Su protagonista es Ferdinand Bardamu, suerte de doble de él mismo. Tal vez. Como él, se marcha a la Primera Guerra Mundial como voluntario involuntario. Allí resultará herido, pequeño héroe de guerra. Vuelve. No hace gran cosa. Se marcha a las colonias, a África. Malaria. Vuelve. Se marcha a Estados Unidos. Conoce a Elisabeth Craig (su gran pasión, a la que dedica el Viaje y que se encuentra en los personajes de Molly y Lola). Vuelve. Médico en Clichy. Entre medias, una matrimonio, una hija, una obra rechazada. Entonces, aparece en Denöel el libro (Gallimard lo ha vuelto a rechazar, para su posterior desesperación). Éxito total. Louis-Ferdinand Destouches ha muerto, viva Louis-Ferdinand Céline. Su primera novela publicada, pues, recogerá buena parte de todo esto, pero, fundamentalmente, es un estado de ánimo. Una sucesión de infiernos, personales y generales, en los que aún podemos encontrar algo de esperanza. No la volverá a haber en su obra.
El lenguaje se retuerce, la oralidad se recrea (la oralidad, en el escritor, no es escribir como se habla, sino su reconstrucción, algo que le requiere un esfuerzo titánico, como afirmará una y otra vez). Adiós a todas las cosas. La narración salta por los aires y nada nos resulta extraño porque a partir de él, vinieron todos los demás. Pero en Céline no es solo una manera de escribir la que se derrumba: se derrumba un mundo. El viaje de su protagonista hacia la noche no es otro que él de ese mundo antiguo derrotado tras una guerra y que camina hacia su muerte definitiva. A propósito de Jonathan Swift me preguntaba si se puede ser un escritor pesimista. Ya solo el acto de escribir implica un cierto optimismo con respecto a los demás, aquellos a los que nos dirigimos. También hacia nosotros mismos. El escritor francés arroja una visión de una negrura terrible sobre todo aquello que le rodea, sobre las guerras (siempre será un escritor pacifista y, en esa búsqueda del pacifismo, encontró todo tipo de dudosos enemigos), sobre el colonialismo, sobre la sociedad, sobre el ser humano en definitiva. No, Céline no estaba contra los judíos, estaba contra todos. Tal vez Bardamu sea su doble (ciertamente está ahí), pero Robinson, sus camarada, su compañero de desgracias, ese personaje ya de una negrura insoportable (también para él mismo), es su yo del futuro. Su otra mitad. Es él proyectado hacia delante ya sin ningún tipo de cortapisas. No os quiero, nunca os he querido, viene a decir, en una de los fragmentos más aterradores del libro.
Viaje al fin de la noche es un libro sin final. Tras esa última palabra, nada, está todo. Todo empieza de nuevo, porque nada ha acabado. La vida, la vida otra vez. Una y otra vez. Insistente. Con toda su basura, con toda esa porquería que se nos mete en la cabeza, en los huesos, pero que no nos impide buscar y buscar algo de luz. Tal vez solo necesitemos un momento de silencio. Lejos del furor, de la rabia, del ruido. Lejos de las urgencias del presente, del estrangulamiento del pasado, de los vértigos del futuro.



