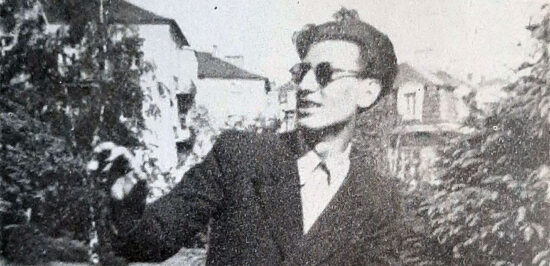El diablo en cada esquina, de Jordi Ledesma (Alrevés) | por Óscar Brox
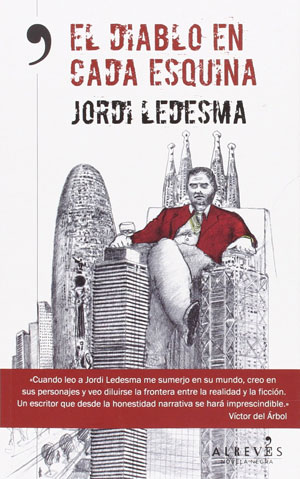
La novela negra actual tiene como detalle característico la fugacidad. La velocidad, las vidas breves, los frustrados intentos de huida y los descensos express a los infiernos. La insignificancia de sus protagonistas, ya sean ladrones, yonquis o peristas, queda triturada por el empuje demoledor de la realidad. Relegada a unas pocas páginas, a unos párrafos rápidos, que resumen la biografía de los personajes con las palabras justas para propinarles un puntapié en dirección a su final. Sin remordimientos. Sin espacio para una eventual redención, solo para aflojar la pistola, clavar la aguja, rodear con fuerza el cuello o preparar el explosivo para la detonación. No queda otra. El diablo en cada esquina, de Jordi Ledesma, pertenece a esa estirpe. A la de la novela negra que describe las vidas rotas de un puñado de personajes, condenados a entrecruzarse, consumidas en un círculo tan reducido que solo puede acabar mal. Por instinto o por resorte, el poco que les queda, que les lleva a arañar unos segundos al tiempo antes de exhalar el último aliento.
El diablo en cada esquina cuenta el relato de cuatro personajes en el filo de la navaja. Ledesma abre cada episodio con una mirada en profundidad al pasado; amontona datos, situaciones y decisiones que ya no tienen valor. Más que una cadena causal, cada historia nos recuerda la imposibilidad de remontar el tiempo y recuperar lo poco de bueno que alguna vez tuvimos. El pasado duele, tanto como los golpes, disparos o puñaladas que reciben sus personajes. Y contra esa memoria lo único que les queda por hacer es hundirse más en esas arenas movedizas, sellar su destino con el diablo. Cumplir, así, la máxima del género: nada puede salir bien. Y es que, casi por azar, Ledesma une cada historia suelta hasta tejer un entramado criminal en el que todos los puntos se conectan. El yonqui hijo de papá encuentra su relación con la prostituta venida de Colombia, el policía corrupto alcoholizado con el sicario ex miembro de la legión. Da igual que intenten esconderse, que se encomienden a la Virgen o que aborden el asunto a cara de perro. No hay salida.
Más que nihilista, Ledesma explora ese submundo criminal con la sensación de que sus protagonistas han perdido una vida extra. A diferencia de otras épocas, ahora ya no se prospera con facilidad ni se vive lo suficiente con un buen palo; si acaso, se cubren cicatrices, se pagan adicciones y se consuman penitencias. Pero ni siquiera el crimen garantiza la posibilidad de hacer tabula rasa, escapar y volver a empezar. De ahí que, una vez se cumpla el axioma de la novela negra, sus personajes se conviertan en auténticos perros salvajes; en desesperados que se parapetan tras su terror como único instinto de protección frente a la que se les viene encima. Da igual si se trata de la ira de un ex guardaespaldas de la triple A argentina, de un narco poderoso o de la investigación de la UDYCO. La adrenalina, el pavor o el doloroso castigo del tiempo les han dejado lo suficientemente groguis como para no mirar atrás mientras corren por su vida.
En El diablo en cada esquina, los personajes viven por defecto, ni siquiera por necesidad. Lastrados (casi) todos sus planes a largo plazo, un par de capítulos marcan la frontera borrosa entre seguir en pie y descansar en el maletero de algún coche abandonado. Sin piedad ni remordimientos, obra de ese puño de hierro que se ha hecho poderoso gracias a sus flaquezas morales. Todo un retrato en negro de un microcosmos que Ledesma agita con la brutalidad de un avispero, para captar la foto fija de esa violencia. El reguero de cadáveres, las mentiras, las pobres estratagemas, las falsas ilusiones, el dulce sabor de tantos años echados a perder. Cómo se agota todo; un trago de Larios, una última raya, un polvo miserable, un palo, un falso secuestro y una orden judicial ilegal. Un pequeño apocalipsis que encaja con la lectura frenética de la novela, a través de capítulos cada vez más breves, menos desarrollados, que cristalizan en la pura violencia a medida que las consecuencias de las decisiones de sus protagonistas apagan sus vidas. Así de rápido, así de bestial. Con esa sensación que provoca estar a punto de perder el resuello, cuando percibes que no hay escapatoria.
Uno de los personajes más astutos del libro, de esos que saben reconocer cuándo tienen una buena mano en la partida, encuentra en la carnicería desencadenada por sus protagonistas el dibujo del políptico de El Bosco. La encarnación del infierno pintada por el mismo diablo. Auténtica y atroz. Y cualquiera diría que ese, y no otro, es quien le ha susurrado a su autor las palabras para escribir la novela; su agónico desarrollo y su pragmatismo salvaje. Elementos, ambos, que componen uno de los retratos más devastadores que puede ofrecer el género en la actualidad. La falta de salidas y de moral, que ya conocíamos en el noir, unida a la falta de sentido y medida. La clase de cóctel que beben las vidas breves, rápidas y fugaces, cuya huella atrapa Ledesma en fogonazos de violencia y de arrebatado estilo. Como si, por unas páginas, le tocase la tarea de ilustrar ese políptico infernal.