Cartas a Hawthorne, de Herman Melville (La uña rota). Traducción de Carlos Bueno Vera | por Almudena Muñoz
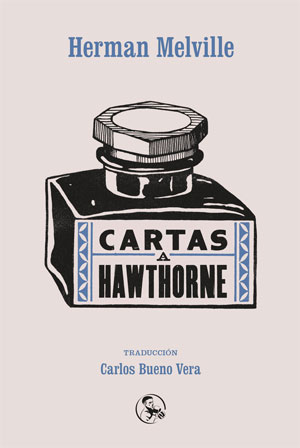
Como imagino que quizá le suceda a otros lectores, no me gusta leer la correspondencia de personalidades famosas pasadas a mejor vida, aunque en cambio poseen un encanto particular las postales y misivas que aparecen sin firma o con encabezados anónimos en los puestos de los buquinistas. En el primer caso, creemos conocer demasiado bien a quien escribe o recibe las cartas, mientras que al espiar una vida minúscula, acabada, convertida en polvo y revendida como souvenir, adquirimos el oficio de esos grandes nombres: buscar una historia en medio de la nada y la maleza de lo común.
Aquella sensación de intrusismo, de estar participando en un relato que se inventaron las partes implicadas y que nunca existió, resulta más acusada al comprobar de qué forma tienden a aislarse las cartas, como muestras de reflexiones, etapas de una filosofía o espejos de mano en los que se miraba su autor. El problema de la mayor parte de las correspondencias es que o bien desarrollan una gran consideración por la otra parte, y por tanto son cartas llenas de preguntas, de consejos prácticos y actualizaciones inanes sobre el día a día, o bien son dos espejos de mano en los que se desnuda quien escribe, con la esperanza de ser visto, aunque sólo termine reafirmándose a sí mismo. Lo curioso, entonces, es que uno se desprenda para siempre de sus propias cartas pero pueda conservar las que le llegan de vuelta y que no suelen poseer ningún lazo con su propia vida. Melville, un hombre nada romántico a pesar de su proximidad a la naturaleza y la carga simbólica atribuida a su obra, destruía de inmediato las cartas que recibía, entre ellas las de Nathaniel Hawthorne. El escritor de Nueva Inglaterra, por el contrario, debió de guardar por costumbre u olvido las misivas de Melville, que son las que hacen de este volumen una especie de conversación unilateral solitaria y desesperada.
Su amistad se nos presenta in medias res, con un Melville informal y contento que aguarda la visita de su colega, de quien nunca podemos llegar a intuir si recibe estas muestras de cercanía y afecto con indiferencia o similar entusiasmo —podemos deducir, de una breve nota que se conserva en la que Hawthorne da instrucciones a Melville sobre unos envíos de correos, que quizá existía un desequilibrio participativo que explicaría el posterior desastre—. Entre promesas de diversión y educadas formalidades, Melville va dando rienda suelta a sus elucubraciones existenciales y literarias, que en su caso crean un ovillo indistinguible. Los sueños y las lamentaciones, las afirmaciones que pueden esconder una declaración sincera o el esfuerzo por aparentar un carácter más afable, se encaminan al terreno del diario personal, pues una carta no deja de ser una copia de la llave a una entrada privada. Como desconocemos si Hawthorne replicaba a estos pensamientos con ánimos, recomendaciones prácticas o pasándolos totalmente por alto, la exposición de Melville adquiere un tono aún más trágico del que posee realmente, a la manera de cartas lanzadas al mar en botellas opacas, una imagen muy adecuada a su obra.
Pero si hay una botella que refulge entre las demás, cuya cantidad en todo caso es muy limitada y parece dar cuenta de una relación breve y más bien esporádica, es la que contiene la historia de Agatha, esa novela nunca escrita que pudo ser el motivo de ruptura entre ambos escritores. La belleza con que Melville le describe a Hawthorne un argumento que acaba de ocurrírsele, acerca de una joven que se casa con un marinero y cómo lo aguarda durante años después de que volviese al mar, justifica entrar sin permiso en la correspondencia de estos autores. No sólo por ilustrar para el biógrafo y el académico literario el modo en que surge la llama creativa en la producción de Melville, sino por la posibilidad de evocar un relato que jamás llegó a existir fuera de la mente del escritor, y del que sólo nos llegan retazos como esas postales sueltas de personas anónimas. Melville pormenoriza con pasión las partes de la historia, la corrige y la reescribe, se vuelca en el hermoso símbolo de un buzón de correos que se deteriora con el tiempo, a la espera de una carta que nunca llega. Y ahí está la gran tristeza de las cartas a Hawthorne: que una carta nunca llegase, la que anhelaba Melville recogiendo la propuesta de su amigo de escribir ese libro, o incluso de hacerlo de forma conjunta. Pero ellos no serían Dickens y Collins, y al igual que Andersen se lamentaría por el silencio que Dickens impuso de pronto entre los dos, Melville vio cómo Hawthorne optaba por dejar de escribirle: como en el amor, siempre hay una parte más fuerte que impone el desenlace de la historia. Realidad y ficción se solapan de forma accidental, más dolorosa que poética, y la novela Agatha que debió escribir Hawthorne y la novela La isla de la cruz que escribió y destruyó Melville desaparecieron para siempre como misivas demasiado personales de las que se arrepiente emisario y destinatario, y a veces la intimidad sólo debe regresar al silencio.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.


