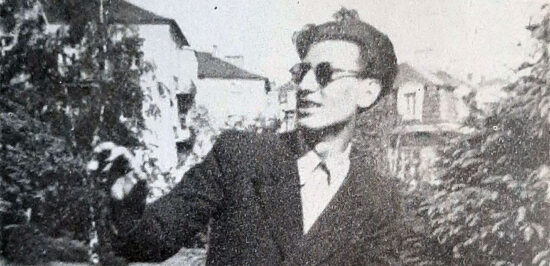Los papeles de Aspern, de Henry James (Navona) Traducción de José María Valverde | por Almudena Muñoz
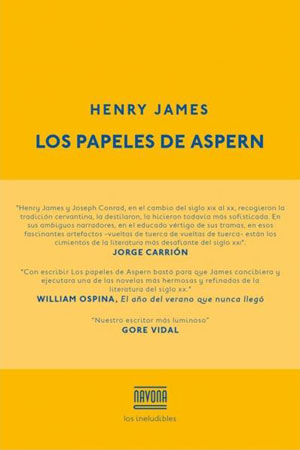
Henry James colocaba Los papeles de Aspern en lo más alto de sus favoritas, si bien todas sus obras, un aviario del que se barren distintas plumas, emiten la misma secuencia. Personajes de carácter indiferente, y aun así pormenorizado en la mente del creador y de exhausta ejecución, que rotan siempre alrededor de la misma idea obsesiva, envuelta de ordinariez o niebla sobrenatural. El terror a que sólo sean posibles de forma indirecta el disfrute y la comprensión de todo, absolutamente todo, desde la vivencia más íntima y revestida de símbolos que sólo su protagonista valoraría hasta la totalidad de una vida ajena, un sentimiento, una costumbre, un linaje, el mundo, una ciudad. Fenómeno narrativo que en el universo de James no conlleva a parálisis sino a un frenesí constante, como demostró su tendencia a escribir historias brevísimas con regusto de latigazo, como esta, y novelones que se desperezan perplejos, incómodos por no poder saltar de inmediato de un arrebato a otro.
Es por eso que Los papeles de Aspern no resulta tan disímil del gótico macerado de Otra vuelta de tuerca (1898) o la vivisección del melodrama de Las alas de la paloma (1902), y no sólo porque, como en estas obras, el espíritu de Aspern apele a la monomanía y al derrumbe de las excusas sentimentales europeas, expuestas como en una vitrina a través de su tradición literaria y artística, por ejemplo en Venecia. La imposibilidad de que ambas cosas sobrevivan en un mundo moderno y que se autodefine como racional produce las auténticas tragedias de los relatos de James: que ni fuera ni dentro de ellos acaba conociéndose el menor rastro de verdad. Pero, en este caso, el escritor asume por completo la responsabilidad de ese descalabro narrativo, el reconocer que uno no sabe qué está escribiendo, al colocarse dentro de la historia como ese joven editor que no ceja en el propósito de conseguir las viejas cartas de un poeta muerto de las no menos ancianas manos o compartimentos secretos de su musa y amante.
¿Sería alguien capaz de sustraer la confesión sobre un personaje ficticio de labios de otro secundario? ¿La descripción definitiva de Arturo en boca de Ginebra, las lamentaciones de ésta escondidas en el yelmo de Lanzarote? No se trata de que las palabras resultasen vulgares, bobaliconas o tan excelsas que pudiesen alterar el curso conocido de todas las corrientes folclóricas y académicas. Es que sólo les otorga prestigio el hecho de hallarse en el último peldaño de la obsesión. Cualquier otro autor pendiente de calmar los escozores de quien lee con garbo aportaría algún remedio, un retruécano o por lo menos una insinuación morbosa y contundente. Los ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿en serio? James prefiere confundir, sin ánimo juguetón; simplemente, porque él mismo observa desde la confusión aquello que, de tener explicaciones sobrias, no lo movería a escribir. Es cruel, exasperante, injusto y desolador, más aún cuando se acompaña de ese manejo pulcro y exquisito del idioma y sus giros siempre nítidos, que dejan margen suficiente para los dobles sentidos.
Se comprende que James pueda ser tan odiado por sus detractores. Un especialista de la floritura que no regala nada y que tampoco se postula como el rey del sobreentendido. Los papeles de Aspern sirve, pues, como la defensa y explicación más llana de su estilo. Que los argumentos no son meros artefactos para mover a la reflexión, sino la evidencia de que es lo artificial lo que nos engrasa: lo que nunca se posee, se escucha, se ve, se lee de otra persona; las descripciones que de ciertos lugares nos hizo un tercero o nos legó cierto genio; la recuperación de reacciones a los sentidos ancladas en memorias de infancia o juventud, totalmente distorsionadas; los objetos que alguien ya muerto tocó, los objetos a los que se reclama la vida que uno no encuentra a través de su cuerpo. Ese es el verdadero proceder fantasmal de las narraciones de James. El terror sin el espectro, la emoción sin el menor rastro de amor sincero, la aventura en un palacio con su peculiar señorita Havisham, donde del tesoro sólo asoman polvorientas y ajadas piezas. Los ojos de la musa, prohibidos como los de la gorgona, los mejores sonetos del poeta, nunca leídos, y los libros nunca escritos del todo.