El hijo, de Gina Berriault (Muñeca infinita) Traducción de Blanca Gago | por Óscar Brox
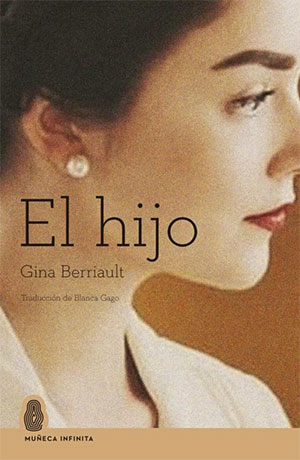
Hay algo fascinante en la forma en la que la novela norteamericana plasma esa soledad suburbial, los restos de la burguesía más o menos acomodada, sus cuitas emocionales, cuando llega el momento de rendir cuentas ante la vida. Rendir cuentas, de hecho, ya supone proyectar un punto de vista de lo más pragmático sobre las cosas -buscar lo razonablemente bueno; sin embargo, lo interesante de todo esto radica en esos escritores -pienso en Yates, en Cheever- que aplican sobre ese pragmatismo un barniz moral. Que se interrogan, que nos preguntan, hasta qué punto lo razonablemente bueno tiene también que corresponderse con lo moralmente bueno, porque hay algo en el vacío de sus protagonistas que indica que la vida no funciona. O, como mínimo, que no alcanza a colmar unas expectativas que, definitivamente, se han quedado en el camino como anhelos de una vida mejor.
El hijo, la tercera novela de Gina Berriault, arranca con un personaje, el de Vivian, al final de su adolescencia, casi al borde de la primera madurez. Un personaje de familia acomodada que, en un momento de movilización social -llega la Guerra, América responde-, quizá acusa aún más esa sensación de vacío. De casa de muñecas. Por tanto, un personaje al que Berriault empuja a vivir deprisa, quemando etapas, dejando atrás a hombres, oportunidades y haciendo de su vida una constante salida de emergencia. Matrimonios truncados por el desengaño amoroso, la guerra o la falta de amor. Y un hijo, por el camino, que es casi la única figura que nunca abandonará su paisaje familiar. Por mucho que Berriault lo dibuje más como un compañero de penas, sin infancia feliz ni unos primeros años de ilusiones e inocencia.
Tal vez decir vacío no sea lo suficientemente preciso para dar cuenta de esa elaborada red emocional que sostiene a los personajes de Berriault. En El hijo se habla de sexo, de todos esos hombres que vienen y van por la cama de Vivian, pero que apenas calientan una existencia volcada en exprimir la pasión, el deseo, cualquier cosa rápida que implique sentirse viva. Imposible no ver en todo ello algo triste y terrible; no el goce, sino la incomprensión de ese goce, de esa pasión, cómo se esfuma cada vez que un hombre sustituye a otro; cómo obliga a Vivian a dejar un poco de sí misma por el camino, sin pensar en una emancipación o un deseo radical de ser ella misma. Creo más bien que Berriault habla de soledad y de falta de comprensión, de esa mezquindad con la que se vive de manera egoísta porque, quizá, es la única forma de conservar esos pedacitos de intimidad que no han sido sacrificados tras la desilusión y las decepciones. De ahí, es posible, su mirada feroz a la infancia, al hijo; su indiferencia hacia una estructura familiar tradicional degradada por la infelicidad; su compromiso a glosar hasta el último detalle de una Vivian que sabe que lo mejor o ha pasado o nunca llegó a suceder, y que precisamente por eso encuentra en la mirada del hijo un espejo en el que reconocerse. Otro náufrago. Otra criatura rechazada por la vida, que imita tan bien a los mayores -esa maravillosa escena del baile, turbiamente erótica, patéticamente humana- porque en su corta edad ya ha adivinado el fracaso de esa generación que le precede.
Lo turbio de El hijo, como de aquella película de Louis Malle Soplo al corazón, es tratado por Berriault más con calculada elaboración que delicadeza. No hay piedad o ternura (o no la hay de más, conviene subrayar) en ese encuentro erótico entre madre e hijo. Tampoco hay palabras o descripciones de más. Solo cuerpos, gestos, intimidades que hallan un punto intermedio de conexión en el que encontrarse y contarse. Vaciar ese poco que les queda -es sintomática esa forma en la que Berriault describe la pasión de su protagonista, casi como al borde de perderla o dejarla marchar, de baja intensidad pero alta caladura moral- para observar cómo nada cambia demasiado. Vivian sigue siendo una mujer cuya vida ha sido hipotecada por cada decisión tomada y David, su hijo, una figura borrosa que va y viene y trata de abrirse paso para evitar instalarse en el vacío que ha sido el símbolo del nido familiar. El vacío, la desazón y la incomprensión, manejados con tal sutileza por Gina Berriault que consiguen ser aún más hirientes, más cortantes, al saber cómo pulsar las teclas del dolor de su protagonista. Al exponerla, en lo crudo de su soledad, pero sobre todo de esa otra soledad, emocional, íntima y sexual, que casi resulta inabordable (o eso nos dice la novela) para una Norteamérica en el impasse entre la posguerra y las revoluciones sociales. O sea, para una nación decepcionada, que encontró en la tranquilidad de los suburbios algo parecido a un escondrijo en el que ocultar los vicios y pequeñas miserias de una forma de vivir que, en definitiva, no entendían ni les representaba.
En El hijo hay espacio para actores, médicos, hombres débiles, marcados o violentos, fiestas de sociedad, casas familiares, poder, dinero y mezquindad. Sin embargo, hay que reconocerle a Berriault su habilidad para asimilar todos esos rasgos al paisaje, destacando por encima de ellos a ese personaje femenino y a ese otro infantil que tratan de hacer visibles sus sentimientos pero en verdad no saben dónde encontrarlos. Unas vidas truncadas, o al borde de truncarse, que miran un abismo o que intentan separarse de él, y que Berriault relata de forma conmovedora. Es decir, sin eludir la contundencia a la hora de explorar el confuso mapa de sentimientos humano del que se alimentan sus historias. La vida, y nada más.



