Bagheria, de Dacia Maraini (Minúscula) | por Óscar Brox
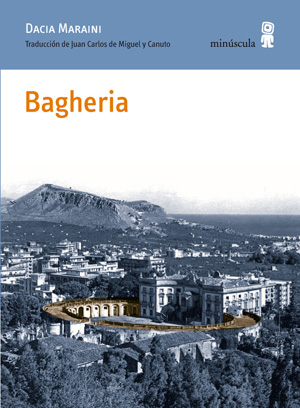
Dacia Maraini no es otro nombre más dentro de las letras italianas. Escritora, poeta, dramaturga y ensayista, Maraini formó parte de aquella constelación irrepetible del pensamiento italiano en la que comenzó a moverse durante la década de los ’60; la constelación de los Moravia -con quien mantendría una larga relación- y los Pasolini, del teatro -fundaría, junto a otros escritores, el teatro del porcospino, al que más adelante seguiría el teatro della Maddalena, gestionado por mujeres- y del cine, para el que trabajaría como guionista y ocasional directora. Todo ello regado en abundancia por una escritura de la que no se separaría, en la que poco a poco aflorarían como temas nucleares la memoria, la infancia y, sobre todo, la mujer.
Bagheria es la evocación minuciosa y serena de aquellos primeros años de regreso, tras un exilio terrible en Japón, a la población siciliana donde descansaba la memoria familiar. Un recorrido, que Maraini reemprende ya adulta, por las huellas a medio borrar de aquel pasado: las mujeres, los aromas, el padre -la figura más intermitente, delicada y, también, triste del relato- y el lugar. Página a página, Maraini derrama sus impresiones a medida que hila un tema con otro. En primer lugar está el origen, la etimología del lugar, donde Bagheria puede significar, según la cultura cuya tradición arrastra, la puerta del mar, la marina o el retorno (o eso decían los fenicios); una tierra amamantada por los mitos y las tradiciones, cuyas huellas describen el pasado de sus ruinas, que pisaron figuras históricas como el Almirante Nelson, en las que alguna vez las criaturas de la hélade dirimieron sus conflictos.
Maraini siempre trata con normalidad cada retazo de su memoria, tanto cuando evoca el sabor a agua sucia del daikon, una clase de nabo que comían como podían durante su cautiverio en Japón, como cuando recuerda la distribución espacial de los antiguos establos que sirvieron como casa a su familia en su regreso a Sicilia. Así, describe con prudencia la violencia sexual que rodeaba a la infancia de aquel tiempo, donde la mujer estaba condicionada por el paisaje telúrico del lugar, ajeno a toda moral externa que no dictasen sus costumbres; explica la historia de las generaciones previas, la de la abuela Sonia, india salvaje de sangre chilena que se vio confinada al hogar familiar tras frustrarse su sueño de cantar ópera; y la de la tía Felicita, tal vez el eslabón documental con la Bagheria que dejó de existir con el paso de las décadas. En cada recuerdo hay una impresión, un olor que impregna la memoria, como el delantal de Innocenza, la guardesa, que combina los olores de una vida dedicada al trabajo; o los pasteles de la tía Saretta, tan delicados y finos que se deshacen en el paladar mientras evocan sensaciones del pasado. Porque Bagheria es, además de la reconstrucción de una historia familiar, la resurrección de unas sensaciones familiares.
En la novela no hay lugar para el intelectualismo italiano, que vendría con la llegada de Maraini a Roma, a excepción de una pequeña anécdota con Pasolini, Moravia y unos dátiles. No en vano, la propia autora admite su dificultad a la hora de destilar unos recuerdos que, un tanto rebeldes, había aparcado en su escritura. Por eso, Bagheria posee un efecto parecido al de desplegar un plano tridimensional de un lugar, donde aparece cada zona, cada espacio y tradición que le pertenecen. Bagheria no es una historia de la mafia siciliana, aunque sí de las transformaciones urbanas que destruyeron el paisaje y la historia, de la violencia dormida que operaba silenciosamente sobre cada estrato de la población; una expropiación que Maraini documenta con actas y declaraciones recabadas de los archivos. Tampoco es, a simple vista, una historia sobre la emancipación femenina, aunque su autora no deja de reseñar a cada mujer que ha formado parte de su vida, desde los tiempos de coerción moral hasta su posterior empoderamiento. Bagheria es un paisaje narrado, una experiencia, donde cada fragmento de terreno pisado nos retrotrae a una vivencia que ha quedado grabada.
De entre todas las historias que soportan el peso de la novela, sin duda la más delicada, esa que parece temblar en la escritura de Maraini, es la que une a la autora con su padre, la que desgrana ese amor interrumpido, adorado, en el que mediaría una dolorosa separación hasta su reencuentro en Roma años después. En ese pasaje, Maraini presenta, tal vez, lo que hace de Bagheria una novela formidable: un gusto por los detalles que escapa al mero recurso estético, que convoca la vida en cada una de sus descripciones. Como la historia de Bagheria, tan acostumbrada a su destrucción sistemática, Maraini hace acopio de aromas, de rasgos y gestos, para recordar a ese padre, Fosco, cuya ausencia se precipitará al poco de comenzar su infancia.
La novela, excelentemente editada por Minúscula, culmina su recorrido en la vieja casa familiar, a la que su autora regresará años después. Pero el recorrido tiene algo de aprendizaje del dolor, pues todo repaso a la memoria está condenado a mezclar la alegría del recuerdo con la tristeza del pasado que ha dejado de existir. En palabras de la propia Maraini: “Es horrible verse adultos, salidos ya de aquel paraíso de los sentidos y de los olores, y darse cuenta de que se ha conservado aquella felicidad solo en alguna fotografía. Una convulsión al reencontrar en la nariz aquellos olores de lechos maternos y saber que se han perdido para siempre”.


