Contrapunto, de Don DeLillo (Seix Barral) | por Óscar Brox
E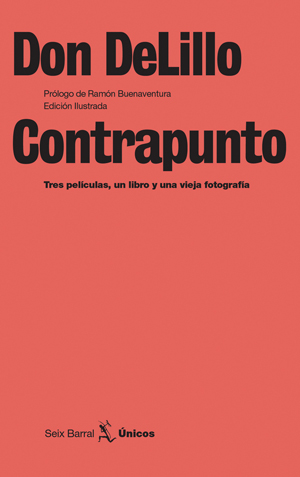 n su presentación a esta obra breve, Ramón Buenaventura señala una de las virtudes cardinales de la prosa de DeLillo: la sensación de movimiento, de espacio y recorrido, que imprime en sus palabras y descripciones. En Contrapunto, el autor ensaya una concordancia entre varias voces contrapuestas: el hombre y la creación, la distancia y la pregnancia de lo creado, el yo y los otros. Cada par de conceptos se solapa en una narración que es, ante todo, precisa. La primera imagen que dejan caer las palabras nos sitúa en un lejano paisaje glacial -el de la leyenda de Atanarjuat- en el que una figura solitaria comparte ese lugar aislado junto a una jauría de perros que aúllan. Más adelante, serán Glenn Gould, Thomas Bernhard o Thelonius Monk quienes, desde sus respectivos paisajes glaciales (un pequeño estudio, la vieja máquina de escribir o una sala de conciertos mal iluminada), aúllen sus propias soledades. Enfermos, psicológicamente frágiles, erráticos y, sin embargo, genios. DeLillo se esmera en describir delicadamente el fulgor -único y excluyente- que emana de cada uno de sus personajes. Desea hallar ese punto de encuentro, en el arte o en el proceso de una ficción literaria sobre unos hechos reales, que nos comunique con el interior, el mundo, la profunda raíz que descansa en Gould, Bernhard o Monk. Desea, en fin, desencriptar ese monólogo de Gould mientras toca Las variaciones Goldberg, el rayo intenso que atraviesa la prosa extenuante de Bernhard, o el ritmo secreto que marcan los dedos de Monk sobre un piano que no emite sonido. Contrapunto no es, ni mucho menos, una obra menor; al contrario, la brevedad de su narración supone el prefacio de una de las búsquedas más nobles del oficio de escritor: el medio que une, como si se tratase de un vaso comunicante, el arte y lo humano. El final, como en su inicio, tiene lugar en otra clase de paisaje glacial: el espacio. Allí, dos naves, las Voyager I y II, se adentran en el espacio profundo. Uno de los contenidos que acompaña al viaje es una grabación de las variaciones. Quizá ese lugar ignoto, cuyos límites seguimos explorando, denota esa búsqueda elemental que todos, en algún momento de nuestras vidas, emprendemos cuando nos preguntamos por la belleza de las cosas.
n su presentación a esta obra breve, Ramón Buenaventura señala una de las virtudes cardinales de la prosa de DeLillo: la sensación de movimiento, de espacio y recorrido, que imprime en sus palabras y descripciones. En Contrapunto, el autor ensaya una concordancia entre varias voces contrapuestas: el hombre y la creación, la distancia y la pregnancia de lo creado, el yo y los otros. Cada par de conceptos se solapa en una narración que es, ante todo, precisa. La primera imagen que dejan caer las palabras nos sitúa en un lejano paisaje glacial -el de la leyenda de Atanarjuat- en el que una figura solitaria comparte ese lugar aislado junto a una jauría de perros que aúllan. Más adelante, serán Glenn Gould, Thomas Bernhard o Thelonius Monk quienes, desde sus respectivos paisajes glaciales (un pequeño estudio, la vieja máquina de escribir o una sala de conciertos mal iluminada), aúllen sus propias soledades. Enfermos, psicológicamente frágiles, erráticos y, sin embargo, genios. DeLillo se esmera en describir delicadamente el fulgor -único y excluyente- que emana de cada uno de sus personajes. Desea hallar ese punto de encuentro, en el arte o en el proceso de una ficción literaria sobre unos hechos reales, que nos comunique con el interior, el mundo, la profunda raíz que descansa en Gould, Bernhard o Monk. Desea, en fin, desencriptar ese monólogo de Gould mientras toca Las variaciones Goldberg, el rayo intenso que atraviesa la prosa extenuante de Bernhard, o el ritmo secreto que marcan los dedos de Monk sobre un piano que no emite sonido. Contrapunto no es, ni mucho menos, una obra menor; al contrario, la brevedad de su narración supone el prefacio de una de las búsquedas más nobles del oficio de escritor: el medio que une, como si se tratase de un vaso comunicante, el arte y lo humano. El final, como en su inicio, tiene lugar en otra clase de paisaje glacial: el espacio. Allí, dos naves, las Voyager I y II, se adentran en el espacio profundo. Uno de los contenidos que acompaña al viaje es una grabación de las variaciones. Quizá ese lugar ignoto, cuyos límites seguimos explorando, denota esa búsqueda elemental que todos, en algún momento de nuestras vidas, emprendemos cuando nos preguntamos por la belleza de las cosas.
El trébol de cuatro hojas, de André Breton, Lise Deharme, Julien Gracq y Jean Tardieu (Demipage) | por Ferdinand Jacquemort
B ajo el Trébol de cuatro hojas, se esconden cuatro textos de André Breton, Lise Deharme, Julien Gracq y Jean Tardieu. La relación que les une es simplemente la del surrealismo, aunque allá por los años cincuenta, cuando los escribieron, el movimiento ya hubiera pasado por todo lo que tenía que pasar y Breton declarado cadáver en más de una ocasión. Sin embargo, ese puente entre realidad y sueño que aquel movimiento había trazado seguía vigente en la medida en que lo sigue hoy en día y lo seguirá mientras durmamos.
ajo el Trébol de cuatro hojas, se esconden cuatro textos de André Breton, Lise Deharme, Julien Gracq y Jean Tardieu. La relación que les une es simplemente la del surrealismo, aunque allá por los años cincuenta, cuando los escribieron, el movimiento ya hubiera pasado por todo lo que tenía que pasar y Breton declarado cadáver en más de una ocasión. Sin embargo, ese puente entre realidad y sueño que aquel movimiento había trazado seguía vigente en la medida en que lo sigue hoy en día y lo seguirá mientras durmamos.
La disparidad de las propuestas, aun con todo, es notable. Breton adopta un tono instructivo en primera persona (como lo hizo todo), acerca de la ensoñación y en una forma entre la reflexión y lo teatral, sobre su relación con Titania y Garo. Lejos queda Nadja, aunque en su rigidez no deje de tener momentos interesantes. Lisa Deharme, por su parte, coloca a su escritura a la deriva automática, tan querida por los surrealistas, y escribe un texto de una abrumadora belleza, alrededor de su cuarto, contenedor de objetos maravillosos que acostumbraba a recoger, en un relato lleno de imágenes que crecen de las palabras y en el que todo está a un mismo nivel, los vivos y los muertos, el más allá y el acá, lo que fue y lo que es, lo soñado y lo vivido. Julien Gracq adopta el formato del diálogo, de la entrevista, para en Los ojos abiertos volver sobre la ensoñación, con una carga poética, pese a todo, mucho mayor que la de Breton, dotando a sus reflexiones de su habilidad descriptiva, que es inmensa, inagotable (ver su obra, en especial, su libro de viajes, A lo largo del camino). Y Jean Tardieu, en el que seguramente es la hoja más débil (y breve) de este trébol, se entrega, como Deharme, a la escritura automática, pero con mucha menos fortuna que ella, recorriendo lugares que habitó alguna vez en sus sueños…


