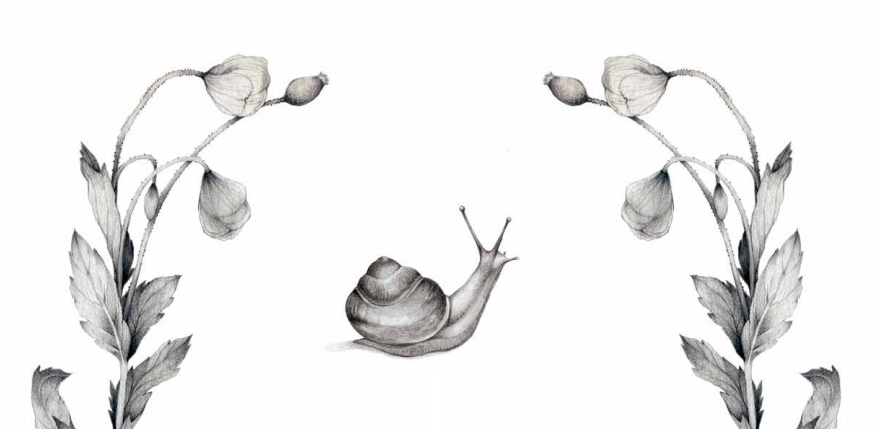La selección natural, de Charles Darwin (Nórdica) Ilustraciones de Ester García. Traducción de Íñigo Jáuregui | por Almudena Muñoz
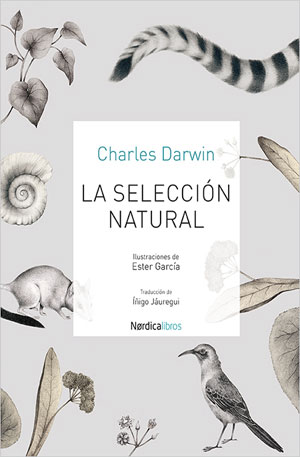
Resulta tentador imaginar cómo habrían quedado registradas las peripecias de Charles Darwin a bordo del Beagle y alrededor del mundo en circunstancias contemporáneas. ¿Cuántos tweets diarios, cuántas horas de vlog publicadas en un horario tan cambiante que obliga a un seguimiento feroz y sediento? Y, sin embargo, los testimonios sobre grandes aventuras de otras épocas se conservan en formatos de una brevedad que cuesta creer y envueltos en cierta paciencia y calma ajenas al exotismo de los hechos en que se basaron. Son libros, diarios, misivas, retazos compactos, asociados a algún medio de transporte que inspira el deseo de viajar o, más bien, de sentirse trasladado mentalmente a lugares que uno apenas es capaz de imaginar de modo sensorial. El Electra de Amelia Earhart, el Endurance de Shackleton, el Lockheed Lighting P38 de Saint-Exupéry, el Endeavour de James Cook. El vlog, con su inmediatez y su POV agresivo, sólo puede inspirar un exceso de información, nostalgia o envidia por una experiencia que parece tan cercana y comprensible: cada siglo tiene sus propias gafas de realidad aumentada sujetas con velcro.
Antes que un pionero o un científico trajeado con la etiqueta de los salones de fumar y las academias, Darwin era un buscador de historias, obsesionado con un tejido universal que acabaría explicando la cronología biológica y geológica del planeta Tierra, desde los átomos invisibles hasta las manías provincianas que nos gusta pasar por alto. A veces el lector podría dudar de si Darwin deseaba sus hallazgos para vincularlos a anécdotas cotidianas, de campos, árboles y agricultores, o es que su rastreo innato y fascinado le hacía ver todos los relatos de la vida bajo un mismo foco de luz reveladora. Lo cierto es que Darwin no escribía como un científico, sino como un editor literario. Aunque La selección natural no es el documento completo de su registro del viaje del Beagle, en sus propios términos significa un ejercicio de síntesis y de fluidez narrativa que va más allá de la rapidez por defender una tesis radical en su tiempo. Las pasiones más dichosas suelen condensarse en un chiste o una carcajada en el puerto, frente a las que son melancólicas y recrean constantemente el viaje; tal vez ese sea el motivo por el que Moby Dick, en comparación, sea un libro tan largo.
Esa manía o tropo de Darwin por contrastar de continuo la cotidianidad (al menos la que atañe al lector inglés que conoce las costumbres del campo) con las increíbles bellezas de otras latitudes, y que tiñe sus textos de un tono humilde, encierra un significado poderoso. No es sólo que a día de hoy sigamos regidos por la teoría de la evolución en los ámbitos más insospechados (la lógica del patio de escuela, la poda de plantas de interior, la selección de estudiantes o personal, la competencia en las baldas del supermercado, los precios de la quinoa, las crisis de inmigración y los consejos de terapeuta). De fondo, se está desarrollando una discusión templada entre el gran mundo y sus efectos en el entorno familiar y la vida privada. Darwin regresa cambiado, quizá no tanto como muestran las bellas ilustraciones de Ester García, fantasmas a caballo entre el realismo y el juego de recortables, entre el salvajismo social y animal.
Volverá a casa un hombre que ha comenzado sus notas con esa idea tan pesimista sobre el reinado de la supervivencia, y que escribe conclusiones como que «la muerte suele ser rápida y los fuertes, sanos y felices sobreviven y se multiplican». Es posible que el científico que escribe algo tan descarnado debiera afrontar la lucha por la supervivencia como una de las muchas preciosas metáforas que emplea en sus escritos. La lucha es un duelo, preguntarse si el hombre piensa más allá de si puede sobrevivir: ¿es que quiere sobrevivir? Años después de aquel viaje, Darwin perdería a una de sus hijas predilectas, Annie, y sus descubrimientos le habrían dado la razón al dolor profundo e inevitable, aunque la injusticia no encuentre cura en la Naturaleza. Muchísimo tiempo después, un descendiente de Darwin encontraría la caja de Annie, repleta de varios mementos de sus dolidos padres.
Un día alguien, sin motivos religiosos, empezará a levantar la voz contra Darwin, o contra Einstein o Marie Curie, del mismo modo en que surgen aficionados y especialistas empujando a golpe de bayeta los bustos de Shakespeare y Homero. Mientras tanto, sus textos no sólo se reimprimen con interés científico, sino que se han infiltrado en prácticas narrativas: La selección natural explica muchos lugares comunes de la ficción e inspira a todo un género de documentales preciosistas que colman a través del ojo esa sed invasiva por acceder a lo recóndito y vulgarizarlo (no en vano, a pesar de todas sus magníficas intenciones, los descubrimientos naturalistas condujeron a la extinción de ciertas especies que hoy sólo conservamos en estampados de corbatas, como el dodo). Leer reflexiones antiguas, que plantean más preguntas que certezas, equivale a visitar gabinetes de taxidermia o escuchar cuentos de terror, pues nos alejan del tedio que supone lo vivo, la misma especie a la que pertenecemos y que ya no despierta otra cosa que un riesgo predecible, plagado de locuras y estupideces que dejan de ser extrañas. En la búsqueda de la maravilla, de los seres y paisajes que llevan siglos repitiendo sus inocentes rutinas, se halla el valor de Darwin y una lección tan fatal como hermosa.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.