Los tarahumara, de Antonin Artaud (Pepitas) Traducción de Carlos Manzano | por Juan Jiménez García
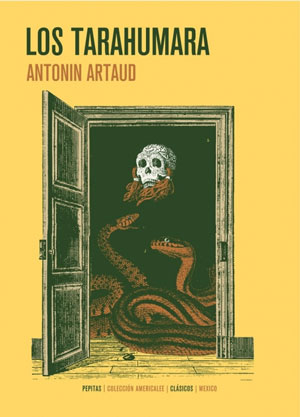
Ay, qué difícil escribir sobre Antonin Artaud. Qué difícil escribir sobre él o el otro, que diría Alberto Savinio. Sobre alguien en constante huída de los demás, en perpetua búsqueda de sí mismo o de algo. Se ha escrito mucho sobre él, nunca lo suficiente. Se ha intentando aprehenderle por todos los medios y siempre escapa. Ha caído en las manos más extrañas (puestos ambulantes de viejas sectas) y ha sobrevivido a todo, pero mal. Aquí al menos. Aquí es este país. Ahora resurge en Pepitas y es el lugar justo. Y también está Julio Monteverde, con su prólogo, y la traducción de Carlos Manzano. Y suspiramos aliviados. Los tarahumara. Artaud y su doble.
Artaud llevaba pensando en México mucho tiempo. No pensaba en ningún paraíso perdido geográfico sino en un paraíso perdido del espíritu. Su intención de viajar hasta allí para comprobar todo esto por sí mismo no pudo concretarse hasta mucho después, en 1936, cuando consigue que el gobierno le encomiende una misión, que completará con conferencias y artículos para la prensa. Su intención: encontrar los orígenes. Del hombre, de la espiritualidad. Su destino, los tarahumara, una de las etnias más antiguas de México. En «los de los pies ligeros» espera encontrar respuestas e incluso la curación. Algunas preguntas seguramente son universales. Otras son algo más íntimas. Hay una frase que me gusta mucho en el prólogo de Monteverde: La actitud de Artaud, por tanto, es la de aquel que viene para introducir su cuerpo en la corriente.
La curación. Frente a un mal oscuro que empezaba a acecharle. Para ello se somete al rito del peyote, tras una larga marcha de veintiocho días y doce días de espera para ser curado. Sobre ese ritual, girarán buena parte de sus textos. Los tarahumara no es más que la reunión de los textos que escribió alrededor de sus experiencias con ellos, de lo que llego a conocer. Textos dispersos atravesados por una misma luz (o una misma oscuridad en busca de ese luminosidad). Incluso cartas escritas en Rodez, enfrentado a su locura o a la locura de los demás. Atrapado en las aguas profundas de un occidente que parece haberlo olvidado todo y, desde luego, aquello que encontró en México. Es precisamente esa conjunción de tiempos y Artauds la que le da una aún mayor riqueza al libro, la que une al escritor con su destino. Si tardó veintiocho días en llegar a la montaña de los tarahumara y encontrarse con la tierra, su viaje al abismo de sí mismo fue más largo. Tres años después se repetía «estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto». La búsqueda de la luz contra las tinieblas que encontraba dentro de sí. Si decía que el Peyote había llevado su yo hasta las fuentes auténticas, se enfrentaba a la mentira del otro.
En El rito de los reyes de la Atlántida escribe una frase maravillosa: Sé que la existencia de los indios no corresponde al gusto del mundo actual: sin embargo, en comparación con una raza como aquélla, podemos llegar a la conclusión de que es la vida moderna la que está atrasada con respecto a algo y no los indios tarahumara con respecto al mundo actual. En esa confusión de los tiempos, tras haber pasado los días más felices de sus existencia en aquellos lugares, Artaud se pierde definitivamente. Se pierde porque encuentra. Y aquello que encuentra, aquello que encontró está encerrado en este Los tarahumara. Como si su nombre (algo que finalmente llegará un momento que ya no necesitará, como le escribe a Jean Paulhan) se hubiera quedado allí, a la espera de poder recuperarlo. Él. O los otros. Los otros. Nosotros. Quizás.



