El prisionero del Cáucaso, de Alexandr Pushkin (Acantilado) | por Óscar Brox
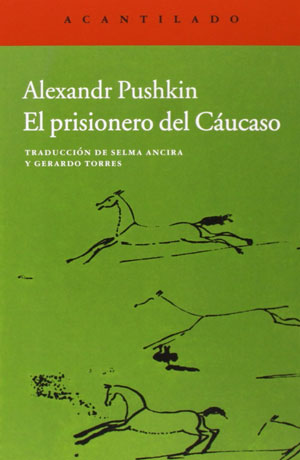
Conocemos la obra narrativa de Alexandr Pushkin por piezas como La hija del capitán o Eugen Oneguin, a la postre, relatos cimentados al calor de su importancia como padre de la novela rusa moderna. Sin embargo, sus poemas narrativos, algunos de ellos adaptados a libreto de ópera (por ejemplo, Ruslán y Liudmila, que contó también con una película muda dirigida por Wladyslaw Starewicz), han gozado de tanta fortuna como sus incursiones de largo recorrido. Fruto de ese interés, el rescate efectuado por la editorial Acantilado de este breve El prisionero del Cáucaso, vertido al castellano por Selma Ancira y Gerardo Torres.
El Cáucaso de Pushkin aparece recogido en una de sus poblaciones, la circasiana, justo en el periodo de la historia en el que se emprende con mayor vigor la rusificación de la zona, por tanto la guerra, la destrucción, el destierro obligado y el eclipse de una forma de vida. Ese panorama en el que la fuerza vence a la piedad se abre con la captura de un ruso a manos de unos circasianos. Atrapado por las cadenas que lo retienen, el joven contempla el vasto bosque que rodea al pueblo como un reducto cuya extraña belleza plasmará la joven de la que se enamore. Un lugar desconocido, como su lengua, cuyo aprendizaje avanza el tacto, la calidez, el olor, las pequeñas sensaciones que se filtran tras la extrañeza y su situación de peligro en manos del enemigo. Qué bello ese pasaje en el que Pushkin canta el candor de la muchacha, su hermosura natural y la facilidad con la que los sentimientos se encadenan como cuentas de un mismo collar, arrejuntando a los dos jóvenes en ese efímero éxtasis del enamoramiento.
La prisión, nos dice Pushkin, no es un espacio sino un estado. Eso que, con el tiempo, evolucionará hacia formas más contemporáneas como la nostalgia y la melancolía. La impresión de que vayas adonde vayas no sientes esa libertad inherente al ser humano; alguien la ha usurpado, ha deformado aquel primer paisaje familiar hasta expulsarte hacia sus márgenes. He ahí el drama, que atenaza al joven con más violencia que los grilletes o la hostilidad circasiana; la necesidad de escapar, de fugarse a otro lugar donde recuperar las costumbres, ajeno a la disciplina militar y a la ambición expansionista. Qué terrible, pues, ese amor que se fraguaba con tanta velocidad solo para, pocos versos después, revelar su imposibilidad. Cómo amar a una joven en una tierra que impide los sentimientos más humanos, qué poesía puede emanar un instante señalado por las campañas bélicas intermitentes.
Ante ese Cáucaso natural, hermoso por salvaje y tierno, rural y cálido, Pushkin dibuja la pasión de los dos amantes con imágenes de un lirismo extraordinario: lágrimas, roces, heridas y pequeñísimas (por frágiles y sensibles) muestras de vida congeladas en versos que Ancira y Torres vuelcan conservando toda su belleza. Como un retrato que no se agota con el paso del tiempo, sino que amplifica aún más su alcance. Como una balada, como un mito, una canción narrada bajo el cielo estrellado y el humo de la hoguera que revive a esos espíritus encadenados que, tantos siglos después, alimentan la tierra. No en vano, es esa imagen tenebrosa la que gobierna el relato: la de un soldado prisionero de un recuerdo, de la huella todavía reciente de una civilización aniquilada por la fuerza; la de la belleza extinta que apenas podemos perseguir entre los escombros; la del amor breve y amargo que se escurre sin que podamos retenerlo en los brazos; la de la prisión sin barrotes que consiste en no encontrar lo familiar entre ese mundo escupido tras la batalla.
Mucho tiempo después, otro ruso, Vladimir Makanin, escribió una colección de relatos titulada El prisionero del Cáucaso (también editada por Acantilado), donde se certificaba otro hundimiento, el de la Unión Soviética, y se intentaba esbozar el amor (aquí homosexual) en las condiciones más humanamente terribles. En dos siglos resulta atrevido trazar puentes literarios entre el padre y uno de sus vástagos tardíos. Sin embargo, uno tiene la sensación de que, leído en retrospectiva, no hay forma de salir de ese encantamiento que Pushkin describe como un antiguo mito. Esa prisión que se esparce por el aire y que, impenetrable, agota cada vez más rápido aquellas emociones básicas. El amor, la piedad, la compasión. Un poema extraordinario que tiene la rara habilidad de convertir el presente en una sensación, casi una frontera mental. El paisaje después de la batalla y el lamento, que solo puede consolar la literatura, por todas las cosas bellas que ahora solo somos capaces de perseguir desesperadamente, en una búsqueda sin término.


