El pony colorado, de John Steinbeck (Navona) Traducción de José Luis Piquero | por Almudena Muñoz
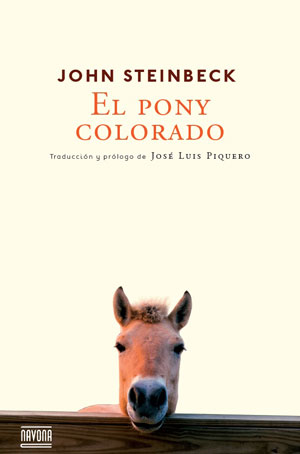
Al lanzar el sedal hacia memorias de infancia, quien recuerda suele verse a sí mismo en las escenas, minimizado y descolorido, como ha aprendido que era a través de viejas fotografías. El enfoque en primera persona desaparece e irrumpe un niño en la visión, un yo del que se conservan sensaciones demasiado concretas (la suavidad del interior de un zueco, un sabor asociado al verano) y una imagen general idealizada, en esa época en que nadie se detenía a evaluarlo como proyecto y él no sospechaba que en el futuro debería escoger uno. En las clínicas, se afirmaría que el niño es un pulso contra el egotismo, depositado en manos del tiempo. En las praderas, igualmente se deja al pequeño ser a su suerte, pero la calma revela que el niño no está obnubilado por su yo y su experiencia, es que le inspira un temeroso respeto lo que lo rodea.
Jody es ese niño que no se atreve a mirar a nada ni a nadie, tímido y a la vez bravo, hasta que un haz llamativo y fogoso irrumpe en su panorámica de las cosas y aprende a dirigir la vista al frente. A una belleza irrebatible y también a una violencia pareja, pues el amanecer y el atardecer poseen los mismos colores, los principios y los finales, y existe un brevísimo momento en que el tono de esos dos opuestos coincide. Así como una yegua blanca puede dar a luz a un potro negro, o a la inversa, la cuerda que Jody empieza a palpar descubre unos hilos circulares que muestran la crueldad del ciclo de la Naturaleza y del conocimiento humano, teórico y práctico, siempre tan prepotente y limitado. Un pony de pelaje que John Steinbeck evoca como algo arcilloso, una tonalidad de la tierra agreste, todavía en proceso de doma; un rojo incandescente, la yesca añorada en la rutina casera y severa de Jody.
Y, sin embargo, el relato de Steinbeck no aparece armado según un patrón circular y cerrado, a la manera de las lecciones picarescas que reciben los niños literarios de Mark Twain. En realidad, el volumen se compone de cuatro cuentos que transmiten cierta independencia los unos de los otros, como si Jody fuese una constante vital en un entorno donde los adultos y sus débiles caracteres deben ser introducidos una y otra vez, en sintonía con el paisaje cambiante durante las estaciones del año y las horas de la jornada. En ese sentido, Steinbeck adelanta aquello en lo que después se especializaría Cormac McCarthy: la narración episódica, en apariencia montada como cajones que levantan polvaredas sucias y doradas al ser apilados unos sobre otros, con un orden que no parece apresarse hasta disponer de la imagen total, de toda la estepa conquistada. Hay aquí la brutalidad pasmosa, insoportable en sus detalles, de un Oeste reseco que a su vez inspira las relaciones más silenciosas y tiernas, el salvajismo del hombre y la humanidad del caballo.
Pero «la ebanistería del mundo» de la que hablaba McCarthy al reivindicar el valor de las historias reunidas, con sus azares y sus momentos insulsos, adopta un cariz melancólico bajo la pluma de Steinbeck. Su jovialidad y su entusiasmo son evidentes ante esos ecos del valle de Salinas, donde el autor pasó su infancia. Surge de pronto la queja ajena ante la repetición de los relatos que, como los ancianos y las mulas a las que sólo queda cadera y pellejo, la sangre nueva desea apartar a codazos. Jody es aún demasiado joven como para querer imponerse en el mundo frente a todo lo viejo, y aunque este librito sería un antídoto para escépticos de Belleza negra (1977) y War Horse (2007), lo cierto es que las peripecias de Jody no dejan de tener un impulso positivo y digno, en la tradición de la literatura infantil que ha impartido lecciones de amor y suplicio a los protagonistas de Frances Hodgson Burnett, L. M. Montgomery, Astrid Lindgren, Roald Dahl (cuya Matilda (1988) defendía que El poni rojo es un libro precioso), Philip Pullman o, más recientemente, La evolución de Calpurnia Tate (2009).
El Oeste y lo que representa, al contrario de lo que temía Steinbeck, no ha sido una aventura frenada por el océano. Sin duda, el mar erige una barrera ante los hombres que sólo confían en avanzar a pie o a lomos de poderosos caballos. Pero todo posee unos contornos: el lazo que doma al potro de circo, el rancho que acoge a generaciones familiares, el triángulo que llama a las comidas, a las mismas horas. En la franja de las promesas, al alba o en el ocaso, cuando todo está tranquilo y se puede empezar a soñar, la imaginación de Jody, que es la de Steinbeck, se proyecta más allá de Salinas y del estado. Aferra un estilo definitivo por el que corretea el niño de sus sueños, el que tenía un pony, despertaba la admiración de sus compañeros y era al fin una verdad y una creación, una fotografía y un recuerdo; un éxito literario.


