Poemas enumerativos, de Eduardo Moga (Olifante) | por Gema Monlleó
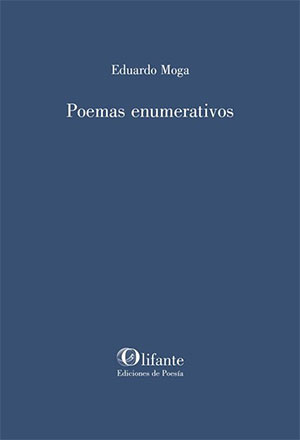
Enumerar. Enumerar para crear poesía. Enumerar como mantra versificado. Enumerar desde la otra cara del espejo. Enumerar para ver y verse, para describir y describirse, para anhelar y rechazar. Enumerar como Tractatus. Enumerar como monólogo platónico. Enumerar como guiño existencial.
Eduardo Moga (Barcelona, 1962) compone en Poemas enumerativos un elogio de la enumeración a partir de la recopilación de textos publicados en otros libros y en su blog, a los que añade algunos inéditos. Leídos uno tras otro la composición individual (casi siempre del yo) deviene casi traba oulipiana. Moga enumera en poemas finitos y en cada poema yo leo también una invitación a mis propias enumeraciones.
Los versos de Moga oscilan entre lo cotidiano, lo excepcional, lo informativo, lo confesional, lo metafísico, lo antropológico, lo social. La colección de motivos que titulan estos poemas podría componer también un poema en sí mismo titulado “Criterios de elección”, unos criterios que dibujan una suerte de memorias ondulantes, de álbum filosófico-aforístico, de fotografías de partes del yo íntimo del autor con las que componer un puzle poético. En el prólogo Moga afirma que la enumeración “desune para significar”, y este creo que es el quid de su propuesta: la resignificación, el sentido nuevo a lo prexistente a partir de su colocación en un lugar u otro. Escribe en un poema: “Respirar ceniza”, ¿Monodia del yo, algo triste, depresivo, molesto, que sucede en septiembre o la coda a todo lo que con amar no alcanza? Los versos de Moga ofrecen la posibilidad de la especulación, permiten el juego de intercambiar sentencias o motivos en un juego lírico bajo el que se arma una cadencia, una letanía, un son, y que a su vez favorece (y este va a ser mi juego más adelante) variaciones a modo de improvisación jazzística.
Con una estrategia verbal disfrazada de trivialidad, la lógica narrativa del motivo del poema da paso a un desarrollo espacial de la memoria y la observación. Moga propone un fluir rítmico en la más clara tradición heraclitiana, y la voluntad por fijar un marco para cada composición no evita que esta se desborde en un inevitable continuum verso-fluvial.
“¿Qué ángel ha derribado nunca una flor?”, lo inconcreto, lo casi fantástico, también tiene cabida en esta antología enumerativa. Figuraciones y cábalas, personificaciones, tal vez la necesidad de agarrar(se) a lo inmaterial en una cadena de conjeturas que amabiliza la vida (“Cuando ven los cuadros de Vermeer, los ángeles se sienten en casa”). Vida que queda en suspenso con la recurrencia por analizar el suicidio, definitivamente enumerativa en “Ventajas e inconvenientes del suicidio” (“Dejaría de tener esperanza, esa mala puta”), el temor a la soledad y a la vejez (“Que el tiempo se dilate como una membrana, y estalle, pero que ese estallido no conduzca a la muerte, sino a una dolorosa indiferencia”), la desesperanza en el amor y el ocaso sexual no exento de humor (“No he renunciado a poseer algún día a Monica Bellucci, aunque no lo considere probable”). Pese a ello hay también una reivindicación de la rebeldía, de la movilización, un “¡Oh, capitán, mi capitán!” más de El club de los poetas muertos (Peter Weir, 1989) que del significado original del poema de Walt Withman (Hojas de hierba), que exhorta a la acción (“Desnudaos / Comed viento / No capituléis ni cuando muráis”) y al inconformismo (“Abandonad las cuevas en qué copuláis / Arrancad los enchufes de las paredes / Arrancad las paredes”).
A la manera de Édouard Levé en su Autorretrato (Eterna Cadencia, 2016), de María Negroni en Pequeño mundo ilustrado (Wunderkammer, 2019) o en La idea natural (Acantilado, 2024), de la lista de objetos contenidos en la cocina de Leopold Bloom en el Ulises de Joyce, de las listas de motivos “Te quiero como….” de Angélica Liddell en algunos poemas de Vudú (3318) Blixen (La Uña Rota, 2024), del Music of changes (1951) de John Cage compuesto a partir de las tablas del I Ching, o de las series fotográficas que enumeran las edades en La gran belleza (Paolo Sorrentino, 2014) o componen el mosaico El mundo nace en cada beso de Joan Fontcuberta en Barcelona. A la manera también de los poemas “Soñé que…” de Roberto Bolaño en Tres (Acantilado, 2009, “Soñé que los caminos de África estaban llenos de gambusinos, bandeirantes, sumulistas”), los recuerdos del pasado que rememora Marcelo Mastroianni en Mi ricordo, sí, io mi ricordo (Anna Maria Tató, 1997), en una revisitación del Me acuerdo de Joe Brainard (1970, “Me acuerdo de cuando la Pepsi-Cola tenía un pie en la tumba”) y del Je me souviens de Georges Perec (1978, “Me acuerdo de un inglés manco que le ganaba al ping-pong a todo el mundo en el Château d’Oex”), recientemente homenajeado por Kim Nguyen en Por qué Georges Perec (La Uña Rota, 2024, “Porque Perec era, a todas luces, un unicornio con perilla”), los Poemas enumerativos de Moga son un “remolino de realidades” en los que me quedo atrapada y que leo y releo desde la curiosidad y la adicción, coincidiendo con el autor cuando afirma en su prólogo que “enumerar supone también levantar un edificio complejo, aunque sin tramoyas ni contrafuertes: con los elementos mínimos del lenguaje, con sus más despojados huesos”.
Espoleada por la lectura, recojo el guante invisible de un reto y combino filias y fobias de Moga, ritmos y magmas, nexos y discursos, para crear un poema en díptico, la elección de afirmaciones ajenas a las que sumo mi propio repiqueteo de baquetas persiguiendo un manifiesto enumerativo en pas de deux: concretar el mundo, suscitar el trance, proponer un estado de ebullición imaginativa, discernir el mundo, inventar y anular, dibujar un gran resplandor global (todas acciones del prólogo). “La sola enumeración no tiene lindes, solo esporas”; perdóname, Eduardo, por el atrevimiento.
No sé nadar estilo mariposa. No eludo la contradicción. No me gusta la Navidad. No desespero, pese a todo. Ya no leo poesía con el mismo entusiasmo. Un gato se comió el corazón del cadáver de Thomas Hardy. En septiembre nació Nicanor Parra. A Lewis Carroll le gustaban las niñas. Georg Trakl cometió incesto con su hermana. Aullar sin abrir la boca. Sentir barro dentro. Las Perseidas ya están muy lejos en septiembre. Y la luna, ¿a dónde va en septiembre? Yeats se comunicaba con los espíritus por medio de la escritura automática. Walt Withman era un ángel. Encender la televisión como quien acaricia una mano. Hacer el amor con alguien a quien no amas. Un helado que se deshace. No sé quién soy. No puedo desprenderme de quien soy. Escribir sabroso, lúcido, conciso, voraz. Ser inexorablemente yo. T. S. Eliot se pintaba la cara de verde para escribir. Roberto Bolaño fue vigilante nocturno de un camping barcelonés. Una nariz de Cyrano. Frascos llenos de alfileres. Que un grifo gotee. Dormir mal, pero que no importe. Un mosquito en la habitación. Los ruidos del ascensor. El ruido distante de los trenes que pasan. No dormir. No dormir. No dormir. Caer en un sueño erizado solo de madrugada, cuando el cansancio se vuelve un láudano atroz. Hojas secas entre las hojas nuevas de los plataneros. La tierra verde, ocre, amarilla, negra. La cría de lagarto que encuentro en la bañera. The Boxer, de Simon & Garfunkel. The Golden Gate Quartet, que enamoraba a mi padre. Un pájaro caído del nido. Las carcajadas de unos quinceañeros. No entender nada. Que el cansancio sea axial. Desear que pase el tiempo. Desear que no pase. Descubrir que, en el fondo del desánimo, habita la pereza. No tener que fingir; conformarme con este bulto, con esta nada. Un silencio espeso, blanco. Bajo tierra, hace frío. Gérard de Nerval se colgó de la verja de una cloaca de París. Sombras. Destellos. Silencio. Continuar, aunque fatigue, aunque agote.



