Tierra vencida, de Ann Pancake (Dirty Works) Traducción de Javier Lucini | por Óscar Brox
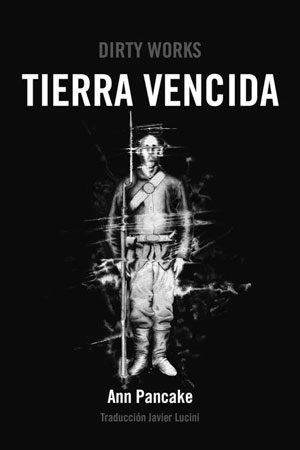
Volvemos a la región que nadie quiere habitar. Esa misma que los fotolibros capturan en los rostros marcados, los espacios marginales y las miradas concentradas sobre un puñado de tierra. Esa en la que las generaciones pasadas han perdido la batalla (contra el desarrollo frenético de Estados Unidos en el Siglo XX, contra el olvido) y en la que las nuevas han encontrado en la escritura una forma de restituir el sentido de las cosas, de recordar. Los relatos de Ann Pancake nos sumergen en un espacio familiar, en el hogar y sus raíces profundas. En lo que existió durante bastante tiempo, en vez de en lo que queda. Escribir, al fin y al cabo, es también evocar. Reconstruir. Y Pancake necesita traer de vuelta aquellas vivencias, aquellos fantasmas, esa mezcla desigual entre cosas bellas y atroces que en su cabeza dibuja exactamente lo que significa la naturaleza humana. Lo que somos, lo que no podemos dejar de ser.
Pancake describe sus sensaciones, como cuando la tierra se deshiela y libera los olores familiares, las blandas pisadas, ocultas bajo las capas de hielo. Aunque no figure un mapa, la autora nos orienta a través de su escritura, recorriendo junto a ella paisajes que en un momento u otro ha habitado. En los que permanecen los signos de un pasado, cuando no sus cicatrices. Las inundaciones y la dureza de las estaciones, la pobreza y la violencia con la que se desarrolla la vida. Lo terrible (también, terriblemente bello) que resulta observar cómo se sobrevive en el lugar menos pensado. Su tierra vencida es la de la piel de los caballos, las hierbas altas y los bosques salvajes que te arañan la cara cuando te internas en lo más profundo. Es, también, la de unos personajes asfixiados por sus limitaciones, cuando un parto se convierte en una situación tan conflictiva que nos coloca entre la vida y la muerte.
En Tierra vencida hay lugar para los que no regresaron de Vietnam y para la cifra de basura blanca que perdió la vida en un lugar desconocido. Para los que volvieron del infierno y malviven en sus chabolas recordando una y otra vez lo que pasó y para los restos de los caídos, fragmentos que se pudieron recuperar para que la familia tuviera algo sobre lo que llorar. Es ahí donde la escritura de Pancake toma su fuerza, en esa capacidad para sumar gestos y voces, memorias y lugares, que permitan al lector sentirse dentro de una comunidad herida por el paso del tiempo. Sobreexpuesta, como los parques de caravanas o los territorios menos permeables al progreso social, por su inherente atractivo estético. Un atractivo que Pancake elude en todo momento para colocarnos frente a frente con los sentidos, con las emociones que brotan del ambiente, del contacto con las raíces, con esos rostros en los que todavía se puede leer un pasado en común. Con todo aquello en lo que reconoce un signo de pertenencia.
Hay en la colección de relatos una historia maravillosa, Jolo, en la que Pancake eleva su visión de esa tierra vencida en un relato de amor terrible. Y, también, tierno. O todo lo tierno que pueda ser el amor en los márgenes. El amor por las marcas visibles que deja un incendio y una pésima cirugía reconstructiva, pero también por esas marcas invisibles, metidas en lo más profundo del protagonista, que han arrasado con todo. Que apenas dejan hueco para cobijar un poco de cariño, de estima, entre una oleada y otra de incendios provocados que no son más que la expresión de una herida de la que no sabe cómo desembarazarse. Tan profunda y tan jodida que, casi sin darse cuenta, lo ha terminado por consumir. Y ahí está Pancake, junto a su narradora, sin dejar de alimentar la incertidumbre hacia algo que la sobrepasa emocionalmente; tan duro y tan triste que solo puede manifestar su ternura hacia ese personaje que ha perdido la batalla. Hacia el hundido que sabe que no puede ser salvado.
En cierto modo, la escritura de Pancake, detallista en los aspectos geográficos, justa cuando toca hablar de emociones, siempre se posiciona junto a los derrotados. Quizá porque ella, en algunos aspectos, también lo es. Como el mismo territorio que abarca su mirada. Y porque escribir es el único ejercicio que conoce que puede restituir la dignidad de los vencidos. Que le puede servir de provecho para describir la violencia, el amor (cuántas veces una cosa equivale a la otra en esos territorios marginales) y el hogar. El hogar perdido y el otro recuperado, el de las infancias difíciles y el que la edad adulta peina sin un ápice de nostalgia, consciente de todos los fantasmas que se arremolinan sobre ese puñado de tierra a la espera de que alguien se anime a contar sus historias. Historias de fantasmas y de regresar a casa. A la tierra vencida y la tierra en la que se ha criado. Por fin.



