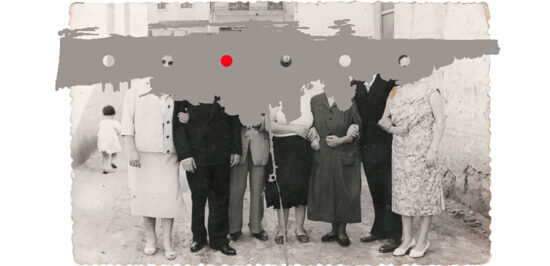La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora, de Olga Pericet (Teatre El Musical, Valencia. 26 de mayo de 2018) | por Óscar Brox
Llegó Olga Pericet al escenario del Teatre El Musical con una obra construida a partir de jirones de memorias, vivencias y sueños transformados en baile y emoción. La misma que se palpaba en esos instantes previos en los que el sonido de las castañuelas acompañaba la imagen de la alargada espina que coronaba la escena. Faltaba la rosa, la bailaora, que aparecería a continuación luciendo los volantes del vestido como un torbellino de rojos. Pura alegría y viveza cuyo taconeo retumbaba sobre las tablas mientras una lluvia de zapatos regaba el escenario. Zapatos de todo tipo, de todas las edades, de todos los colores, que cualquiera diría que han acompañado cada pasaje de la vida de su protagonista. Zapatos que, de alguna manera, arrancaban esos primeros recuerdos de Pericet: los de la niña que se mira al espejo mientras ensaya los movimientos de su cuerpo, el baile que tarde o temprano acabará por llegar; los de la adolescente que ironiza con las curvas y los rellenos, cada vez más consciente de sí misma, de su identidad, de su lugar en el mundo y su poder.
Pericet llegó y nos sumergió, casi sin solución de continuidad, en un escenario a caballo entre el sueño y la realidad; en unos ejercicios de baile que combinaban lo sublime con lo terreno, la gravedad con el sentido del humor, la cercanía y la viveza. Qué diferente se vive el flamenco cuando se está a un paso de las tablas; cuando se deja notar la energía, la violencia del taconeo y la gracia de los vuelos, esa forma tan única de mostrarse y hacer accesible el cuerpo, tan familiar y a la vez tan técnicamente depurada. Que enseña, que nos acerca hacia la pasión por ese arte, pero que al mismo tiempo fascina. Como si se tratase de la cosa más frágil y delicada; expresión literal del mapa de nuestros sentimientos que una incombustible Pericet dibujaba una y otra vez sobre el escenario en su personal tránsito de niña a mujer.
La presencia en escena de los cantaores Miguel Ortega y Miguel Lavi y de las guitarras de Antonia Jiménez y Pino Losada, que acompañaban en todo momento a los movimientos de Pericet y Marco Flores, nos introdujo en otro pasaje de la obra: más recogido, íntimo sin dejar de ser intenso, en el que el enamoramiento por el cuerpo y el baile, bellamente descrito en ese número en el que ambos bailaores se transformaban en gallo y gallina, funcionaba como un terremoto de emociones. Algo que solo se puede entender a través de los gestos, de esos cuerpos que se unían y separaban con rítmicos estallidos de energía, que dibujaban el sentimiento en el escenario para describir, con sus miradas, con ese sudor que brillaba como las lentejuelas del vestido, todo aquello que las palabras no pueden expresar. Tan metido en nuestro interior, tan profundo, que necesita de otro lenguaje para salir a la luz. Algo familiar, femenino, personal, cercano, único, que precisamente por eso despertaba tanta fascinación. Que, como decía uno de los cantaores, olía a poesía.
Aunque el público aplaudía cada número como si se tratase de piezas independientes dentro del espectáculo, resultaría injusto desmerecer el esfuerzo de Carlota Ferrer por dotar de unidad dramática, de puesta en escena, a las vivencias y memorias de Pericet. Por hacer, con un trabajo aparentemente invisible, visible ese proceso de transformación de la bailaora. Algo que, acaso, se podía notar en la energía, en la entrega, en la firmeza con la que creaba imágenes con su cuerpo, con el vestuario, en su desnudez, ligadas no solo a un proceso de empoderamiento, sino también a la ilustración de una madurez. A la belleza de esta, recogida en la soberbia lección de baile con la que Pericet agotó cualquier rincón del escenario. La rosa que, en suma, necesitaba esa espina huérfana. De ahí que, a medida que avanzaba la obra, uno se sintiese más y más atraído hacia ese baile febril, esas voces rotas por la emoción, por esas guitarras cuya madera habrá tocado tantas bulerías. Construido de forma minimalista, el escenario de La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora se convertía, casi, en el escenario de una obra lorquiana, en el patio o el corral, en la calle del pueblo por la que Pericet y Flores serpenteaban entre movimientos de pasión y emoción. De dolor y fuerza. De ternura y devoción.
Los últimos compases, acompañados por dos delicados solos de guitarra de Jiménez y Losada, brindaban ese estallido final de la bailaora. Memoria de un ahora, de una plenitud, que hacía brotar el primer capullo en la espina. Que expresaba vida, en definitiva, o la trasladaba al escenario con la energía de los movimientos de Pericet. Mujer en toda regla, bailaora con mayúscula.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo: aquí. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.