Hijos apócrifos, de Víctor Balcells (Alfabia) | por Óscar Brox
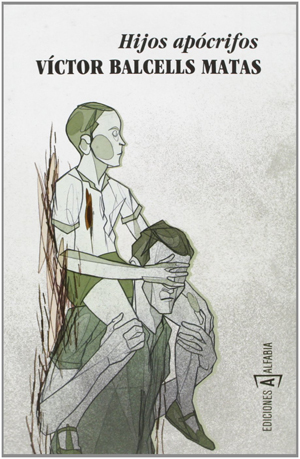
Pocos escritores en lengua castellana como Enrique Vila-Matas han afinado tanto sus narraciones como para conseguir que aquellas se balanceen entre realidad e ilusión, sin decantarse por una de las dos opciones. En otras palabras, pocos han profesado una confianza con la ficción en tal grado. El autor catalán podría ser una referencia a la hora de penetrar en la cáscara de Hijos apócrifos, la primera novela escrita por Víctor Balcells. No en vano, si hay un aspecto que destaca a simple vista en esta obra es su apuesta por la ficción y sus continuas ramificaciones, capaces de abarcar hasta dos décadas y un grupo de personajes con voz y existencia propias. De manera incansable, Balcells narra cada detalle de las vidas de sus protagonistas, escritores, biógrafos, aspirantes que, en algún momento del libro, también descubren que deben compaginar ese papel con el de padres e hijos. Con esa otra búsqueda incansable que une al autor con su ficción.
Separada en diversos tiempos y narradores, Hijos apócrifos es una novela donde toda la energía reside en la construcción de un sentimiento, de una emoción, de un afán por alcanzar una verdad -esa que los personajes sortean en sus diálogos interrumpidos y entrecortados- en constante huida. Como si explorase las esquirlas de una bomba, Balcells parte de una ausencia, la del padre y escritor, de perfil borroso y fugitivo, mientras desarrolla pacientemente la vida de un hijo, su obra. De Barcelona a Cracovia, de París a Salamanca, de Turquía a Grecia, de 1985 a 2010, saltos geográficos y temporales que desdibujan la importancia del lugar y del momento para apostarlo todo en el reguero de sentimientos que sacude cada episodio: la vanidad, la añoranza, la incomprensión… el pathos, a fin de cuentas, que evoca ininterrumpidamente esa herida secreta -toda ausencia lo es; toda búsqueda la implica- que surca su narración.
Lo hermoso de Hijos apócrifos se encuentra en ese sentimiento que sobrevuela la obra y que solo se materializa durante su final, cuando se produce el contacto entre padre e hijo. De pronto, la alegría de ese hallazgo no sabe cómo evitar la tristeza que lo acompaña. Si bien ha encontrado a su hijo, Ricardo también contempla la herida de un tiempo perdido, aquel que ha modelado una serie de experiencias, de vivencias, que nunca podrá conocer porque no estuvo allí para compartirlas. Una herida, la del tiempo, que persigue y acecha en cada pasaje de la novela como esa clase de temor contra el que la ficción se revuelve una y otra vez. Contra esa herida inevitable, Balcells enfrenta un torrente fabulador inagotable que, como un cazador, rastrea las huellas de sus personajes mientras traza sus respectivas biografías. Si en el relato es Pablo Scarpa el encargado de fijar la memoria inestable del escrito Ricardo Iglesias, de rellenar cada hueco y permitir que aquella bascule con los pocos detalles que sabe de él; Balcells hace lo mismo con su criatura literaria, en un trabajo que se dedica a mantener con vida el débil hilo invisible que une a padre e hijo, documento y ficción, creador y criatura, mientras el relato se consume indicándonos que la conclusión llegará demasiado tarde.
Tras sus fugas literarias, donde una cita de Pierre Michon convive con una reflexión sobre la escritura de Sebald -otro de esos autores que supieron cómo laminar la frontera entre el documento y la ficción-, Víctor Balcells crece en cada página al ritmo en que lo hacen sus personajes. No solo porque gana en seguridad tras los varios saltos mortales que ejecuta a menudo, sino porque labra con ganas un retrato afilado de lo que significa la ficción: la búsqueda de una realidad, de una verdad, de un sentimiento que ponga en tela de juicio su carácter fabulador; que nos recuerde cómo de lo apócrifo, de lo ilusorio, puede brotar otra realidad. Porque, remontando aquella máxima de Jean Cocteau, nuestra manera de escribir puede revelar, también, nuestra manera de ser.
En un opúsculo dedicado a Marcel Proust, otro escritor francés, Pierre Bergounioux, relata cómo, con la ayuda del tiempo, el niño que desea poseer la verdad descubre ya adulto que aquella se encuentra en el fondo de sí mismo. En el camino, la construcción paciente de En busca del tiempo perdido, que iniciará en 1908. «La hora del coraje, que no la de la inteligencia», dirá Bergounioux. Hijos apócrifos narra una búsqueda similar, en la que solo las herramientas de la ficción parecen estrechar la distancia emocional entre sus personajes, el río del tiempo que ha corrido incesantemente entre padre e hijo. Quizá por eso, su estilo siempre ambicioso, irregular pero con vida, esté más cerca del coraje que de la inteligencia. Allí es donde reside el afán de la verdad, en llegar a ser.


