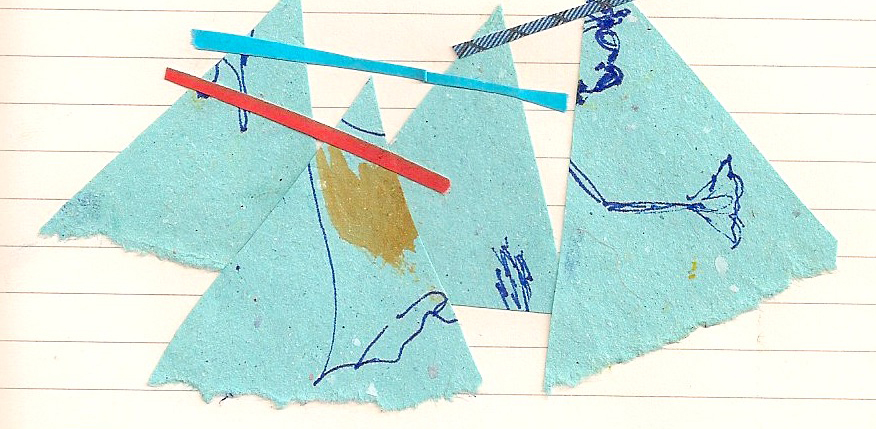Se han ido, de sí, porque las hemos visto. Porque las hemos visto enmudecieron, volteáronse hacia adentro, como hiedra se encerraron, regresando a su ausencia, hermosa, mística, extraña. Sin darse nadie cuenta protegieron una vez más su secreto, partícula vegetal o humana que las alienta.
Las esculturas de Germaine Richier no se dejan tocar, temblar, conocer. Son hieráticas como esfinges egipcias, serias, en ocasiones inaccesibles y tristes como una mujer decaída, lentamente cayendo, de Modigliani. Huidizas y recónditas. «No hay un solo punto de vista en la obra de Richier –cuenta Valérie da Costa–, sino una multiplicidad de puntos desde los cuales se puede descubrir la complejidad de la construcción, los detalles ocultos. Se nos escapa, no podemos captarla con una sola mirada, debemos fragmentar nuestra visión y siempre una parte nos huye. Pensamos entonces en la frase de Lacan, que podría transponerse a la lectura de su obra: “Nunca me mires donde te veo”». Poseen la discreción y el grito ahogado de las plantas, la nostalgia del bronce y la certeza cruel de los humanos. Sólo ella, nacida de quién sabe qué bosque, sabía la fórmula exacta para dotar a sus extrañas figuras de esa fragancia visual y sensitiva que provoca en el espectador atracción y recelo al mismo tiempo. A medio camino entre la fantasía y la advertencia, sus ligeras siluetas parecen siempre a punto de escapar, de volatizarse. De decirnos algo y huir, lejos, de la amenaza que somos.
Número ocho1/2
Nuestro tiempo
Ilustración: Andrea Reyes de Prado
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.