El Kremlin de azúcar, de Vladímir Sorokin (Acantilado) Traducción de Jorge Ferrer | por Juan Jiménez García
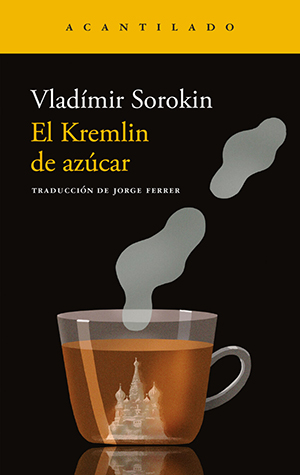
El futuro es el pasado. Ni tan siquiera es un futuro muy lejano, el que nos plantea Vladímir Sorokin, porque estamos hablando de 2028. Bueno, lo escribió hace veinte años, e igual entonces se podían pensar en hologramas y hasta robotitos personalizados. Pero yo creo, creo, que el escritor moscovita se sorprendería de este 2025. No hemos alcanzado esos niveles de tecnología, pero en fin… Hace unos años, los partidarios de Putin quemaban sus libros. Eso tampoco lo vio venir. El futuro era el pasado, pero ese pasado no era una vuelta al hombre soviético, sino a una vieja novela. Y es que El Kremlin de azúcar es una distopía, genero por el que siente afición. Una distopía que, paradojas, se parece mucho a una utopía (como pecado original): los años de la Unión Soviética. Hay un Soberano (aunque no se le tiene mucho respeto, la verdad), una Soberana, familias con niña, colas para alcanzar estanterías vacías, agentes políticos, acusaciones por cualquier cosa, campos de trabajo, enano y circo, una inevitable taberna, el cine, la fábrica, correspondencia y reproches, ambientes turbios o hasta una casa de tolerancia, con un inevitable opríchnik, es decir, la élite al servicio del poder, confundiéndose con el propio poder. Ah, y verdugos, que llegan en arcángeles voladores con forma de helicóptero para ejecutar terribles castigos, como golpear con varas saladas en el trasero de los presos. Sí, el futuro pasado de Vladímir Sorokin está lleno de humor. Y de sexo. Cada cual que siga su línea de puntos. Hay muchas, cruzándose una y otra vez. Literatura post soviética, podríamos pensar. Un superviviente. Obras y autores se quedaron por el camino, pero él ha sabido permanecer. Bien está.
Me gustaría escuchar lo que diría ahora sobre su libro. Hay como una idea de regreso, una circularidad que debía llevarnos a un tiempo que no le fue especialmente favorable (no pudo publicar hasta 1989). Sin embargo, en la amplitud de su círculo, de alguna manera se quedó corto. Digamos que estamos más cerca del zarismo que del comunismo. Un zarismo neocapitalista de corte nacionalista imperialista (no sé ni cómo interpretar esto). Es interesante esa sensación de que las utopías pueden ser las nuevas distopías. Las utopías fracasadas, enredadas en sus propios mecanismos y trampas. Pintar el Kremlín de blanco, convertirlo en un dulce de azúcar repartido a los niños. Un dulce que luego irá por ahí, hecho pedazos, de mano en mano. En realidad, el libro podría ser una reunión de relatos. Es una reunión de relatos, conectados por ese recuerdo del porvenir. También podría ser un catálogo de lugares comunes reinterpretados. O un montón de ropa vieja encontrada en un desván, en un rincón de la Historia. Tal vez, leyendo los clásicos rusos, estamos tentados a pensar que es el alma aquello que lo conecta todo, décadas, siglos. Pero no, es la desmesura. El hombre soviético, el hombre ruso, el hombre que vendrá, es pura desmesura, como un alocado personaje que corriera de un lado a otro poseído por la histeria, el desenfreno. Por eso me gusta tanto Moscú-Petushkí, de Venedikt Eroféiev, esa metáfora perfecta de lo que son. También en El Kremlín de azúcar, nunca se sabe muy bien si viene o van, porque están completamente ebrios. Ebrios de vodka, de colonias varias, de un pasado complicado, de un presente convulso, de sí mismos. Por eso, cualquier futuro que se les imagine, siempre palidecerá ante la propia realidad de los hechos, si es que tienen algo que pueda llamarse así. Nunca se sabe nada.



