Mi brazo / Un roble, de Tim Crouch (La uña rota) Traducción de Jaime Blasco y Luis Sorolla | por Óscar Brox
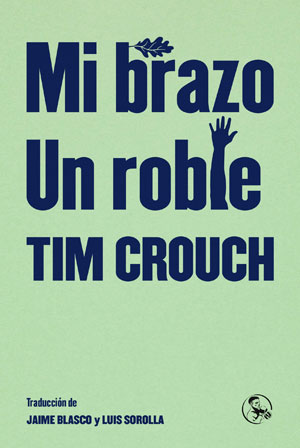
Relatar, hasta cuando se trata de la anécdota más insignificante, es una forma de contarnos a nosotros mismos. De exponernos. Y a menudo, cuando pensamos en ello, le damos demasiadas vueltas a las diferentes maneras que nos vienen a la cabeza en vez de concentrarnos en el porqué de esa necesidad que tenemos por contarnos. Por convertir algo nuestro en un pedacito de ficción. En los dos textos de Tim Crouch, Mi brazo y Un roble, la forma va íntimamente ligada a lo que se cuenta. Y lo que se cuenta, el material sensible que Crouch maneja con crudeza e ironía, desencadena lo más parecido a una catarsis colectiva. A esa reacción espontánea, visceral, ingobernable, que uno siente cuando un texto dramático le zarandea.
En Mi brazo, un gesto vacío, el de un personaje que decide mantener levantado el brazo para el resto de su vida, permite llevar a cabo una panorámica alrededor de una comunidad y un tiempo. Crouch recurre a objetos cotidianos, infraordinarios, para narrar esa pequeña historia. Sus cambios. Sus lugares. Sus rostros. El rostro de una Inglaterra mediocre que cambia el escenario apagado de la Isla de Wigh por el de un Londres en plena efervescencia artística gracias a la euforia del punk. El rostro de un personaje convertido en una obra de arte, en un objeto estético, gracias a una decisión en apariencia banal; decisión que, como subraya el propio dramaturgo, aporta nitidez sobre esa constelación de personajes que pululan a su alrededor. Que describe un entorno familiar degradado y monótono, un paisaje artístico en el que la tasación de las obras y la exigencia de riesgo (comprar por unas pocas libras un caballo muerto con el que luego no se sabe qué hacer) parecen más importantes que el fondo que puedan tener; que, en definitiva, aquello que puedan transmitir más allá de la novedad. Y resulta interesante destacar cómo cuanta más nitidez aporta Crouch a esa imagen, más desdibujado aparece su protagonista; más desintegrado por una sociedad que lo ha cosificado, que lo ha mercantilizado o que lo ha etiquetado como una curiosidad médica. Cuyas emociones, cuya perspectiva psicológica, conocemos a través de unas palabras que fluyen a bocajarro. Comprimidas en unos pocos minutos que, sin embargo, abarcan años.
Un roble, acaso todavía más ambiciosa en su revisión de la forma dramática del teatro, nos sitúa en el cara a cara más extremo entre dos hombres, un hipnotizador y un padre. El tema podría ser la sugestión y los mecanismos psicológicos que dan lugar a una respuesta emocional profunda. O cómo, ante la falta de asideros a los que agarrarse, transformamos un lugar, un objeto, un momento en el vívido recuerdo de aquello que ya no está. Que ha dejado de existir. Pero, de nuevo, la idea de Crouch es más ambiciosa, en tanto que se propone retratar ese proceso. Mostrarlo al público. Pulsar nuestras reacciones más primarias, zarandearnos, mientras contemplamos la secuencia completa mediante la cual se reconstruye lo doloroso. Esa herida en carne viva que no hemos aprendido a cicatrizar. Cuyo lastre psicológico, cuando no moral, se esparce en casi cualquier cosa a nuestro alrededor. Y el hecho de que el dramaturgo inglés lo presente inicialmente como algo neutral, aparentemente desdramatizado (un juego entre hipnotizador y voluntario), adquiere un relieve especial a medida que la sugestión, la profundización en cada uno de los matices, expone sin ambages el dolor de una pérdida.
El mundo que representa Crouch en sus textos da la sensación de vivir a una cierta distancia de nuestras experiencias, quizá porque como sociedad nos hemos acostumbrado a poner barreras que contengan el dolor de los demás. Por eso, su trabajo de puesta en escena parece, en primera instancia, preparado para horadar esa barrera, esa distancia, y acercarnos (hasta reconocernos en él) su objeto dramático. El gesto vacío. La sesión de hipnosis fallida. Cualquier cosa que aporte nitidez a unas emociones, a un entramado psicológico, desdibujado por tantos años de una cultura (ya sea neoliberal o ultracatólica) empeñada en prescribirnos lo que tenemos que hacer con nuestro dolor, con nuestra identidad o con nuestra forma de relacionarnos con los demás. Esa cultura que flota en el ambiente de Mi brazo, que se desprende de los dramas menores de la familia del protagonista o de las reacciones de odio que suscita algo tan absurdo como mantener elevado el brazo. Esa cultura de la autohumillación y el extrañamiento, capaz de transformar la miseria propia en un objeto estético -como cuando Edouard Levé narró, de manera vicaria, su propio suicidio.
Mi brazo / Un roble son dos textos poderosos que no solo acercan al entorno teatral español a un dramaturgo como Tim Crouch, sino que permiten llevar a cabo una reflexión sobre nuestra forma de relacionarnos con nuestras emociones, con todo el cableado psicológico que configura nuestra identidad y, hasta cierto punto, el lugar que ocupamos en la sociedad. Pero, sobre todo, son poderosos por su manera de alcanzar esa, a falta de una palabra mejor, catarsis. Por revelar la herida, mostrar el dolor y todo lo que aquel dice de nuestra naturaleza humana. Por recordarnos la importancia que tiene la necesidad de contarnos. De saber cómo trabajar las palabras para exponernos frente a los demás, desencadenando esa reacción espontánea y visceral cuando un texto dramático nos conmueve en lo más profundo.



