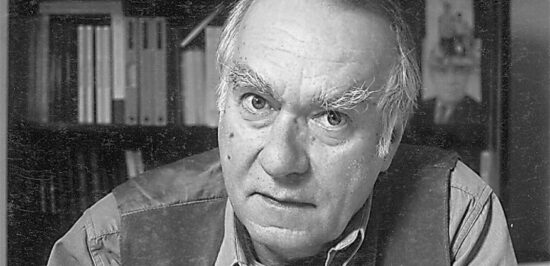Dr. Strangelove o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba, de Peter George (La fuga) Traducción de Manuel Manzano | por Óscar Brox

La guerra atómica, o la posibilidad de que sucediese a escala global, supuso una fuente para aquello que Susan Sontag definió como la imaginación del desastre. Monstruos y futuros radiactivos se daban la mano con la escalada paranoica que hacía mella en las sociedades avanzadas. Las que peleaban con vecinos de otro continente envueltas en sus respectivas banderas, poniendo en la balanza el american way of life con la economía dirigida, los bloques soviéticos con los suburbios de clase media yanquis. Unos tenían sus gulags y los otros sus cazas de brujas, de rojos o de paletos a los que arrastraron hasta los márgenes de la nación. Pero la cosa es que América, y su política en especial, se las apañó para trasladar a cualquier estrato de la sociedad el pavor hacia una inminente guerra nuclear, modélicamente dirigida por los efectos devastadores de las bombas y la radiación.
A Peter George, seguramente, le inquietaba la idea de cómo se podía gestionar algo tan mortalmente práctico. O sea, cómo delegar en las manos de un Gobierno la herramienta para desencadenar el Día del Juicio Final. Así que no se le ocurrió nada mejor que dejarse llevar por la sátira para tratar de desmontar (o poner negro sobre blanco) la fachada con la que las grandes potencias anunciaban su carrera nuclear. De entrada, Dr. Strangelove sorprende por su ritmo vertiginoso, en el que las transiciones entre escenarios acentúan la agonía de la cuenta atrás para el desastre: la explosión de la bomba que desencadenará una respuesta aún más desproporcionada a cargo de los soviéticos y, en consecuencia, la destrucción de la vida tal y como la conocíamos. Sin embargo, conviene decir que a George le interesa, sobre todo, hundir el bisturí en los actores de esa sátira: las fuerzas militares que ejemplifican el carácter voluble frente a lo mortalmente práctico de la bomba. Mostrar la vacuidad que se esconde tras la convicción que parecen proyectar sus discursos.
Desde la Sala de Guerra, el Presidente de Estados Unidos observa el desastre inminente. Los eslabones del ejército se han separado de manera que las decisiones tomadas pasen a ser fruto del disparate; el sálvese quien pueda es otro estado aumentado de paranoia. Los ruskis no pueden ser más rojos y qué ganas tenemos de machacarlos. Hasta en el peor momento posible, George no evita mostrar explícitamente la caricaturización de unas fuerzas movidas por el odio, por lo visceral de una carrera armamentística que, lejos de aumentar la protección global, extendió el mantra de una destrucción cercana. De que, en definitiva, el futuro nos advierte que cada vez es más sencillo acabar con todo. La destrucción también puede ser práctica.
Y todo ello lo observamos desde las cavilaciones del Dr. Strangelove, científico expatriado con tics nazis en el brazo que, como una parodia de los fichajes estrella de Estados Unidos, solo puede recomendar una vida bajo tierra. Como hombres topo perfectamente seleccionados para construir galerías y ciudades junto a los gusanos y las rocas. Al menos, algo de vida se puede conservar mientras la boina nuclear se encarga de aniquilar la que tantos siglos ha costado edificar. Y el Presidente, a quien su gabinete de crisis ha elegido como candidato para ese mundo futuro, tan pichi. Lo bueno que tiene la destrucción total de las cosas es que unifica los baremos morales: todos somos igual de gilipollas. O eso, al menos, querría creer Peter George cuando satirizaba sin piedad las cuitas y conflictos políticos de las grandes potencias del mundo.
Nadie se salva de la fuerza avasalladora de la parodia, desde el militar británico obligado a negociar con un general mochales al grupo que pilota las dos bombas que de un momento a otro caerán sobre los malditos ruskis. El presidente es tan bobo como sus consejeros y, a falta de habanos, los puros vienen de Jamaica. Pero, más allá del sarcasmo, George no se olvida de apuntar y sacar a escena la sensación de que lo terrible de ese clima de Guerra Fría radica en saber que el hombre, que cualquier hombre, se ha concedido la responsabilidad de custodiar la responsabilidad de desencadenar el fin del mundo. O de creer que un armamento tal puede servir para extender la paz en la tierra. Perpetua, más bien, y aquí con una sorna que Kant no supo intuir. De ahí que Dr. Strangelove se disfrute en su frenético baile de escenarios, en la comicidad inherente a las situaciones chuscas que precipita la historia. Sin embargo, el mérito de George estribaba en su habilidad para trocar lo cómico en inquietante, para transformar la posibilidad de la comedia en un ejercicio de catarsis. Para hojear el catálogo de ese imaginario del desastre y concluir que aquí los únicos monstruos somos nosotros mismos. Para disfrazarse de ese estrafalario Strangelove, siempre a punto de dar una opinión que no llega hasta última hora, y darle un bofetón a todo aquello que generaba un clima de temor y reservas. De reducir todo al absurdo para, asimismo, aumentar nuestras flaquezas. Ponerlas en escena, en medio de un carrusel de patanes y militares dementes, para constatar hasta qué punto el progreso ha sido un polvorín. O cómo algo tan mortalmente práctico lo puede manejar alguien tan evidentemente tonto. Esa es la cuestión.