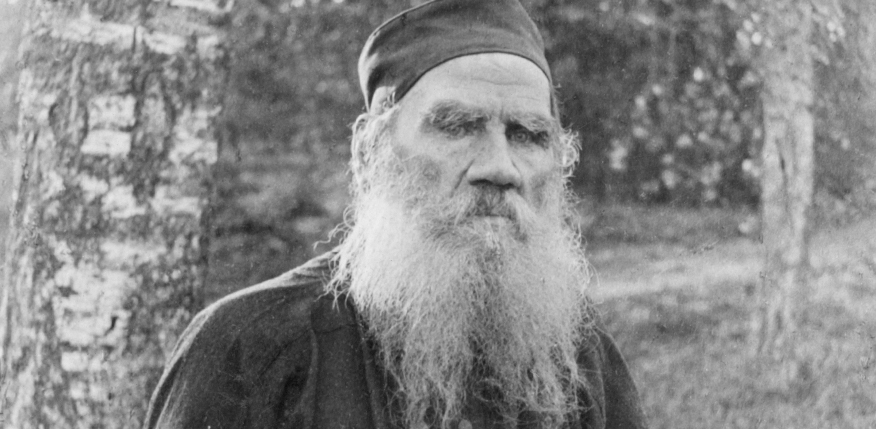Caridad, de Angélica Liddell (La uña rota) | por Óscar Brox
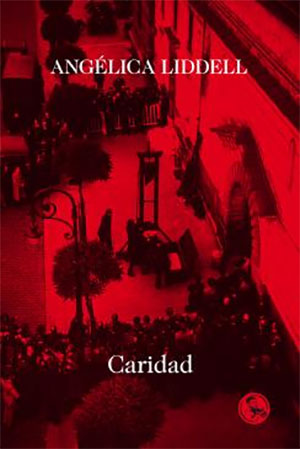
El arte es siempre el encargado de luchar contra la cultura. De provocar el progreso del mundo, cuestionando unas estructuras sociales comúnmente establecidas, y tensionar ese espacio, el escenario, en el que se crea sentido a través del lenguaje. Esta es una de las ideas apuntadas por Angélica Liddell en su libro El sacrificio como acto poético. Cultura es hoy una palabra devaluada, en tanto que apunta a unos modos de vida en una época marcada por los estragos del capitalismo tardío. Se celebra, entonces, la superficialidad de las cosas, la ansiedad por el reconocimiento y la pérdida de matices. Es la fiesta de la insignificancia.
De un tiempo a esta parte, la obra de Angélica Liddell ha vivido una transformación significativa. Llamarla obra dramática, tal vez, esté de más. Son textos que pueden leerse como anotaciones, como poesía prosificada, y viceversa, ensayos o, directamente, literatura. Sin más. Algo que va más allá del teatro, que no necesariamente se identifica con las palabras de la pieza que ha puesto en escena. Da la sensación de que se trata de indicaciones para una ceremonia o rito -y esto conectaría perfectamente con la elaboración y el trabajo que reflejan su teatro-, de una especie de liturgia. Hay violencia, vehemencia, a ratos chabacanería, pero resulta imposible no apreciar el uso que hace Liddell de un castellano al que parece rescatar, como señala en Caridad, de entre los escombros y las sombras. Son textos en lengua, como decía de parte de su obra el escritor francés Pierre Guyotat. Uno los lee con el oído, buscando esa música en las palabras, esa forma acelerada de sus monólogos y esa capacidad asombrosa, como la propia Liddell afirma al hablar de Cervantes, para jugar con la lengua y el acervo castellano.
Caridad es un libro partido en tres textos. El primero responde a una de las obras más recientes de Liddell; los otros dos, en cambio, representan sendas invectivas contra un determinado establishment de las artes escénicas. ¿Es eso todo? Realmente no, si acaso lo que se deja ver en la superficie. Si avanzamos un poco en la lectura, lo que descubrimos es, más bien, una suerte de autobiografía de la artista construida en forma de tríptico. Vuelvo de nuevo a Guyotat -autor, por cierto, francamente afín a la obra de Liddell: “la autobiografía es la biografía del individuo escrita desde el interior. Es la corriente interior de la vida, el flujo”. Lo primero que encontramos en Caridad es, prácticamente, una apología de la inmoralidad, si la entendemos como oposición a esa moral y a esas costumbres que forman parte de una cultura contra la que el arte debe luchar. Nombres e imágenes, anotaciones y descripciones, mitologías y figuras históricas se suceden en esas pocas páginas de texto en las que Liddell rebusca entre lo más vicioso para reflexionar, ni que sea a golpes, a propósito de todo esto. Se trata de romper las palabras en su sentido más vulgar, volver a la raíz, buscar la provocación para, efectivamente, provocar unas ideas que nos conduzcan unos cuantos pasos más allá. Liddell se inscribe en lo incómodo como mucho antes lo hicieran Bernhard, Pasolini o Sade, por citar tres nombres que recorren el texto. Bucea en toda esa imaginería macabra alrededor de un personaje tan turbulento como Gilles de Rais con la misma intención con la que Pasolini abordó Salò. Para romper con una determinada moral, para proponer otro escenario para el arte y el pensamiento. Para hacer de esa búsqueda aparentemente estética, asimismo, una necesidad autobiográfica.
Tanto La escuela de expertos cervantinos como Antipatriota representan un discurso vehemente contra alguien -en el primer caso, José Manuel Lucía Megías y su texto publicado en Zenda– y contra algo, pero Liddell aprovecha para hilar a través de ellos una autoafirmación: su particular biografía. Ese algo es una idea que la autora cifra en los reproches hacia todo aquello que desde fuera se juzga como mal gusto, falsamente provocador o artificioso. Pero la extraordinaria meticulosidad con la Liddell desmonta cada cosa, cada argumentación y cada improperio apunta a otra dirección. Es justo decir que la evolución de la artista durante estos años ha sido notable; no en vano, parece que entre Perro muerto en tintorería (2007), Ping Pang Qiu (2012) o la más reciente Dämon. El funeral de Bergman (2024) Liddell haya evolucionado no solo su puesta en escena, sino su lugar, su presencia y su personaje en ella. Esto abre preguntas más que interesantes al respecto, no solo a propósito del lugar desde el que escribe Liddell, sino también sobre cómo se puede entender su teatro actual, así como su numerosa producción literaria.
Caridad podría ser un retrato en forma de collage, dada la abundante cantidad de citas y referencias que aglutina su autora, pero también una defensa apasionadísima de la creación artística. En Liddell, pues, vida y obra se entienden como una misma cosa. Y eso, tal vez, provoca que leer su texto resulte más incómodo. Frente a la docilidad con la que se produce la cultura contemporánea, la autora de La casa de la fuerza trae consigo un vendaval. Su catilinaria, como ella misma la llama, desmenuza cada insulto, lo destripa, lo manosea y lo retuerce, pero todo lo que vemos es lo más parecido a un desnudo integral. Liddell frente a sí misma, expuesta y preparada para explicarnos qué es eso que responde a su obra. Cierto que para llevarlo a cabo elige un lugar como el del outsider, aunque su posición en las artes escénicas actuales no sea, precisamente, esa; hablamos, de hecho, de una de las creadoras más reconocidas e importantes del panorama artístico. Pero desde esa extrañeza es desde donde puede desarrollar con libertad sus ideas, su moral, su ética y su transformación creativa. O sea, a ella misma.
No hace mucho leí un texto de Pablo Gisbert, de El conde de Torrefiel, en el que figuraba una lista de autores inútiles para la vida, como Bolaño, Virginie Despentes o David Foster Wallace, que eran al mismo tiempo habilísimos cronistas de la vida. Al leer Caridad, me pregunto si Angélica Liddell no entraría en esa lista de manera voluntaria, quizá porque le va toda su vida en defender con ardor esa otra vida creativa que palpita sobre el escenario. Es decir, que sus textos hablan de amor, de moral, de violencia y de la naturaleza humana con tanta vehemencia que parecen, más que artificios, pedazos de una biografía en marcha que su autora ha decidido vivir a través de las páginas, como un proyecto estético total. Esto me hace pensar en un fragmento de Pasolini que me ha perseguido durante años. Pongo en contexto: en algún momento del siglo pasado, el autor de Accattone viajó a Nueva York. Allí, en una primera visita, cayó bajo el embrujo de todas aquellas subculturas y guetos que vivían bajo su propio orden, con sus propias normas. Eran, pues, versiones contemporáneas de esos momentos de lo sagrado que Pasolini buscaba entre el subproletariado italiano y más allá. Sin embargo, el hombre volvió años después a Nueva York y lo que encontró fue un paisaje desolador, con el capitalismo funcionando a toda máquina. De regreso a Italia escribió: “no me caracteriza ser apolítico ni independiente: me caracteriza la soledad”.
Para Angélica Liddell la cultura parece un campo de batalla, urge encontrar un nuevo sentido a tantas cosas si lo que queremos es recuperar tantas palabras devaluadas por el tiempo, las costumbres y una creación artística sin filo ni riesgo. La cuestión es que en cada texto de Caridad resuena, precisamente, esa soledad que afirmaba Pasolini. Y desde ese lugar, la amargura que representa ser un extraño sobre la tierra, es desde donde Liddell pone en escena su apología. Lo feroz, lo abominable, lo virulento, lo feo y lo bello. En pocas palabras, todo lo genuinamente humano que palpita en su obra.