Faster, de Eduardo Berti (Impedimenta) | por Óscar Brox
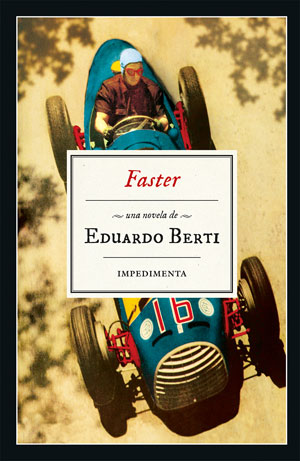
A veces llegamos a los libros por razones misteriosas, cuando no abiertamente equivocadas. Sin ir más lejos, mi primer impulso para empezar a leer Faster, de Eduardo Berti, fue saber que las canciones de George Harrison -como el mismo título indica- tenían un relieve especial; algo que, tal vez, no habría sucedido de no haber arrancado 2019 escuchando compulsivamente All Things Must Pass. Y, en el fondo, no deja de ser una pequeña mentira: si me acerqué a Berti fue, también, porque su obra bebe alegremente de las enseñanzas del OuLiPo, lo que equivale a jugar con el lenguaje y retorcer la forma hasta conducirme, o conducirnos, por un sinfín de vericuetos en los que los relatos, tiempos y personajes se cruzan por azar o necesidad. Y aún podría haber una tercera razón (excluyo, porque ya la recoge indirectamente la segunda, lo mucho que me gustó Un padre extranjero): la fascinación por Juan Manuel Fangio y la literatura de carreras, que siempre me trae a la memoria aquel maravilloso libro de Bob Daley sobre los primeros pasos del automovilismo y sus ídolos caídos.
En este sentido, resulta tentador describir Faster como un autorretrato fragmentario de Berti; fragmentario, en el sentido de que sus capítulos apenas abarcan unas pocas palabras, unas impresiones a menudo infraordinarias de un tiempo sumido en la dulce nostalgia. Fragmentario, asimismo, porque uno cree detectar en su autor el ánimo de construir, con cada pedazo, algo parecido a una imagen global, que aquí resultaría compuesta con un verso de Harrison, el casco de Fittipaldi, el coche de Fangio, los discos de Fernán, amigo de siempre de Berti, o las copias de la revista musical que ambos editaron en su adolescencia. No en vano, con la excusa de recorrer en círculos la entrevista que le hicieron a Fangio, una vez ya retirado del mundo de las carreras, la escritura de Berti se enrosca alrededor de un rico anecdotario infantil que, más que revivir aquellos días sin límite ni horizonte, nos sitúan en unas coordenadas concretas: las de la amistad.
Probablemente siempre necesitamos de alguna máscara, de alguna ficción, para dar cuenta de aquello que se nos resiste; aquello sobre lo que las mejores palabras resbalan una y otra vez, incapaces de atraparlo más allá de unos cuantos titubeos. Si en Un padre extranjero, las cuitas personales de Joseph Conrad le permitían dibujar un retrato del padre (y, en consecuencia, del hijo, como el Queneau de Un duro invierno) que de otra manera no habría sido posible, es justo decir que en Faster todo parece dispuesto para hacer eso mismo con el amigo olvidado. El que fue y, por cierto, el que ha seguido siendo cada vez que todas esas historias reunidas han resucitado momentáneamente. De ahí que no solo nos dejemos llevar por el vaivén de lo evocado por Berti, más deprisa a medida que las piezas encajan en los huecos, sino que, además, percibamos esa sensación de lo que significa algo inolvidable cuando, en definitiva, tenemos que recurrir a la ficción (a cualquier tipo de ficción) para concederle un final.
Berti, como Perec, acumula una catarata de detalles que barnizan su historia con la familiaridad que otorgan las memorias compartidas; los discos que sonaban, la precoz mitomanía que desarrollamos casi sin saber por qué, los viajes en autobús cuando la ciudad era un gigante desconocido o las amistades que se forjaban bajo el fuego de los secretos compartidos. Y lo hace a toda velocidad, embalado como un bólido en alguna de aquellas carreras, dejando que sus historias fluyan al ritmo de George Harrison o de aquel grupo que sabía cómo imitar lo mejor de los Beatles; tan extraordinariamente que conseguía hacerse pasar por ellos. Como el propio autor con Fangio, con Fernán, con su vecino de escalera, con la madre de su vecino, con aquel otro amigo que pronto se despegó del grupo; incluso, quién sabe, con él mismo. Porque, conforme enfrenta su final, uno tiene el íntimo deseo de que todo se trate de una mentira, de una excusa, de una inmensa evocación de un tiempo y un espacio que nos parecen tan lejanos en la memoria que por fuerza hay que inventarlos para justificar lo alegres que fuimos en algún momento de nuestra juventud. El ímpetu, la euforia o el entusiasmo con el que lanzamos las ideas más disparatadas. O con el que conseguimos atribuir una pizca de personalidad, de autenticidad, al entorno normal y mediocre que siempre tratamos de hacer pasar por tantas otras cosas.
Lo que me gusta de Berti es que, sin dejar de resultar transparente, notas cómo su escritura te traslada, a través de infinitos zigzags, de un punto a otro. Y, así, en ese mapa de numerosos puntos, encuentras el rostro final que dibuja su autor: el de Fernán, el suyo propio, el de un Fangio que les invita a galletas de vainilla, el del disco de edición limitada de Harrison, etc. En suma, el de esa amistad que Berti concibe, casi, como una aventura. Como un recuerdo surcado de lugares y objetos, de palabras y cosas, que se arraciman en sus brevísimos capítulos para hablarnos con la voz más íntima. Con la emoción más transparente. Para contarnos, al oído, qué es eso tan inolvidable que sobrevive a las embestidas del tiempo. En cierto modo, en las obras de Berti conviven muchas novelas, y uno se queda con la sensación de que sus aproximaciones a un pasado generalmente escurridizo, repleto de idas y venidas, de voces y situaciones, se reflejan en la clase de escritor que es Eduardo Berti. En ese gesto de amor que liga indisolublemente realidad y ficción, recuerdos e invenciones. Que nos habla de Fernán y de él mismo, de Juan Manuel Fangio y el Brasil de Zico como si, todo en uno, cada uno de esos aspectos configurase lo inolvidable: lo que significa la verdadera amistad.



