El hijo de César, de John Williams (Pàmies ediciones) Traducción de Christine Monteleone | por Óscar Brox
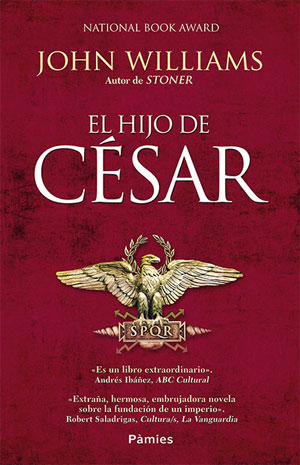
Tras su publicación hace apenas unos años, Stoner permanece en la memoria libresca como la clase de obra que circula de mano en mano, cuya vida editorial se alarga poco a poco entre recomendaciones y comentarios entusiastas. Y lo cierto es que aquella novela de John Williams destaca, en su modestia, por narrar el eterno conflicto entre lo que la vida espera de nosotros y lo que, asimismo, anhelamos alcanzar en esta. La cadena de frustraciones, pequeñas alegrías y decepciones que surcan los años, que acompañan el proceso de envejecer y que, sobre todo, enseñan el valor de la transmisión. De compartir, que es al fin y al cabo lo que acerca las vicisitudes del profesor Stoner al lector, con tanta ternura y sencillez que cualquiera las imaginaría arrancadas de la realidad. Crecer, madurar, sacrificarse, vivir la expansión de ese mundo interior cada vez más íntimo e inconfesable, fortaleza de la soledad para un personaje marcado por la mediocridad de su entorno.
El hijo de César, con permiso de Butcher’s Crossing (la otra novela de Williams traducida al castellano), podría parecer un extraño desvío en la sensibilidad tan perfectamente tallada por su autor en Stoner. O un divertimento exótico. Y en realidad se trata de una ampliación de ese universo de pequeños y grandes sentimientos ubicada en pleno apogeo del Imperio Romano. En el momento de la caída del César, en un fresco histórico en el que Marco Antonio convivía con Cleopatra y Cicerón conspiraba (con el senado como teatro político) para garantizar la cuota de poder y de gloria. En un tiempo de dioses y hombres, de violencia y corrupción, tan inmenso e incontrolable como, a su vez, efímero.
Frente a autores como Robert Graves o Marguerite Yourcenar, que acercaron la Roma clásica con precisión de historiador, Williams escoge su bando en el lado de la ficción. De hecho, resulta muy interesante observar cómo es la figura de Tito Livio, fundamental para vertebrar el marasmo de personajes e historias acaecidas en la Roma imperial, la que recoge en segundo plano las palabras de sus protagonistas. La que escucha por boca de un anciano el relato de aquel tiempo, como un niño frente a la hoguera nocturna. Y es así como Williams marca una distancia con el resto, un gesto definitorio de lo que busca capturar en su novela; aquello que las palabras del historiador intuyen pero no abordan. La grandeza, la pasión desbocada, la magnificencia, la humanidad. Tallar el rostro adulto de Augusto, su evolución desde ese primer vistazo adolescente al mundo, cuando todavía se llama Octavio, hasta la conquista de todo aquello que se extiende ante su mirada.
La belleza de El hijo de César radica en unos cuantos elementos. El primero, en su disposición de cartas, fragmentos y confesiones que mueven las palancas del relato a través de diferentes tiempos; de la infancia de Octavio a su vejez solitaria, de las impresiones de sus allegados a las vidas privadas que comparten confidencias a través de carta. Williams moldea la grandeza de Roma, de ese mundo en constante expansión, a partir de aquello que pasaba desapercibido. El baile de sentimientos durante las campañas bélicas, el temor y el temblor que sacudían la corrupción política y concedían un punto de inestabilidad a cualquier gobierno. La mirada adulta de su protagonista, piadosa o poderosa, a medida que se ajusta a la mentalidad de un César. Todo ese proceso de transformación psicológica que desemboca en una hermosísima novela sobre la condición humana. Sobre las expectativas, la madurez y todos esos detalles íntimos que, con cortas pinceladas, otorgan relieve emocional a unas figuras a las que hemos conocido por sus gestas. Poco carnales, fantasmas de un tiempo que moduló (o ayudó a modular) el cambio a otra forma de entender el mundo.
Entre Stoner y Augusto hay no pocos parecidos, en tanto que Williams ajusta en su escritura la clase de relato humano que busca calar en lo más hondo. El retrato interior, la tempestad emocional, la búsqueda incansable de los matices morales que describen nuestros anhelos y nuestras dificultades. Pero tal vez El hijo de César supone un reto mayor al hacer de la novela una conquista filológica, una narración que no solo resucita un tiempo sino también un comportamiento. Que sueña con expresarse con las mismas palabras, por mucho barniz moderno con el que las revista; que fantasea con hablar como Mecenas o con ponerse en la piel de Marco Antonio. Que, como David Malouf en Rescate, no teme abarcar desde la ficción un episodio prácticamente mítico. Al contrario, pues es ese gesto creativo lo que destaca por encima del resto. Ese ejercicio de camuflaje, esa voluntad de apresar en las palabras un tiempo, unos rostros y unos sentimientos tan efímeros que hoy solo se pueden conocer gracias a la precisión de los historiadores.
Tal vez El hijo de César corra una fortuna pareja a la de Stoner, confundido en el maremágnum de la mala novela histórica, como una gema que brilla con un fulgor especial. Sin embargo, lo que el libro nos enseña es que, para John Williams, la escritura siempre fue una forma de mirar. Una educación o un aprendizaje de la vida. La configuración de un mundo y la fundación de unos sentimientos. Eso que solo las palabras pueden compartir, que solo la ficción puede dar nombre. Que solo se puede vivir en la intimidad. La grandeza de la vida en sus pequeños detalles. En las frustraciones y en los anhelos. En la mirada de un Emperador, de niño a adulto, de hombre a mito.
[…]
Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.


