Piedras madre y memorias heridas. San Miguel de los Reyes, de Antoni Tordera. Fotografías de Rafael Bellver (Publicacions de la Universitat de Valencia) | por Juan Jiménez García
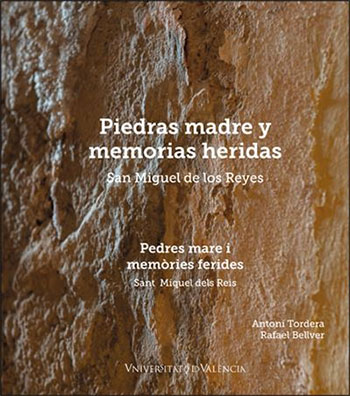
Atravesaron la nieve, Falstaff y su viejo amigo, maese Shallow. Dentro, el fuego de la chimenea y el recuerdo de aquellas campanadas a medianoche. Viviendo al lado de una iglesia, puedo escuchar cientos de campanas al día y, sin embargo, solo merecen ser recordadas aquellas que no escuché nunca. Desde hace un tiempo, pienso en los espacios en blanco con tanta intensidad como en los espacios ocupados. No es una atracción por el vacío, sino por el reverso. De nuevo, el misterio. En Piedras madre y memorias heridas hay mucho de ausencia, en contraposición a lo que queda, a lo que permanece. El lugar es el antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes, ahora biblioteca. Antonio piensa en esos lugares convertidos en museo y que han perdido su significado, convertidos en otra cosa, entregados a otra labor. Pero no solo los museos. San Miguel de los Reyes fue monasterio, luego prisión, más tarde colegio, ahora biblioteca. Cada momento es memoria y conforme se aleja en el tiempo ese momento, se pierde en la niebla, hasta que todo es noche. Lo primero que está ausente en este libro es el propio espacio, un espacio convertido en piedras, paredes, luz, malas hierbas que brotan caprichosas. No hay una voluntad de construir un álbum de fotografías de lo que queda, ni una reunión de cosas faltantes, sino un transitar rincones, vacíos, recovecos, trazos de esa memoria esquiva. Como en la poesía de Vladimir Holan, que también surge en estas páginas, lo que prevalece es el misterio. Iba a escribir el misterio frente al entendimiento, pero no, el misterio es otra forma de conocimiento de aquello que nos rodea. De nuevo, el reverso. En esas fotografías que muestran fragmentos, se encuentran todos los tiempos convertidos en un solo instante.
Desde mi ventana puedo ver San Miguel de los Reyes. Al final de la calle, tras los campos, como una presencia ausente. He estado varias veces. Solo he podido ver la iglesia, algún rincón más. Allí conocí el silencio más profundo, en aquella obra de Romeo Castellucci. En el silencio, se oía el canto de los pájaros al atardecer.
En Piedras madre y memorias heridas, seguimos transformaciones, abandonos, rastros, representaciones, ritos de paso. También está, cómo no, el teatro. Porque el viejo monasterio abandonó la liturgia religiosa para abrazar, siglos después, otra liturgia, la del teatro. Como un eco, algo que resuena entre sus paredes. Antonio Tordera estuvo ahí, con Música empresonada, convocados los fantasmas del pasado. Qué sería de estos lugares sin sus fantasmas, sin espectros (ausencia, cuerpos ausentes). En las paredes ya no están los cuadros, está el espacio de esos cuadros. Cuando voy, veo la figura de San Miguel, el arcángel protector. La espada. Ese silencio. Alrededor del monasterio está la huerta, un reducto como él mismo. Descampados cubiertos de matorrales, miseria, abandono. Frente a él, la antigua carretera de Barcelona y su sin fin de vehículos. Hacia el norte. Tengo la sensación de que, de todos los puntos cardinales de la ciudad de Valencia, el norte es el más olvidado. Donde la ciudad no parece acabar, pero acaba abruptamente. El Monasterio es el último lugar y en él se recogen todas las contradicciones de ese espacio que ocupa. Si fuera razonable, para hablar de Piedras madre y memorias heridas debería callar. Sin embargo, hasta en los espacios vacíos está la luz y la oscuridad. Las sombras. La necesidad de nombrar las cosas, de darle un sentido a la memoria y a todo lo olvidado. Pasan los años, todos los años, y la piedra permanece, como permanece la herida. De ahí surge algo. ¿Qué? El sueño de una cosa, que diría Pier Paolo Pasolini. El sueño de un libro, quizás este libro.



