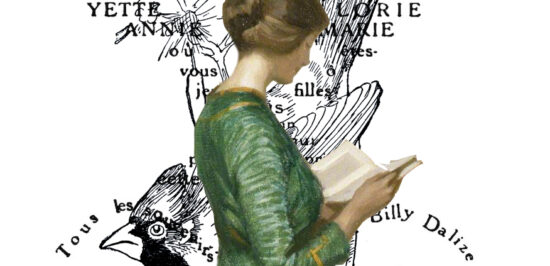El rey de las hormigas, de Zbigniew Herbert (Acantilado) Traducción de Anna Rubió y Jerzy Slawomirsky | por Óscar Brox
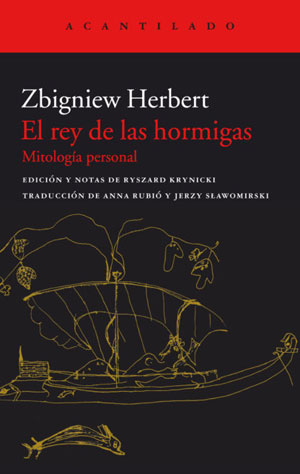
Desde las Noches áticas, de Aulo Gelio, el poeta se ha acercado al mito con la misma curiosidad con la que un niño observaría el firmamento en busca de las manchas de leche de la diosa Hera que cuajaron, o así lo ha transmitido la Historia, en la vía láctea. En otras palabras, a veces la mirada del niño hace de bisagra a la palabra del poeta, insuflando el asombro sobre todos aquellos lugares en los que la cultura ha encontrado su sedimento para tratar de hallar algo más: la sorpresa, un momento de belleza, una reflexión filosófica o la posibilidad de trazar una línea paralela con el presente y la transmisión de las mitologías en la actualidad. En El rey de las hormigas, Zbigniew Herbert reunió las palabras para cuajar una mitología personal, los personajes para obras que fueron escritas y reescritas, abandonadas en su estado embrionario o publicadas en unas pocas páginas. Obras poéticas y filosóficas, sí, en las que el autor polaco conciliaba la mirada moral del adulto con la candidez del niño capaz de dibujar encima de cada uno de los mitos.
Frente a una Eurídice que languidece en su larga travesía a la nada, un Orfeo afónico descubre un nuevo género lírico para glosar ese viaje de ultratumba en busca de su amada. Ante las dimensiones fantásticas del gigante, la desdicha de un corpachón lastrado por el exceso de fuerza. O por la fuerza como único motor para conceder un destino a su vida. Herbert se acerca a los personajes con no poca ironía, así como también con la obligación de hilar fino: ¿qué es Narciso si no una criatura acomplejada por tener como único atributo su belleza? ¿Qué mayor castigo que el de caer prisionero de una ninfa discapacitada? Y qué decir de Cerbero, perro guardián aburrido porque no tenía a quien lanzar espumarajos de rabia si pretendía cruzar el paso que custodiaba, al que Herbert coloca como compañero de Heracles. Al que dota de entendimiento, de curiosidad y de instinto, haciendo de él una criatura demasiado humana, incapaz de advertir su desdichado futuro tras haber disfrutado por un breve tiempo de todo aquello que su aburrimiento animal desconocía.
Resulta interesante advertir la audacia de Herbert a la hora de hacer hablar a los mitos, no tanto por lo que su relectura tenga de subversiva, sino por la maravillosa curiosidad con la que reviste sus lecciones morales. He ahí la alegoría protagonizada por el pueblo de Mirmidones cuya falta de reflexión sabotea cualquier tentación de progreso, de fracaso o incertidumbre. O lo que es lo mismo, de pasiones humanas. Lo que obliga a una intervención divina para llevar el caos a lo que desde el comienzo ha sido un ejemplo de orden, cooperación y productividad. O ese Pegaso cuya magnificencia, el hecho de ser una criatura única, le tiene atado a una existencia allá en el firmamento. Lejos de los hombres, las costumbres y la mezcolanza de altas y bajas pasiones. De todo lo que sucede a ras de suelo. O esa Hécuba que contempla, con sus ojos cansados, el incendio de Troya; testigo de un tiempo en el que ya no puede dotar de vida a nada, a la que los dioses transforman en perra para que la grandeza del corazón animal le proporcione espacio suficiente para guardar toda su infinita tristeza. O ese Prometeo encadenado a una conciencia, a un deseo de conciencia, que se le resbala entre los dedos mientras, de refilón, observa cómo otros son capaces de sufrirlo.
Más allá de traer hasta la actualidad a figuras como las del mediocre Ares, Atlas o Fía, esta mitología personal inconclusa de Zbigniew Herbert muestra con claridad la intención, si más no la necesidad, del poeta polaco a la hora de trasladar la maravilla, la curiosidad por toda una constelación de personajes petrificados entre los textos y los relatos orales. De transferirla, junto a las lecciones morales que albergaba, a una generación que, tal vez, requería volver a aquel tiempo en el que la leche derramada de Hera palpitaba sobre el firmamento nocturno. En el que el poeta miraba al mundo con ojos de niño, ansioso por empezar a dar nombre a las cosas. O lo que es lo mismo: por notar todo aquello que se agita, que vive, en cada palabra.