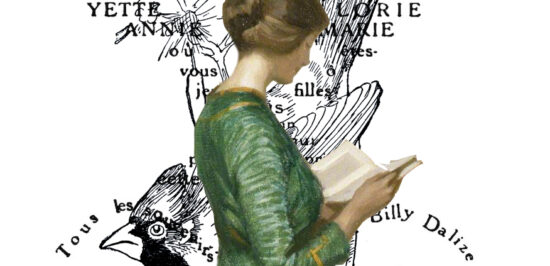Esposas, de William M. Thackeray (La fuga) Traducción de Manuel Manzano | por Almudena Muñoz

Ser esposa debía de ser una tarea totalizadora en los círculos burgueses que comenzaron a descubrir que el ocio no era sólo una afección ligada a la sangre noble, dado que las mujeres no tenían otro oficio regulado y que los hombres no sabían atenderlas desde otra perspectiva -a veces ni siquiera las propias mujeres: a Louisa May Alcott o Elizabeth Gaskell no se les ocurrió otra cosa que escribir títulos de esposas. La mujer era ese animal a medias exótico, a medias doméstico, que un día pasaba a tener estatus de casada y a partir de entonces servía para la ficción en dos modalidades: la dependencia del marido y la independencia de un arquetipo que acababa comportándose de forma impredecible.
Siempre a la sombra de sus compañeros masculinos y del papeleo legal que media entre ambos, los personajes femeninos se organizaban -y, en gran medida, continúan haciéndolo- según las posibilidades matrimoniales de sus tramas: la niña delicada que con toda su inocencia apunta ya a conquistas maduras, la niña rara que quedará soltera, la solterona que lamenta su situación, la viuda que se alegra de su soledad, la chica con dote, la chica sin dones, el afeamiento que a pesar de todo consigue un esposo o la fealdad que a pesar de un esposo no consigue nada. No es raro, entonces, que los escritores del XIX estudiasen a la mujer dentro de ese tablero competitivo y que el mejor sinónimo para ellas fuese, como término globalizador, el de esposas, reales, fracasadas o en potencia. Lo paradójico es que las opciones derivadas de esa categoría resultasen tan variadas y sorprendentes que no pudieran verse como casos de ser mujer, sino de ser esposa; una fauna especialmente atractiva para aquellos escritores que deseaban denunciar el empobrecimiento del sexo femenino en una sociedad patriarcal y cegata, aunque no supieran plantear soluciones concretas a la ridiculez del problema.
Esta doble tendencia guía a Thackeray en su volumen Esposas, que en inglés posee una nota aún más descriptiva: las Men’s Wives, o esposas de hombres que, al final, terminan siendo la unidad de medida de la mujer. Haciendo empleo del narrador testigo y del truco de referir ficciones como si se tratasen de escándalos y rumores oídos, vistos y tejidos por quien escribe, Thackeray hace aún más acusada la sensación de retrato común y vergonzante sobre parejas siempre sembradas de desequilibrios. Lo que casi podría considerarse un subgénero en sí mismo, se aproxima peligrosamente a las caricaturas que puntúan de fondo las grandes novelas del XIX, ya fuese en Dickens o Victor Hugo, con la salvedad de que si Thackeray les cede todo el escenario es por revelar que no son espantajos decorativos, sino ejemplos demasiado típicos y reales.
Como más tarde haría Maupassant en sus numerosos cuentos de amoríos de ciudad y campo, y Thomas Hardy en Un grupo de nobles damas (1891), Thackeray recurre a diferentes movimientos de una misma sinfonía. El volumen incluye tres piezas que van disminuyendo en extensión, aunque la firmeza del trazo y del tachón se mantenga y parezca extender las salpicaduras de un volcado de tinta inicial. Este es la novela corta Ala de cuervo, que entremezcla los argumentos típicos de la bellísima dama con dotes artísticas, los duelos entre sus candidatos sentimentales que nunca tienen en cuenta cuál pueda ser la preferencia de la joven, y el bribón ocioso que, como decía Georgie en El cuarto mandamiento (Orson Welles, 1942), sólo aspira a ser un yachtsman. El seguimiento de todo un plantel de petimetres victorianos hace de esta novella el gran trofeo del libro, aunque tiene su coda en las otras dos alternativas que muestran las historias siguientes: El señor Frank Berry y su esposa se mofa del hombre que cede a las manipulaciones femeniles y La esposa de Dennis Haggarty se compadece del caballero que topa con una mujer de avaricia y cálculo -nótese la implicación de omitir el nombre de las mujeres para reducirlas al pseudónimo teatral o al nombramiento matrimonial, y de colocarla al final o al principio del título.
Retratos irónicos, que apuntan a matar y son armas de fogeo, por tanto un atrezo inútil en el trasfondo desolado del que manan estas ficciones, como las guías satíricas de jovencitas y caballeros que redactasen Dickens ‘Boz’ y Edward Caswall, o Mark Twain, al otro lado del charco, sobre todo tipo de temas variopintos, desde los mentirosos a la educación de las chiquillas. El ala de cuervo pasa de batir libre a cubrirlo todo, como aquel ritual del luto que las mujeres comenzaban mucho antes de que fallecieran sus maridos, nada más ser desposadas. Un mismo símbolo de libertad y destino aciago, común a esta clase de heroínas que van del barro al cielo y de vuelta como grajos ebrios, y que Thakeray salva del estereotipo con la simpatía que ya había dedicado a su Becky Sharp de La feria de las vanidades (1848), exhibiendo la misma mirada punzante tanto en el novelón por entregas como en el más breve de estos cuentos para reír delante de la chimenea, después de que la esposa haya traído las pantuflas y el vaso de brandy…
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.