Los políglotas, de William Gerhardie (Impedimenta) Traducción de Martín Schifino | por Almudena Muñoz
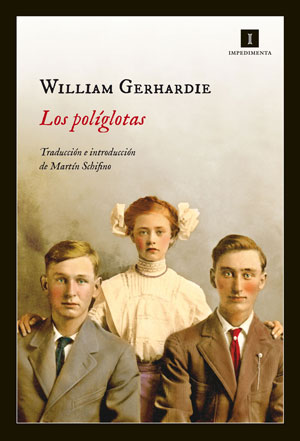
Feliz viaje. Huānyíng. Welcome aboard. Schastlivoy poezdki. Las pisadas de cientos de pasajeros comban la plancha de acceso al barco. El madrugador, el impaciente o el miembro de la tripulación observa a las matronas con sus sombrillas enredándose en las faldas anchas, las botas de caña alta de los generales, los niños que avanzan y retroceden por la pasarela, como si sospecharan que hay algo incierto en el mar y que es más segura la tierra. ¿Cuántas veces hemos empezado una historia así, salvando una pequeña cuesta de madera, resoplando ante una presentación tan común y lanzando miradas de tedio alrededor, a los otros compañeros de un futuro destino que, de pronto, parece vacío de sorpresas? Enséñeme su pasaporte, se escucha; el gesto altanero que tiende el documento podría revelar la imagen de Amory Blane o Christopher Tietjens. Pero no, zut alors!, segodnha uzhasny den’, la tez muy pálida es la de un Rupert Brook que se cree menos cansado, que ya sólo siente un entumecimiento en las cicatrices obtenidas en países ajenos. Y ahí van a parar los souvenirs de tierras de paso, al fondo de los estantes, hasta olvidar las travesías y recordar únicamente el principio y el final: qué terror antes de embarcar, qué rápido eché de menos algo para volver atrás, between the Devil and the deep blue sea.
Ese porte, a medio camino entre la melancolía y la histeria, corresponde a Georges Hamlet Alexander Diabologh. El oficial levanta las cejas; sí, suena a chiste pero es un nombre auténtico y el joven ya está analizando la línea de una costa invisible, decidiendo qué comedia o tragedia se ajusta mejor a su estrafalario bautismo. Copan la función, entonces, la indecisión de Georges y el caos de una familia que sería prima lejana de los Sycamore de Vive como quieras (1938) si no cargasen ese tono típico de los exiliados, de los rusos y de Nabokov, que hacen de la nimiedad un drama operístico y de la ofensa un monedero con calderilla. Pero Gerhardie mueve las fichas por detrás, a velocidad de trilero. Enreda los hilos de su vida con la farsa de la ficción, la distancia humorística con recuerdos que deben doler más que heridas mal curadas en campamentos sin recursos de una guerra adelantada a la Humanidad. Es cierto que hay algo demasiado sofisticado (un tanque, una ciudad milenaria preparada para los neones, una niña con lazos en el cabello), detalles que van a enfermar de inmediato en manos de seres mediocres y brutos. Excepto las finas falanges de Gerhardie, quien pulsa teclas como un pianista arrebatado: escucha la melodía y no intentes seguir los dedos; si te mareas, fija la vista en el horizonte.
¿Y qué hay allí que lo hace calmado y estático? Se trata de la misma incógnita que persigue a individuos desubicados en el tiempo y el espacio. La diagonal a la que van a parar quienes ya no pertenecen a ninguna parte porque han habitado demasiados países y dominan muchos idiomas, todos el suyo, ninguno para expresar lo que son y sienten. Who am I, gde ya?, watashi, watashitachi. Un potaje de estas características es digerible porque Gerhardie ha probado todo aquello que menciona: la Europa carcomida por la plaga de la vergüenza, la Rusia bolchevique que cuece habas en medio de suntuosos palacios abandonados, el Japón y la China que miran a Occidente con sonrisa ancha, de metal y terracota. Hace bien en leílse de nosotlos, sensei, polque ustedes guesultan tan guidículos guecostados en el diván con un vaso de bgandy aguado, three sheets to the wind! La bufonería de Gerhardie al transcribir esos torpes fonemas del francés y las lenguas orientales se contrapone al fatalismo que emborrasca las citas en ruso y las falsas promesas de futuro de un inglés que ya es pasado. Esa nacionalidad distintiva que Georges defiende, la cuna en la que uno desearía haber nacido y seguir meciéndose, el ideal circunscrito a ninguna parte, o a un Oxford universitario, regado de hojas rubíes, donde será abril por siempre.
Y es que el tiempo es un dispositivo erróneo para Gerhardie, quien acaba soltándose el manto satírico de un Bulgakov y revelando aceradas dialécticas con Dios, a la usanza de su admirador Graham Greene. El alegre bailoteo del barco podía ser también un naufragio en ciernes, y la tierra firme siempre está tan lejos, fuera de alcance, porque la imaginación y los sueños viajan por delante y porque la administración y la diplomacia llegan siempre los primeros. Por ese motivo es siempre abril, cuando los políglotas nacen, se suicidan sin motivo, mueren con aún menos razones, se enamoran y se traicionan, llegan y se marchan, emprenden la vuelta al mundo, el gran crucero oriental y europeo, mientras el reloj de sus mentes ha dado una simple vuelta. It is time that I should hoist the blue Peter, owakare, proschai, bon courage.


