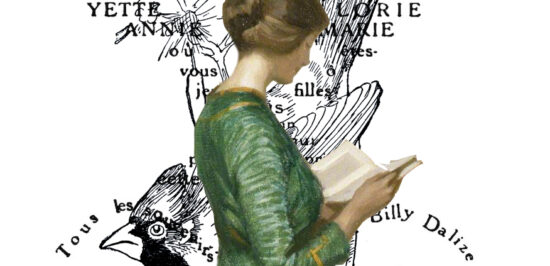Zeroville, de Steve Eriksson (Pálido fuego) Traducción de José Luis Amores | por Óscar Brox

En una de sus mejores piezas teatrales, Mágica noche, el dramaturgo polaco Slawomir Mrozek pone en escena el proceso de alienación de dos personajes que, a medida que estrechan sus lazos de intimidad, entre una conversación y otra, intentan convencerse de que cada uno es protagonista del sueño del otro. De que solo a uno de los dos le pertenece la historia que están contando. A finales del siglo XIX, la primitiva industria del cine vivió una situación parecida al pugnar con Edison por las tasas que este último cobraba durante la guerra de las patentes. A resultas de aquella fricción, las empresas comenzaron a migrar hacia la costa oeste, con vistas a asentar sus negocios en Hollywood. Y el inventor, como tantos otros creadores en la Historia del hombre, tuvo que admitir que su criatura había adquirido vida propia. Que aquellas imágenes temblorosas que bailaban sobreimpresionadas en la pantalla acabarían sustituyendo, lentamente, a la vida misma. Tendrían la capacidad de reflejar nuestros anhelos y deseos. Y el fotograma, el fundido y el celuloide serían, pues, como ese barro primigenio del que surgió el hombre. El elemento con el que se explicaría todo.
Zeroville, de Steve Eriksson, arranca con la llegada de Vikar a Hollywood, un individuo que en la época de las largas melenas hippies destaca por su cráneo rasurado en el que un tatuaje muestra una escena de Montgomery Clift y Elizabeth Taylor en Un lugar en el sol. Vikar es un cachorro de la América calvinista, amamantado con la culpa, el pecado y la mirada vengativa de un Dios que no duda en sacrificar a su descendencia, y por eso mismo alguien que no consigue separar sus reacciones más violentas de la inocencia más desarmante. Solo el cine, cualquier tipo de película, parece acompasado a la velocidad de sus pensamientos, al ritmo con el que se construyen sus ideas y desencadenan sus sentimientos. Hasta el punto de que parece que la estructura de cada película, su técnica de montaje, le proporcione los mimbres para montar la estructura del mundo, de la realidad. Como si esta no fuese más que un sueño cuyas piezas conviene ordenar escena a escena. De ahí que al poco de llegar a Los Angeles, Vikar pase de trabajar como ayudante de decoración en películas de Preminger o Minnelli a convertirse en editor. Para aprender a manipular la historia, ordenar el relato y explicarlo.
A Steve Eriksson conviene juzgarle bajo el rasero de los Pynchon, Coover o, por qué no, Gaddis, pues todos coinciden en su manera de referir la Historia de una cultura (o de un tiempo) que parece imposible contar una vez vivida. Que se vuelve pantanosa, escurridiza e indomesticable, que solo se puede abordar desde un giro irónico o desde un estilo esforzado, capturando las voces y los protagonistas de unos lugares que han sido borrados. Le pasaba a Pynchon con la Lemuria de Vicio propio y a Gaddis con ese Greenwich Village casi soñado de Los reconocimientos. En Zeroville, Hollywood es un estado mental, producto del empalme de colas y colas de películas que han convertido a su protagonista en un cineautista cuyos sueños tienen mayor entidad que esa realidad confusa que no admite demasiadas explicaciones, en la que los personajes van y vienen, aparecen y desaparecen, mientras las cosas corren a toda velocidad. Como cuando el cine descubrió que existía un modo de representación y unos códigos genéricos y las películas ganaron en profundidad, dramaturgia y alcance emocional, emancipadas del naturalismo decimonónico. En ese instante, el de la época de la Depresión, el crack y la Guerra, en el que los filmes ofrecían una vida que ninguna realidad podía garantizar. En el que el cine reflejaba mejor la vida que ella misma, y las personas no eran más que pálidos protagonistas de esos sueños de celuloide.
Zeroville comienza en esa etapa marcada por el fin de las utopías, en la que Vikar es testigo de los asesinatos de la familia de Charles Manson, la absorción de la industria de Hollywood por parte de las grandes petroleras y la sensación de que todo es cada vez más efímero y relativo. No en vano, en su trayecto por la meca del cine se enamora de una actriz surgida de una película de (presumiblemente) Jesús Franco, traba amistad con un trasunto de John Milius, se obsesiona con la desnudez interpretativa de la Juana de Arco de Dreyer y, metido en tareas de editor, dinamita la continuidad de los filmes para construirla a partir de otra noción de montaje. Quizá porque la claridad del cine clásico ya no puede dar cuenta de ese mundo sobreestimulado por el que se mueve, en el que el filo de las apariencias se impone por encima de la impresión de realidad. Y donde un sueño, en el que aparecen unos antiguos caracteres hebreos grabados sobre una roca, comienza a vampirizar cada recodo de la vida de Vikar. A arrastrarle hacia esa vorágine de imágenes que aparecen pegadas en cada película que ve, como si el sueño dejase un rastro de miguitas de pan en el cine. A la espera de que alguien montase cada fotograma para proyectar la película que se aloja en su interior.
Como le sucedía al Robert Coover de Sesión de cine, Steve Eriksson se enfrenta a la historia reciente de América sentado en la mesa de montaje, incapaz de ordenar con claridad los fragmentos de un país sacudido por multitud de episodios, heridas y olas. En el que la mella del capitalismo ha concedido una cualidad casi fantasmal a las cosas, les ha restado materialidad, más preocupado por mantener esa capacidad de superproducción de estímulos. De que la vida oscile entre extremos, de la inocencia a la barbarie, y pase cada vez más rápido. Se consuma en breves sorbos, no acumule historia y no deje nada significativo a su paso. Solo pequeños destellos. Como ese Vikar que párrafo a párrafo observa cómo se expande su leyenda de Hollywood a Cannes, mientras su única preocupación consiste en averiguar de dónde procede la imagen que se ha enquistado en sus sueños. Y Zeroville es, en el fondo, testigo de ese sentimiento. De que en algún momento del camino, América confió su historia a la lógica del cine, ese lugar de apariencias en el que nuestros deseos y anhelos pueden llegar a realizarse. Por eso, intentar contar el relato de aquel tiempo es, como sucedía en aquella obra de teatro de Mrozek o en aquella otra novela de Raymond Queneau, narrar la historia de dos personajes que discuten para decidir quién de los dos es protagonista del sueño del otro. De dónde viene toda esa belleza, toda esa emoción, que Steve Eriksson cifra en el cráneo de su protagonista. En el tatuaje de Monty Clift y Liz Taylor en Un lugar en el sol. En esa vida que no era más que un sueño hecho de celuloide.