Carver, de Pablo Cazaux (JPM/Cosecha roja) | por Óscar Brox
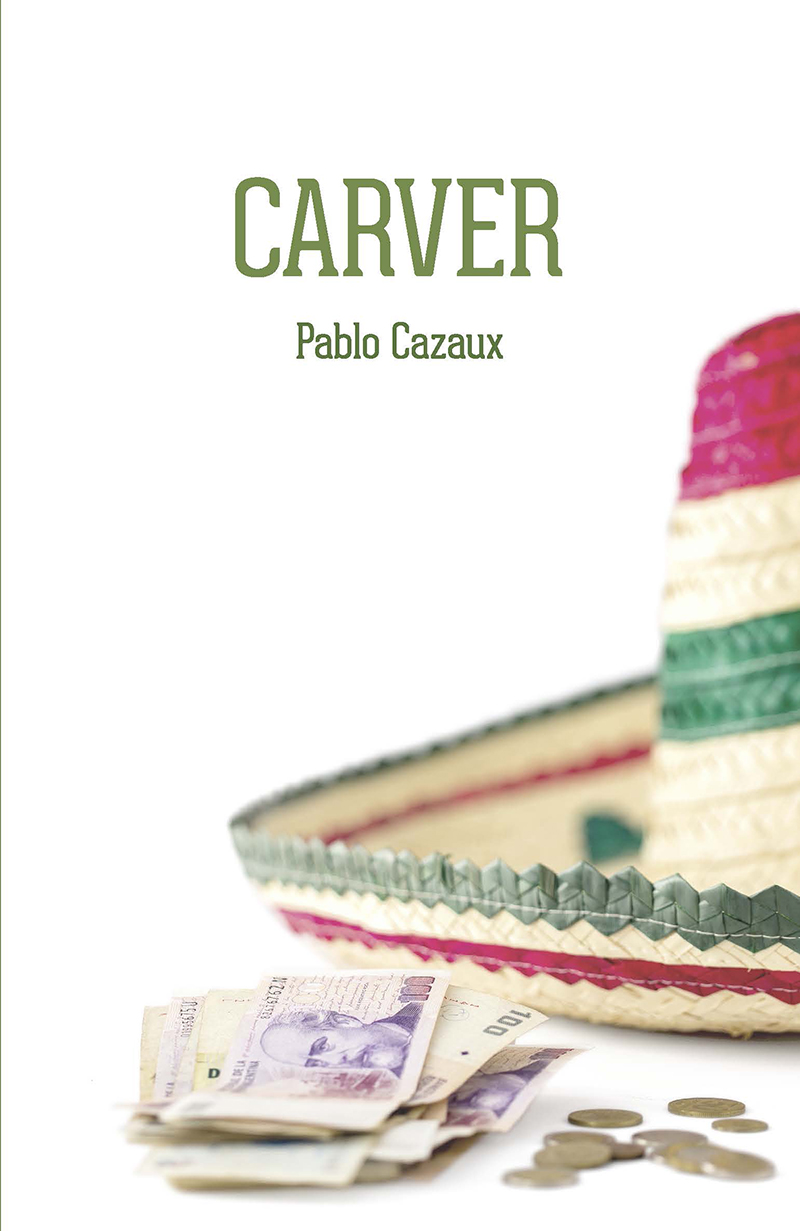
La novela negra siempre ha dado cobijo a los perdedores, a aquellos marginados dispuestos a cualquier cosa para evitar que la vida les pase por delante. Robar. Matar. Mentir. O, simplemente, desvanecerse entre intrigas en las que representan el eslabón más débil. Que son, pues, un preludio para el instante fatal. Para el fin, que no necesariamente significa la muerte, sino más bien la asunción de un sentimiento de soledad tan devastador que nada en el mundo lo puede mitigar. Solo dejar que siga su cauce, hasta que deje de doler. Carver es, a su manera, una novela de perdedores. Un relato en el que sus tres protagonistas se ven atraídos hacia la perdición porque no pueden ocultar su necesidad por buscar algo: un nombre, un padre ausente o una vida menos negra. Y es esa una necesidad que los consume, por mucho que sean conscientes de que se acercan a un precipicio, porque quizá les invita a creer que todavía es posible esperar algo. Y que, en ocasiones, esa sensación es incluso mejor que llegar a conseguirlo.
Carver comienza con un enano probándose un sombrero de charro ante la atenta mirada de la que será la voz de la conciencia del libro. Otro hombre, otro perdido, que prefiere escapar a su rutina como profesor para buscar todo aquello que su vida de insatisfacciones ha borrado selectivamente. Una cierta idea de la aventura, que tiene en el enano Ramón y la búsqueda de su padre un punto de partida. Frente a la brutal inocencia de Ramón, personaje frontal que inspira tanta ternura como asco, Cazaux opone la mirada de su desconocido protagonista. El don del oportunismo, que asocia su camino al de un personaje inestable que se ha construido la fantasía de ser el hijo bastardo de Raymond Carver. Y a fe que, por momentos, el propio autor parece jugar a construir un relato negro bajo las premisas morales de los cuentos del escritor de Catedral. Con esa amarga monotonía que cultivan personajes atrapados en sus vidas interiores. Si bien, huelga decirlo, es solo un ardid para retorcer con inteligencia el desasosiego que provocan las decisiones equivocadas que toman sus personajes. Ese sentimiento de presenciar un choque de trenes a cámara lenta, en el que nada se podrá hacer para salvarles.
Más que un relato de carretera y millas, Carver es una historia sobre el fin del mundo. De un mundo. De un relato de hijos sin padres, de hombres sin nombre y mujeres sin futuro. De viejos demasiado viejos y jóvenes que no llegaran a la madurez; de enanos con corazones demasiado grandes y adultos con conciencias demasiado difusas. De cobardes demasiado valientes y locos que anhelan un poco de cordura en el paisaje. Ubicada entre espacios desiertos, cerrados o banales, la novela atrapa a sus personajes en el tedio de unas vidas sin rumbo. Casi, también, sin orden ni concierto. En las que los pequeños delitos o la búsqueda insensata de una mentira aportan la dosis de energía que hace avanzar la fantasía. Que oculta parcialmente la realidad mediocre de sus protagonistas para retrasar, otro poco más, su irremediable final. De ahí que Carver se explique a través de las renuncias que, a cada poco, los tres personajes asumen para continuar creyendo en el sueño alucinante que les ha sacado de sus respectivos mundos. Que une los destinos de un hombre abandonado, de una adolescente y de un pobre contrahecho. Pero que, también, los ahoga. Los asfixia de tan fuerte que es el vínculo que establecen, un pacto de sangre en el que todo parece permitido si la huida hacia delante sigue como respuesta de emergencia.
Carver también podría haberse titulado como el libro de Osvaldo Soriano: triste, solitario y final. O cómo, tras la búsqueda desesperada del padre, el único vínculo posible es el que sus tres personajes han creado. El que, pese a todo, pese a los delitos, pese al asesinato, pese a la fuga insensata de la realidad, concede una pizca de aire en mitad de la asfixia. Esa última bocanada, el rugido final del coche, antes de que las balas traspasen el cristal del parabrisas. Un gesto postrero. Una declaración de guerra: la sensación de que las criaturas perdidas de la novela negra encuentran su razón de ser en el movimiento, en el viaje a ninguna parte, entre entornos degradados y personajes desgastados. Para los que ya no queda gravedad ni gracia, tan solo un último deseo. Una gran cabalgada sobre la ola. La confianza de saber que, de una vez por todas, ha llegado el final. Y, en definitiva, todo ese dolor acumulado durante sus vidas, la soledad, el abandono y la persistencia en una serie de ideas descabelladas, les ha sido útil. Como una resistencia, condenada al fracaso, ante una vida que, en la mayoría de los casos en la novela negra, nos pasa por delante.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.


