Una cierta edad, de Marcos Ordóñez (Anagrama) | por Juan Jiménez García
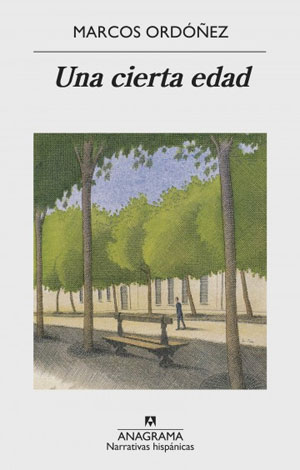
A una cierta edad todos sentimos la necesidad de escribir sobre nosotros mismos. La escritura del yo. Tal vez no de esa manera brutal y despojada de Michel Leiris, pero sí como algún lugar donde dejar todo aquello que pensamos que tenemos que guardar, algo que va más allá de los cajones y de los espacios físicos. Esa edad suele ser demasiado pronto (en esa adolescencia en la que pensamos que todo lo que nos ocurre es algo especial o, peor, único) o tarde (cuando ya tenemos la certeza, la más de las veces, de que aquello que nos ocurrió no fue ni especial ni único, ni cambio el curso de nada más que de nuestra historia y un poco de la de algunos otros). Entre las esperanzas de aquel jovencito y las certezas de la madurez, pienso que lo que cambia es que nos encontramos con los otros. Muchos otros. Vivos, muertos, vivos y después muertos, imaginados, reales,… Todos se confunden en nuestra memoria formando una espesa capa, como aquella del suelo del estudio de Francis Bacon. Allí está todo solidificado, hecho una pieza. Ser conscientes de ese destino común creo que es a lo que se llega a una cierta edad. La necesidad de contarlo, la posibilidad de hacerlo y la capacidad de llevarlo a cabo, eso ya es otra cosa Algunos (también Marcos Ordóñez, seguramente) hemos escrito toda la vida sobre nosotros mismos y la relación que establecemos con aquello que encontramos en interminables búsquedas. Y a una cierta edad lo único que queda es poner en orden las cosas. Algunas. Abrir puertas y ventanas. Dejar que todo se airee, también nuestra cabeza. Especialmente nuestra cabeza. Esa jaula de grillos, ese laberinto de Minotauros sin hilos.
En este dietario (porque Una cierta edad es un dietario, un diario, un cuaderno de apuntes, una caja de recortes, también propios) la vida está por todas las partes (junto a su inseparable Pepita: no está detrás ni a un lado, sino junto), la escritura en cualquier rincón y el teatro aquí y allá. Como bien señala su autor, cuando uno escribe un cuaderno de notas lo más peligroso es huir de esos pensamientos, esos aforismos que creemos geniales y que están muertos unas horas después (y cuesta enterrarlos). Aunque el teatro sea un arte del presente o incluso del instante (o precisamente por eso), hay algo que también forma parte de él, necesariamente: la persistencia. La resistencia a abandonarnos. Algo de eso hay también en nuestros pensamientos fugaces y en la conveniencia de retenerlos o lanzarlos a una papelera (útil de escritura). Así, en su recorrido por esos cinco años que van de 2011 a 2016, hay tanto de pensamiento propio como de pensamiento de los demás, a través de un arte que ya le conocíamos a Marcos Ordóñez (y que es más difícil de lo que uno piensa… es más: es extremadamente complejo si lo pensamos justo y oportuno): el arte de la citación. No vamos a llegar (ni falta que hace) a niveles godardianos, pero uno de esos placeres es leerse en los demás, reconocerse en los otros, sin necesidad de recurrir a uno mismo. Yo es el otro.
Mientras, va pasando la vida. Y la muerte. Esa muerte inevitable (la de los otros, para mí la más terrible, porque la propia nos afecta, pero no es ningún sentimiento, sino precisamente la ausencia de todos). Esas muertes que despiertan recuerdos, como la de Anna Maria Moix. O la enfermedad. Ese amigo con Alzheimer, y ver como los recuerdos son algo tan etéreo, tan frágil, tan caprichoso. Las conversaciones, los encuentros. La vida de todos los días. Los libros leídos y los autores que nos han marcado, que entendemos como algo propio, íntimo. Nombres que se repiten y sobre los que vuelve, puntualmente. James Salter, Bernard Frank,… Pero no todo es pasado. El presente de las sensaciones, de los amigos que uno encuentra, de lecturas, obras,… Estaría bien pensar en qué buscamos en la vida de los otros cuando leemos diarios o dietarios o cuadernos de notas o todo eso junto, confundido. Reconocernos, tal vez. Sentirnos algo menos solos con nuestras ideas y pensamientos. Confrontarnos a ese otro. Encontrar. No respuestas, sino más bien intuiciones. En este mundo de simultaneidades, en el que ya somos incapaces de estar en una sola cosa (como cita a Terry Gilliam), ser capaces de seguir un paso tras otro, un momento tras otro momento. Y ahora es cuando recuerdo el título de aquel ensayo maravilloso de Béla Hamvas, Coger cerezas.


