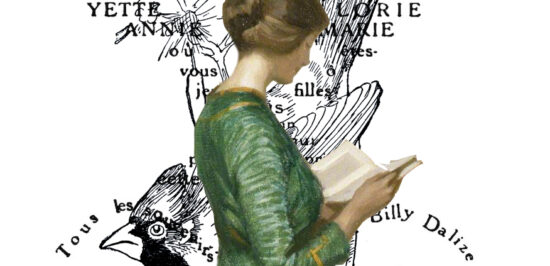El don de las piedras, de Jim Crace (Hoja de lata) Traducción de Pablo González-Nuevo | por Óscar Brox

La última vez que supimos de Jim Crace fue a través de una columna de humo que dibujaba el incendio del palomar del pueblo. Así arrancaba Cosecha, con una lengua de fuego como metáfora para la transformación política radical de una comunidad, pacífica y pequeña, dedicada al cultivo. Anclada a una tradición y a una estructura en la que el amo más o menos benevolente proporcionaba un sentido de la acción colectiva y un sentimiento de arraigo sobre el lugar. A Crace, como le sucedía a David Malouf con Homero y a John Williams con los tiempos de Adriano, le seduce la posibilidad de remontarse a una época del pasado para urdir un comentario sobre un presente comprometido. Marcado por huelgas laborales, políticas neoliberales y nostalgia por todos esos futuros perdidos. De manera que la ficción sea un lugar de reconciliación.
Con El don de las piedras regresamos a una época incierta, muy próxima al neolítico, y a una comunidad reducida en la que es el trabajo de la piedra lo que da sentido al trabajo colectivo. Identidad, acaso. Prestigio, también. Sin embargo, Crace nos coloca junto a la figura del padre, en ese instante de agonía en el que la herida de una flecha le obliga a sacrificar su brazo para siempre. Padre cuenta esa historia una y otra vez, junto a la hoguera y rodeado por todo aquel que quiera escucharla. Es su forma de remontar el río de la memoria y volver a una época de juventud. Frente al trabajo físico que supone la piedra, el suyo es otro trabajo. Construye un relato, cohesiona un tiempo, crea una narración que une e hila diferentes acontecimientos; muchos de ellos, producto de la exageración y la ficción. Pone, en definitiva, nombre a las cosas.
Para Crace se trata de una transformación, de una reacción en cadena que provoca un cambio sistémico. En un punto de la novela, su protagonista abandona la tranquilidad del hogar para encontrarse con todo aquello que permanece afuera. Más allá de su mirada de simple, del frenético trabajo de la piedra y de los intercambios de bienes con los que funciona su modesta economía. Así es como empiezan las cosas. De ahí la importancia de saber narrarlas, de concederles un fondo y un relieve, una épica o un tono dramático, porque servirán para forjar mitos y explicaciones de ese pasado que no hemos vivido. Para trazar genealogías y cambios sucesivos en nuestra forma de mirar al mundo. Y porque, y ese es un elemento nuclear en el texto de Crace, son una manera de hacer política.
Como sucedía en Cosecha, en El don de las piedras abunda la meticulosidad de su autor a la hora de trasladarnos a una época ignota. Así, Crace no duda en detenerse cuanto haga falta para describir el trabajo de la piedra, los ritos y ritmos de la comunidad protagonista, sus acuerdos comerciales y sus cuitas morales. Así, también, no duda en valerse de la voz de la hija para narrar la lenta agonía del brazo herido de su padre, resignificando el valor de esa herida como señal de un nuevo tiempo que se acerca. No en vano, su padre será una de las primeras figuras que aparquen, por incapacidad, la cultura de la piedra para convertirse en algo parecido a un narrador. En la figura encargada de dar explicaciones; o, mejor aún, de proporcionar un sentido y un relato. Por mucho que para ello se valga de recursos dramáticos como la ficción y la mentira.
Frente a sus rasgos de parábola, pues Crace hilvana una crítica a las transformaciones humanas propiciadas por la era post-industrial, resulta interesante observar cómo la novela introduce conceptos como los de verdad y ficción, cada vez que su protagonista regresa al pueblo para contar a sus paisanos todo aquello que ha visto. A medida que la acción acelera y hace así más evidentes los saltos tecnológicos que convulsionan la pacífica existencia de los personajes. Evidenciando, asimismo, la compasión del autor por esos grupos humanos que han sido una presencia constante en la Historia. Los que vivían en el margen mientras prendía la mecha de cualquier revolución; los que aceptaron, pese a todo, el brusco cambio de los tiempos; los que se dejaron el cuerpo y el alma en las fábricas o en las persecuciones callejeras. Esos sobre los que Crace traza un inevitable paralelismo, en tiempos de Thatcher y de las reaganomics, en los que la mano del capital trituraba el cuello de los trabajadores no cualificados dibujando un horizonte de angustia y dificultades.
Por eso, uno se acerca a El don de las piedras con la sensación de leer una fábula y, asimismo, una pequeña crónica de la vida en el neolítico; una historia de amor y una reflexión sobre cómo aflora la verdad en las cosas; un relato sobre el trabajo y la fuerza de producción y una meditación sobre esa parte de la condición humana que se sacrifica en cada transformación social que tiene lugar. La historia de otra desaparición, por mucho que aquí queden los relatos, las narraciones del padre, todas esas cosas que suceden más allá del trabajo de la piedra. En aquello que Jim Crace convierte en palabras, en aliento poético, en sentimientos, en la mirada de un personaje cautivado por las dramáticas transformaciones de la Historia.