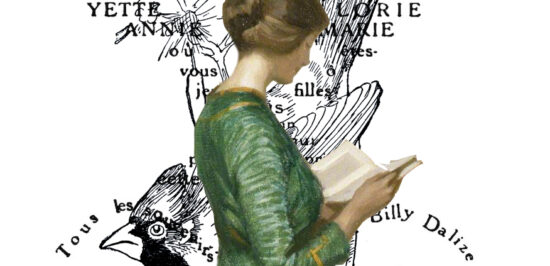Ellos y yo, de Jerome K. Jerome (La fuga) Traducción de Manuel Manzano | por Óscar Brox

Durante años, asentarse en el campo ha sido la pretensión de una parte de la sociedad que no encontraba acomodo en las estrecheces de la vida cosmopolita. Adiós, colmenas de fincas de ladrillo rojo; hasta nunca, calles angostas mal adoquinadas. Para la burguesía, el mundo rural se asemejaba a un cuadro pintado por los impresionistas, saturado de una rica gama de verdes y bañado de una luz que nadie vería en los cielos de Yorkshire. Un edén en el que fortalecer esa clase de educación que no se enseña tras los muros de las mejores universidades. El último reducto que nos proporcionaría una salida de emergencia para esa visión empobrecida del mundo que arrojaba la modernidad. Cuando se leen las primeras páginas de Ellos y yo, queda la sensación de que la idea de mudarse al campo era como beber un trago del purgante más eficaz. Bastaba con recoger los bártulos de la gran ciudad y abrir un pequeño hueco en un claro del bosque. La luz, los animales y el verde de las plantas corrían de parte del entorno, como si por sí mismo el aire bucólico del paisaje infundiese el necesario sentido común en sus habitantes.
Un escritor se traslada con su familia a la casa que acaba de comprar en pleno campo. La vida rural, una perfecta desconocida, es a su juicio la mejor medicina para enderezar el futuro de sus hijos. El mayor, un vago, podrá encontrar su vocación entre los diversos trabajos de granja; la mediana, algo hostil, suavizar sus maneras; y la pequeña, ay, la pequeña podrá desarrollar esa caudalosa sensibilidad que, casi, casi, la convierte en el miembro más juicioso de la familia. Sin embargo, nos dice Jerome K. Jerome, hay una diferencia notable entre aquello que pretendemos y aquello que encontramos, entre el lago pintado que imaginamos como merendero ideal y la charca surcada de malas hierbas que hallamos en su lugar. Ellos y yo es, pues, un combate entre expectativas y realidades en el que su autor, con sentido del humor, tira del hilo del otro sentido, el común, para discutir las numerosas incoherencias del carácter humano.
En un entorno ideal, el autillo debería ulular mientras estamos despiertos, en vez de a la hora de dormir. Otro tanto para la vaca, que se empeña en mugir a medianoche porque no tiene ganas de esperar a que la ordeñen. Y, ya puestos, ¿dónde caray se ha metido aquella puesta de sol que desde el nuevo hogar apenas dibuja un amarillo desvaído antes de perderse en el horizonte? Jerome dispara contra todos los tópicos creados alrededor de la vida rural para desvestir no tanto la ingenuidad burguesa sino, sobre todo, la ingenuidad de una sociedad que confiaba su madurez a la palabrería en lugar de a las acciones. Como un Rousseau que establecía los puntos cardinales de la educación pero luego abandonaba a su suerte a los hijos. De ahí, pues, que Ellos y yo centre todo su interés en la observación de esa familia de recién llegados que se aclimata a un ambiente en el que, quizá por primera vez, deberán abandonar sus máscaras sociales. O lo que es lo mismo: en el que tendrán que descubrir de qué pasta están hechos.
Para el escritor de comedia, retratista de las pequeñas miserias, el diálogo es el camino más corto para detectar las flaquezas de sus personajes, ese punto en el que la falta de argumentos les deja en evidencia. Jerome combina a los personajes secundarios con los pensamientos íntimos de su protagonista, de tal suerte que la condescendencia paterna choca, y no pocas veces, con la franqueza del microcosmos rural en el que entran con mal pie. Quizá porque, como decíamos, uno busca el último edén y se encuentra a un burro chiflado y una vaca quisquillosa, a un pastor filósofo y a un arquitecto joven que te explica lo absurdo que es poner una chimenea de estilo Tudor en una casa de campo. Decía Stephen Fry que en la obra de P.G. Wodehouse, colega de Jerome y, a buen seguro, el mejor autor de comedia de principios del siglo XX, las camas estaban para esconderse y no para abandonarse a una pasión totalmente desconocida. Y, en verdad, se podría decir que el autor de Ellos y yo aplicaba la misma receta sobre una vida campestre que, ante todo, revelaba el profundo desconocimiento de la existencia interior de sus protagonistas. Tan difícil de localizar como esa dichosa puesta de sol que le habían prometido al escritor.
Sin dejar de lado la ternura, Jerome explora los desajustes del carácter humano a través de la curiosidad de la infancia, la falta de metas que encuentra sus primeros coletazos al final de la adolescencia y la corrosiva rectitud de una madurez que encuentra sus líneas maestras en lo escrito y no en lo vivido. En Ellos y yo no hay lugar para el juego o las confusiones, nadie engaña a nadie, sino que es la paciencia de su autor la que se toma el tiempo necesario para penetrar en la coraza de apariencias e imposturas que, como herencia cosmopolita, traen sus personajes de la ciudad. Con esa dulce mala uva del escritor de comedia y la vista de lince del autor moral, Jerome recorre a cada uno de los miembros de la familia como quien decora las habitaciones vacías de una casa. En busca de esa vida, tal vez triste o tal vez buena, que tarde o temprano encontrarán en su interior. En ese momento en el que las camas dejen de servir para esconderse y el autillo ulule a la hora que toca. Cuando los personajes, un poco a su pesar y a regañadientes, sepan qué significa madurar. O vivir, simplemente.