Un pueblo de Oklahoma, de George Milburn (Sajalín) Traducción de Ana Crespo | por Óscar Brox
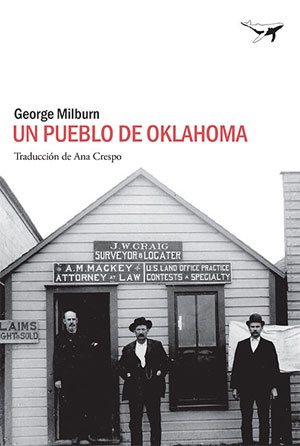
A propósito de Winesburg, Ohio, una de las cumbres de la literatura americana de la primera mitad del siglo pasado, decíamos que resultaba inevitable empezar por su final; con ese George Willard al que su autor, Sherwood Anderson, tomaba prácticamente como narrador, despidiéndose para siempre del lugar en el que había crecido. Proyectando, a través de sus palabras, no solo un futuro, sino también otro tiempo, otra América, más allá del corazón rural del que habían nacido todas aquellas pequeñas historias. En Un pueblo de Oklahoma, de George Milburn, no son pocas las historias que terminan abruptamente con una fuga, una desaparición o el lógico distanciamiento de aquel maldito terruño varado en una época paralizada en el tiempo. Y, sin embargo, ninguna brilla con la fuerza de ese último relato. Con su belleza y su verdad. Una viñeta final en la que Milburn ensaya, desde la ficción, la que bien pudo ser su despedida de Coweta, tan pronto se convirtió en corresponsal de prensa. De ahí, pues, que la voz de ese David que afronta su último año de instituto se proyecte, ni que sea en retrospectiva, sobre el resto de relatos del libro, en forma de memoria permanente de un lugar destinado a desaparecer. De un pueblo y sus costumbres, de sus habitantes y de las relaciones humanas, de sus oficios, calles, clima y anécdotas.
En Un pueblo de Oklahoma, Milburn relata las costumbres de aquel lugar, invade cada palmo del pueblo para revolotear por sus mentideros, elaborar el perfil de sus vecinos más notables y crear, a partir de narraciones de poquísimas páginas, una cosmogonía de ese espacio perdido en el seno de Oklahoma. Y, en cierto modo, resulta inevitable pensar en su oficio de periodista antes que en el de escritor, en tanto que la capacidad de Milburn para encapsular los rasgos psicológicos de sus paisanos parece más propia de alguien acostumbrado a contar con poco espacio para escribir. Obligado a ir al tuétano de cada personaje sin perderse en los detalles innecesarios (porque, básicamente, cada personaje es en sí mismo un detalle del lugar). Con la dosis proporcional de ironía y mordacidad, que quizá en aquella época amortiguaban el severo juicio moral a los comportamientos del vecindario. No en vano, el lector que se sumerge en los relatos de Milburn encuentra una América a la que todavía le falta madurez, dividida entre baptistas, mormones, indios y negros que, ahora sí, empiezan a devolver los golpes. Una América de pícaros y cabrones, en la que la autoridad total reside en cada patriarca de familia y en la que se pueden observar los primeros movimientos de apertura hacia otro tiempo. Hacia una nueva manera de pensar.
Milburn nos habla de ateos obstinados en su pensamiento autárquico y de guerras entre confesiones religiosas que pelean por su parte del pastel evangelizador. De abogados que prefieren huir del favor de los ricachos para defender a una comunidad negra sacudida por el racismo. De hijas e hijos de familias agrícolas empeñados en progresar en la vida, aunque a menudo se trate de una cuestión estética. De ancianos propietarios de banco que se niegan a dar su brazo a torcer y de buscavidas que van y vienen pero, a cambio, dejan una pequeña historia que contar durante algún rato muerto. En definitiva, nos habla de una geografía viva, palpitante, sin la cual sería imposible explicar la transformación social y económica del país; esa misma que, eventualmente, dividiría al mundo rural y la esfera urbana, hasta encerrar al primero entre los límites de sus plantaciones, señalando así en qué lugar podía encontrarse el progreso y en cuál el mausoleo para todos aquellos mitos que habían sido fundamentales durante el Siglo XIX.
Un pueblo de Oklahoma, parodiando la obra de Jim Thompson, podría haberse llamado 1.300 almas, pues la escritura de Milburn prácticamente nos traslada cada una de las historias de cada uno de sus habitantes. Y, sin embargo, hay en sus relatos una falta de nostalgia y un sentido acento irónico que, de alguna manera, nos llevan a pensar en ese salto a la madurez, cuando la vida nos invita a forjar y dar sentido a ese nuevo mundo que se abre ante nuestros ojos. De ahí, pues, que se pueda clasificar, por qué no, a la obra de Milburn como un ensayo moral sobre la vida de la gente corriente. También como una pequeña gran memoria de una época que necesitaba ser superada, transformada y reformada. Que pedía a gritos los vientos de cambio, por muchas anécdotas que acumulase en su interior. Porque hablaba de una América minúscula, delimitada por la frontera de un pueblo con otro pueblo, mientras que la imagen de aquel tiempo era, realmente, la de una potencia que cruzaba el Atlántico para plantar cara en las Guerras Mundiales. Lejos de la nostalgia, más cerca de la melancolía, Milburn escribió una novela de novelas, o un relato de relatos, en el que la geografía de su viejo pueblo bien podría ser la de él mismo. La de cada etapa en su educación sentimental. La de ese necesario adiós a una infancia marcada por la dureza de las condiciones ambientales. Una dureza encapsulada en cada relato de esas 1.300 almas.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.



1 thought on “ George Milburn. 1.300 almas, por Óscar Brox ”