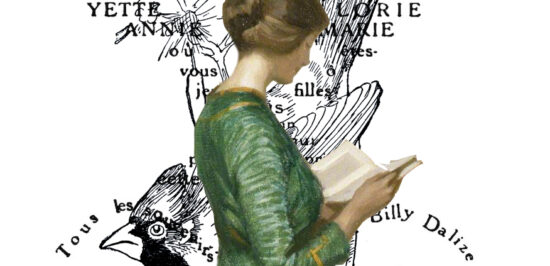La última vez que veremos el mar, de Francisco Sánchez Pintado (Pasos perdidos) | por Óscar Brox

Nunca se aprende a renunciar (a una vida, a una persona o a un lugar), como mucho a confiar en que el tiempo hará su trabajo y erosionará aquello que en algún momento fue importante. Así que nos dejamos llevar, casi por inercia, mientras las nuevas historias usurpan el sitio de las antiguas. Aunque no podemos eludir el poso de amargura, la colección de silencios, palabras atropelladas y gestos desencajados que preludian el instante final, hacemos todo lo posible para escapar de las garras de la melancolía. Para, en definitiva, convencernos de que somos capaces de recordar las cosas a nuestra manera. Esa última imagen que sella un tiempo, una vida o una relación.
La última vez que veremos el mar explora este pequeño gran conflicto emocional como un rasgo característico de la madurez, etapa en la que todo parece asentado y, por eso mismo, son los desajustes sentimentales los que se expresan con mayor dureza. Los que, en cierto modo, golpean a su protagonista en forma de un pasado cuyo eco sigue sonando, como un murmullo, en su interior. Fernando Sánchez Pintado nos sumerge en los años de la consolidación de la democracia, tras la victoria electoral del PSOE. Horacio Salgado, su protagonista, afronta ese periodo desde una mirada que ha aprendido a abandonar las cosas: los ideales de juventud, la pasión por las causas perdidas y el amor por la mujer que le enseñó a seguir ese camino. Acomodado en un puesto al servicio del poder, Horacio se dedica a fintar cualquier riesgo para garantizar su seguridad personal, como si se moviese en sentido inverso al de una España que se dejaba abrazar por el furor de la libertad.
Medrar es lo que asegura un futuro. Sin embargo, Sánchez Pintado dibuja a su protagonista como si caminase sobre el vacío, en un equilibrio siempre precario en el que, haga lo que haga, no deja de sentir las heridas del pasado. A Teresa, cuya última llamada le ha llevado a recuperar unos sentimientos que creía perdidos en el fuego; y a Violeta, su hermana, el único vínculo que le mantiene unido con un padre agonizante en el que ha depositado todo el lastre de otros tiempos que es mejor no recordar. No en vano, si algo envidia a su ayudante Acosta es que, a diferencia de Horacio, aquel todavía puede vivir sin recordar; puede acumular experiencias sin que el peso de cada una de ellas caiga a plomo sobre sus espaldas. Es libre, como la España que ha florecido en la democracia, y no necesita participar en el juego de supervivencia en el que se mueve su jefe. Incapaz de cerrar un daño, invisible a la vista de cualquiera, que le corroe por dentro cada vez que escucha la voz de Teresa.
Durante la novela, somos testigos de los tejemanejes políticos que desembocan en la crisis y la gestión de una catástrofe ambiental en las costas gallegas, del derrumbe emocional de sus personajes y de esa luz esperanzadora, una última tarde en la orilla del mar, que describe el horizonte vital de su protagonista. O cómo no puede resistir el silencio que cada vez más se cierne sobre su relación con Teresa, la neurosis que atenaza a Violeta mientras ultima la construcción de un centro cultural o el aprendizaje rápido de Acosta del juego político y de sus adversarios. Aunque lo que en verdad no puede soportar es dejar atrás la vida que le esperaba, el amor que cortó su flujo, las voces que poco a poco se han apagado y los rostros familiares que le ligaban a unos lugares que ahora parpadean débilmente en su memoria. En fin, esa renuncia que asola a Horacio como la peor de las melancolías, la que transforma a las personas en cosas vacías que no se sabe dónde meter, cuya huella emocional queda grabada en lo más hondo de nuestras entrañas.
A menudo, no podemos resistir esa sensación de que echar la vista atrás implica juzgar como un fracaso todos aquellos proyectos vitales que se quedaron en el camino. Y, sin embargo, cuánto nos aferramos a esa decepción, cuántas veces giramos obsesivamente sobre ella, sobre sus últimas palabras, sobre esas voces que, ya tenuemente, se despidieron. La última vez que veremos el mar es una novela sobre ese instante fatal, cuando echamos una postrera mirada y, de pronto, somos conscientes de que no volverá a suceder. Quizá el golpe más devastador que produce la madurez, cuando ya casi no quedan experiencias nuevas para borrar las antiguas. Sánchez Pintado nos conduce por sus entresijos como si siguiésemos la geografía de un río en el que resulta imposible remontar sus aguas. Solo dejarnos llevar, en la triste melancolía, por aquellos lugares, hoy espacios fantasmales, que en algún momento habitamos. Por aquella persona, hoy una voz que se apaga, que alguna vez amamos. Por todo lo que fue, pero ya no es. Tiempo de silencio.