La calle Great Jones, de Don DeLillo (Seix Barrral) | por Óscar Brox
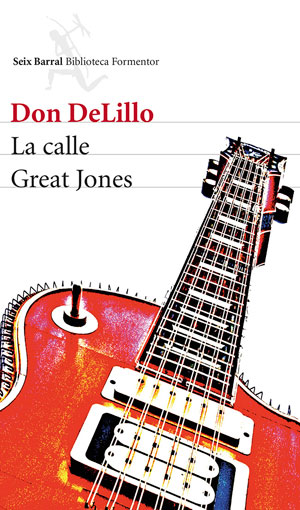
Los primeros años de la década de los 70 empezaron con las muertes de Morrison o Hendrix, que hicieron más palmaria aquella visión del rock que cantara Eric Burdon como un lugar “to wear that ball and chain”. Las revoluciones juveniles se refugiaron entre las sábanas de pequeños dormitorios y el éxtasis de aquellas generaciones previas comenzó a disiparse junto al sueño de un nuevo orden para la sociedad. Mientras el rock psicodélico apuraba sus últimos coletazos, a la espera de que su sonido evolucionase hacia lo progresivo, Don DeLillo escribía su tercera novela, La calle Great Jones, con la mirada puesta en el ocaso de ese fenómeno cultural. Un apogeo que dejaría al descubierto las miserias de la emergente sociedad del capitalismo avanzado. Tres décadas después, Seix Barral continúa su encomiable labor editorial con la publicación al castellano de esta estimable, por ingeniosa y feroz, novela de sus inicios.
Bucky Wunderlick es una estrella del rock cuya carrera parece atrapada en un ángulo muerto, entre los balbuceos y el caos musical que han coronado sus últimos discos, reducidos a una definición casi infantil que lleva por nombre Pipimomo. Hastiado de esa realidad en la que cada vez resulta más difícil permanecer agarrado a algo verdadero, Bucky se esconde en un apartamento de la zona de Manhattan. Parapetado tras la cama en la que su protagonista deja pasar el tiempo, DeLillo compone una sátira sobre una época donde los afectos, incluso la realidad, pierden su valor a medida que olvidan cuál es su sentido. Ahora que la euforia ante la posibilidad de imprimir un cambio en nuestra manera de ver las cosas se diluye con el final de las utopías, resulta indispensable encontrar los medios que nos permitan seguir creyendo en la ilusión. Así, ese pequeño piso de la calle Great Jones se convierte en el centro neurálgico de la operación, en el que las visitas constantes de periodistas, representantes o miembros de una extraña cooperativa agraria que trata de distribuir una nueva droga en el mercado dibujan el esfuerzo por mantener con vida un espíritu que ha perdido su lugar; por construir una marca, un estado emocional, que se consuma en una cinta o en una dosis, en un paraíso artificial.
A través de su escritura precisa, DeLillo anota cada detalle como un movimiento mediante el cual la realidad se convierte en algo inestable que desdibuja cada paso de su protagonista. El ocaso de unos afectos que, tras la cultura expansiva de los 60, volvemos a vivir de puertas adentro. Por eso, no resulta extraño que uno de los personajes admita, en un pasaje de la novela, ese giro hacia el interior que está larvándose silenciosamente como el presente del rock, como si el destino de las estrellas fuese convertirse en un sueño, en un estado de ánimo. La prolongación del efecto por otros medios. Eso es lo que busca el representante de Bucky con las cintas con material inédito (el producto) que aquel grabó en su casa de las montañas; también lo que los diferentes grupúsculos trata de diseminar en la calle con su nueva droga (el producto). Esa clase de conmoción que aún sabe cómo sacar el impulso visceral de nuestro interior.
Cada página de La calle Great Jones parece tocada por el lenguaje de la incertidumbre, aquel que transforma la realidad en lo que sea que haya ahí fuera, una sensación mezcla de vacío emocional y frenesí capitalista que DeLillo convierte en el idioma de los personajes y su tiempo. Frases entrecortadas y repetitivas, siempre a la caza de unas sensaciones embalsamadas en el puro tedio, en el fracaso de una juventud que, apenas rascada la treintena, se siente envejecida. De ahí el agotamiento de Bucky, incapaz de continuar una carrera que ha olvidado su razón de ser. De ahí, también, el dolor sordo, inhábil para verbalizar sensaciones, que envuelve cada muerte o desaparición en la novela, que DeLillo describe prácticamente como fugas fantasmales. De ahí, aún más, ese extraño terror que embarga a Bucky cuando contempla el rostro imposible de su vecino, una criatura deforme que encapsula en su monstruosidad todas aquellas reacciones que la sociedad ha reprimido. El anhelo de Bucky de convertirse en un sueño es, pues, el anhelo de una generación por recuperar un territorio que la sociedad no había colonizado ni domesticado. Ese sueño, por qué no decirlo, es nuestra vida interior. Nuestra identidad.
La nueva droga, que comparte con la música la misma naturaleza de producto, acaba inyectada en el cuerpo de Bucky. Según advierte uno de los personajes, su efecto ataca directamente a la región cerebral en la que se alojan las habilidades lingüísticas. Reducido a un cuerpo trémulo, vacilante, incapaz de pronunciar la palabra más sencilla, Bucky se abandona a unos ritmos vitales que reflejan aquello que describía su música más alucinada. Como si se alojase en una cámara anecoica, DeLillo expone el repliegue hacia el interior de su protagonista, donde la vida late con una frecuencia distinta. Lo hermoso de La calle Great Jones reside en la habilidad de su autor para pintar ese cuelgue brutal como el último momento de unas emociones que la aplastante lógica cultural del capitalismo avanzado acabará vampirizando. Ese momento, tan caro a la obra de DeLillo, que denota la búsqueda elemental que todos, en algún momento de nuestras vidas, emprendemos cuando nos preguntamos por la belleza de las cosas. Un rayo, un ritmo secreto, en el que por unos segundos la vida continúa palpitando frente a la impostura más atroz. Esa a la que siempre volvemos.
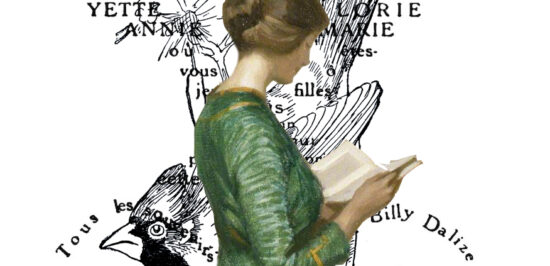


1 thought on “ Don DeLillo. Último suspiro, por Óscar Brox ”